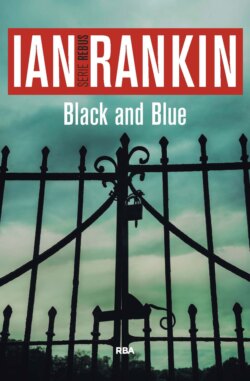Читать книгу Black and Blue - Ian Rankin - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеBig Ger Cafferty ya esperaba cuando pasó al locutorio.
—Vaya, Strawman,1 qué inesperado placer.
Strawman era el apelativo que Cafferty daba a Rebus. El guardián que había acompañado al inspector no parecía dispuesto a dejarlos solos, y dos más vigilaban a Cafferty. No querían que se volviera a fugar de Barlinnie.
—Hola, Cafferty. —Rebus tomó asiento frente a él. Cafferty había envejecido en la cárcel; estaba más pálido y fofo, había engordado bastante. Tenía menos pelo, algunas canas y barba—. Te he traído algo —dijo, mirando a los guardianes mientras sacaba del bolsillo la botella.
—Está prohibido —espetó un vigilante.
—No se preocupe, Strawman —dijo Cafferty—, de eso tengo lo que quiero; aquí corre como el agua. Pero se agradece la intención.
Rebus se guardó la botella.
—Supongo que quiere algo.
—Así es.
Cafferty cruzó las piernas, estirándolas para ponerse a sus anchas.
—¿De qué se trata?
—¿Conoces a Joseph Toal?
—Todos conocen a Tío Joe, hasta los gatos.
—Sí, pero no como tú.
—¿Y? —sonrió nervioso.
—Quiero que le llames y le pidas que hable conmigo.
Cafferty reflexionó un instante.
—¿Para...?
—Quiero preguntarle algo sobre Anthony Kane.
—¿Tony El? Creía que había muerto.
—Dejó sus huellas en el escenario de un crimen en Niddrie.
Pese a lo que dijera el jefe, él enfocaba el caso como un asesinato, y, además, así impresionaba más a Cafferty, quien, efectivamente, lanzó un silbido.
—Qué idiota. Tony El no solía ser tan imbécil. Y si sigue trabajando para Tío Joe... Puede tener consecuencias.
Rebus sabía que ahora Cafferty ligaba cabos para ver el modo de conseguir que Toal aterrizara en Barlinnie a hacerle compañía. Motivos no debían de faltarle para desear verle en chirona: cuentas pendientes, deudas, usurpación de territorio. Siempre había viejas cuentas por saldar. Cafferty se decidió.
—Pida un teléfono.
Rebus se levantó y se dirigió al guardián, que ladró «¡Prohibido!», pero él le introdujo tranquilamente la botella de whisky en el bolsillo.
—Es preciso que haga una llamada —añadió.
Condujeron a Cafferty a través de corredores bloqueados por tres rejas hasta un teléfono de monedas.
—Es lo más cerca de la calle que estoy desde hace tiempo —bromeó Cafferty.
Los guardianes no sonrieron. Rebus le dio unas monedas.
—Vamos a ver si lo recuerdo... —dijo Cafferty con un guiño a Rebus. Marcó siete cifras y esperó.
—Oiga. ¿Quién está ahí? —Dijeron un nombre—. No te conozco. Escucha, dile a Tío Joe que Big Ger quiere hablarle. Nada más. —Aguardó, miró a Rebus y se pasó la lengua por los labios—. Que dice, ¿qué? Dile que llamo desde la Barlie y no me sobra el dinero.
Rebus echó otra moneda.
—Escúchame —insistía Cafferty irritado—, dile que tiene un tatuaje en la espalda. Una cosa que Tío Joe no va contando por ahí —añadió, tapando el micrófono.
Rebus se acercó lo más posible al auricular y oyó una voz grave.
—¿Eres tú, Morris Gerald Cafferty? Pensé que alguien quería tomarme el pelo.
—Hola, Tío Joe. ¿Cómo van los negocios?
—Funcionan. ¿Quién está a la escucha?
—Que yo vea, tres monos y un pasma.
—A ti siempre te gustó tener público. Ese es tu problema.
—Suena a consejo, Tío Joe, pero ya es demasiado tarde.
—Bueno, ¿qué quieren esos?
Esos: Rebus, el pasma, y los tres monos guardianes.
—Es el poli de Edimburgo que quiere hablar contigo.
—¿De qué?
—De Tony El.
—¿Y sobre qué? Tony hace un año que no trabaja aquí.
—Pues díselo al amable policía. Tony ha vuelto a las andadas, por lo visto. En Edimburgo hay un fiambre con sus huellas donde lo encontraron.
Gruñido humano.
—¿Tienes un perro, Tío Joe?
—Dile al poli que yo no tengo nada que ver con Tony.
—Creo que quiere oírlo él mismo.
—Pues que se ponga.
Cafferty, inquisitivo, miró a Rebus, quien negó con la cabeza.
—Quiere verte la cara mientras se lo cuentas.
—¿Es maricón o qué?
—No, de la vieja escuela. Te gustará, Tío Joe.
—¿Y por qué ha acudido a ti?
—Era su último recurso.
—¿Por qué coño aceptaste?
—Por media botella de whisky —respondió Cafferty tan pancho.
—Dios mío, ese Barlie debe de estar más seco de lo que yo pensaba. —Su tono se suavizó.
—Mándame una entera y le mando a tomar por culo.
Risas agudas.
—¡Hostia, Cafferty, te echo de menos! ¿Cuánto te queda?
—Pregunta a mis abogados.
—¿Sigues con lo tuyo?
—¿Tú qué crees?
—Eso me han dicho.
—Pues me alegro.
—Envíame a ese cabrón y dile que tiene cinco minutos. A lo mejor voy a verte un día de estos.
—Mejor no, Tío Joe, a ver si al final de la visita han perdido la llave.
Más risas. Después, Cafferty colgó.
—Me debe un favor, Strawman —masculló—, y es el siguiente: encierre a ese cabrón.
Pero Rebus iba ya camino de la calle.
Morton había cumplido su palabra y allí estaba el coche esperándole. Dio las señas que recordaba haber leído en el expediente Toal y se acomodó en el asiento de atrás. Delante iban dos agentes. El que ocupaba el asiento del pasajero se volvió hacia él.
—¿No es donde vive Tío Joe?
Rebus asintió y los agentes intercambiaron una mirada.
—Déjenme allí —ordenó.
El tráfico era denso, la gente volvía del trabajo, y Glasgow se alargaba hacia los cuatro puntos cardinales como si fuera de goma. Cuando llegaron a la barriada de viviendas subvencionadas, vio que eran muy parecidas a las de Edimburgo: piedra artificial gris, zonas de juego sin un árbol, asfalto y varias tiendas fortificadas. Críos en bicicleta que se detenían a mirar el coche con curiosidad, como centinelas, y cochecitos de niño conducidos por mujeres vulgares teñidas de rubio. La gente observaba tras las ventanas y había hombres apostados en las esquinas. Una ciudad dentro de otra, uniforme y enervante, debilitada, librada a su mera obstinación: la pintada RESISTIR en un hastial, un mensaje del Ulster pertinente allí también.
—¿Le esperan? —preguntó el conductor.
—Sí.
—Menos mal, gracias a Dios.
—¿Hay por aquí más coches patrulla?
El copiloto soltó una risa nerviosa.
—Hemos cruzado la línea divisoria, señor. Esta zona se rige por su propia ley y orden.
—Si usted tuviera el dinero que él tiene, ¿viviría aquí? —inquirió el que conducía.
—Ese nació aquí —respondió Rebus— y, además, tengo entendido que su casa es un poco especial.
—¿Especial? —resopló el conductor—. Espere a verla.
Se detuvieron a la entrada de una calle sin salida y Rebus vio al fondo dos casas que destacaban del resto por su revestimiento de piedra.
—¿Es una de esas dos? —inquirió.
—Lo mismo da una que otra.
Rebus bajó del coche y se inclinó hacia los agentes.
—No se les ocurra marcharse —dijo, cerrando con fuerza la portezuela y encaminándose al fondo del callejón.
Optó por llamar a la puerta de la casa adosada de la izquierda y le abrió un gigante musculoso en camiseta que le franqueó el paso.
—¿Es usted el poli? —preguntó en el estrecho recibidor—. Pase ahí.
Rebus empujó la puerta del cuarto de estar y se quedó pasmado: habían eliminado el tabique divisorio y aquello era una sala de estar de proporciones enormes. Le recordó a la Tardis de Doctor Who y, como estaba solo, se llegó hasta el fondo de la pieza. Habían ganado tanto espacio que incluía un gran invernadero, lo que reducía el tamaño del jardín, pero desde la casa se veían inmensos prados con campos de deportes y comprobó que Tío Joe se había apoderado de una gran parte de la zona para su propio jardín. Ni que decir tiene que sin permiso municipal.
—Espero que tenga limpios los oídos —dijo una voz.
Rebus se dio la vuelta y vio a un hombrecillo algo encorvado que entraba en el salón, con un cigarrillo en una mano y un bastón en la otra. Arrastró sus pies en zapatillas de cuadros hasta un raído sillón y se hundió en él, agarrándose a los grasientos tapetillos de los brazos, con el bastón en el regazo.
Rebus le había visto en fotos, pero aun así le sorprendió. Joseph Toal parecía realmente el tío de alguien. Tendría más de setenta años; era fornido y sus manos y rostro recordaban a los de un antiguo minero; su frente estaba muy arrugada, y llevaba el escaso pelo cano peinado hacia atrás y engominado. Tenía una cara cuadrada, de ojos acuosos, y las gafas le colgaban de un cordón al cuello. Al llevarse el cigarrillo a los labios, Rebus advirtió que la nicotina amarilleaba sus dedos y que sus uñas eran deformes y encarnadas. Vestía una rebeca corriente y una camisa deportiva también anodina. La rebeca estaba remendada y deshilachada y los pantalones, marrones, estaban dados de sí, con las rodilleras sucias.
—Los oídos los tengo bien —respondió Rebus, acercándose.
—Estupendo, porque no pienso repetir las cosas —dijo con un profundo resoplido para controlar la respiración—. Anthony Kane trabajó conmigo doce o trece años; no de forma continuada, sino en contratos temporales. Pero hace un año, algo más quizá, me dijo que se iba porque quería establecerse por su cuenta. Nos despedimos en plan amistoso y no he vuelto a saber de él.
Rebus señaló una silla y Toal asintió con la cabeza. El inspector se acomodó sin mucha prisa.
—Señor Toal...
—Todos me llaman Tío Joe.
—¿Como a Stalin?
—¿Cree que el chiste es nuevo, hijo? Pregunte.
—¿Qué planes tenía Tony cuando dejó su empleo?
—No me dio detalles. Nuestra conversación fue... breve.
Rebus asintió con la cabeza. Estaba pensando: «Tenía yo un tío que se parecía mucho a ti, y ni recuerdo su nombre».
—Bien, si eso es todo... —Toal hizo ademán de levantarse.
—¿Se acuerda de John Biblia, Tío Joe?
Toal frunció el ceño; entendía la pregunta pero no captaba la intención. Estiró el brazo hasta el suelo para coger un cenicero y apagó el cigarrillo.
—Me acuerdo muy bien. Centenares de policías por las calles; fue fatal para el negocio. Colaboramos al cien por cien y tuve hombres a la caza de ese hijo de puta meses enteros. ¡Meses! Y ahora sale ese otro cabrón.
—¿Johnny Biblia?
—Yo soy un hombre de negocios —dijo, señalándose— y que maten a inocentes me repugna. A mis taxistas... —Pausa—. Tengo acciones en una empresa de taxis. Pues les he dado instrucciones para que sean todo ojos y oídos. —Respiración agitada—. Si sé algo lo comunicaré inmediatamente a la poli.
—Un ciudadano ejemplar.
Toal se encogió de hombros.
—Yo hago negocios con los ciudadanos. —Otra pausa; frunció el ceño—. ¿Qué tiene esto que ver con Tony El?
—Nada. —Toal no parecía muy convencido—. Pongamos que está relacionado. ¿Puedo fumar?
—No se va a quedar lo bastante para disfrutarlo.
Rebus, sin inmutarse, encendió un pitillo.
—¿Adónde se marchó Tony El?
—No me envió ninguna postal.
—Tendrá alguna idea.
Toal fingió reflexionar.
—Al sur, creo; no sé dónde. Londres, tal vez. Allí tenía amigos.
—¿En Londres?
Toal asintió con la cabeza sin mirar a Rebus.
—Tengo entendido que se fue al sur —repitió.
Rebus se puso en pie.
—¿Ya ha concluido el tiempo? —A Toal le costaba incorporarse en el sillón y tuvo que recurrir al apoyo del bastón—. Cuando apenas habíamos empezado a conocernos. ¿Cómo está ahora Edimburgo? ¿Sabe lo que decíamos en otro tiempo? Mucho abrigo de piel y pocas agallas. Eso era Edimburgo.
Se echó a reír y le sobrevino un ataque de tos. Se aferró al bastón con ambas manos, doblando un poco las rodillas.
Rebus aguardó a que se sosegara. Su cara abotargada estaba lívida y relucía de sudor.
—Quizá sea verdad —replicó—, pero aquí ni siquiera hay abrigos de piel.
Una sonrisa cruzó el rostro de Toal dejando ver su amarillenta dentadura postiza.
—Cafferty dijo que usted me agradaría. Pues, ¿sabe qué?
—¿Qué?
La sonrisa se transformó en gesto de desdén.
—No acertó. Y ahora que lo he visto, aún entiendo menos por qué le ha enviado. Por la botella no ha sido, pues ni siquiera Cafferty es tan barato. Más vale que se vuelva a Edimburgo, amiguito. Y vaya con cuidado. Me han dicho que la calle ya no es lo que era.
Rebus se dirigió al otro lado de la sala, dispuesto a salir por la segunda puerta. Junto a ella había una escalera por la que alguien descendió a toda prisa y casi chocó con él. Era un tipo corpulento, mal vestido, con rostro de pocas luces y brazos tatuados. Tendría unos veinticinco años y Rebus le reconoció por las fotos del expediente: Mad Malky Toal, alias Stanley. La esposa de Joseph Toal había muerto de parto por su avanzada edad al dar a luz. Los dos hijos anteriores habían muerto, uno de pequeño y el otro atropellado por un coche, y ahora solo quedaba Stanley, heredero único y de los últimos de la fila en la distribución del CI.
Miró a Rebus fijamente, con expresión amenazadora y rabiosa, y se acercó a su padre a zancadas. Vestía pantalones de raya diplomática, una camiseta de manga corta, calcetines blancos y zapatillas de deporte y adornaba su rostro media docena de gruesas verrugas. Rebus no conocía a ningún gánster que supiera vestir bien.
—Hola, papá, he perdido las llaves del BMW, ¿dónde están los duplicados?
Rebus salió de la casa, feliz de que el coche patrulla siguiera allí. Una pandilla de chiquillos daba vueltas a su alrededor en bicicleta como indios cheroquis. Antes de salir del callejón se fijó en los coches: un Rover nuevo, un BMW serie 3, un viejo Mercedes, de los más grandes, y un par de utilitarios. De haber sido para una subasta de vehículos usados, habría buscado en otra parte.
Se escurrió entre dos bicicletas, abrió la portezuela y subió al coche. El conductor arrancó y Rebus miró hacia atrás y vio a Stanley dirigirse hacia el BMW, como si andara accionado por un muelle en los talones.
—Bueno —dijo el otro agente—, antes de irnos, ¿ha mirado si le falta algún dedo?
—A la zona del centro —dijo Rebus, recostándose en el asiento y cerrando los ojos.
Necesitaba otro trago.
Primero fue al bar Horseshoe: pidió un chupito de whisky de malta y salió a buscar un taxi. Le dijo al chófer que le llevase a Langside Place, en Battlefield. Desde que había estado en la sala donde tenían todo lo relacionado con John Biblia, sabía que acabaría yendo allí. Podía habérselo pedido a los del coche patrulla, pero no quería dar explicaciones.
En Langside Place tenía su domicilio la primera víctima de John Biblia. Era enfermera y vivía con sus padres. Su padre cuidaba del hijo pequeño cuando ella salía a bailar. Rebus sabía que aquel día pensaba ir al salón Majestic de Hope Street, pero cambió de parecer y fue al Barrowland. Se habría salvado de haber seguido su primer impulso. ¿Por qué habría decidido ir al Barrowland? ¿Fue solo cosa del destino?
Mandó esperar al taxista, se apeó y anduvo por la calle de arriba abajo. El cadáver lo habían encontrado cerca de allí, a la puerta de un taller en Charmichael Lane, sin ropa y sin bolso. La policía había llevado a cabo una intensa búsqueda inútil. Y no menos laboriosos habían sido los interrogatorios de quienes aquella noche estaban en el Barrowland, con el problema añadido de que la noche del jueves era muy concurrida por estar dedicada a los clientes mayores de veinticinco años, y acudían muchos casados y casadas a echar una cana al aire. Muchos no habrían debido estar allí y no se les podía considerar testigos fiables.
El motor del taxi seguía en marcha, y el contador corría. No sabía lo que esperaba encontrar allí, pero, de todos modos, le satisfacía haber ido. Resultaba difícil mirar la calle y recrear el año 1968; no quedaba nada que recordase a aquella época. Todo; todos habían cambiado.
El segundo lugar Rebus ya lo conocía: Mackeith Street. Allí había vivido y muerto la segunda víctima. Un detalle en el caso de John Biblia era que había acompañado a sus víctimas hasta cerca del domicilio, lo que indicaba mucha confianza o indecisión. En agosto de 1969, la policía tenía casi abandonada la investigación y el Barrowland volvía a llenarse. Aquel sábado noche, la víctima había dejado sus tres hijos al cuidado de una hermana que vivía en el piso de enfrente. En aquella época toda Mackeith Street eran edificios de pisos, pero al llegar allí en taxi, Rebus vio casas adosadas y antenas parabólicas. Hacía ya mucho que los pisos habían desaparecido; en 1969 estaban condenados a la piqueta y muchos de ellos, deshabitados. La habían encontrado en uno de los edificios abandonados, estrangulada con sus propias medias. Faltaban algunas pertenencias, bolso incluido. Rebus no veía motivo para bajar del taxi. El taxista volvió la cabeza.
—¿John Biblia, no?
Rebus, sorprendido, asintió con la cabeza. El hombre encendió un cigarrillo. Tendría unos cincuenta años: pelo canoso y rizado, rostro rubicundo y una mirada infantil en sus ojos azules.
—También entonces era taxista, ¿sabe? —añadió—. La verdad es que siempre he hecho lo mismo.
Rebus recordó el archivador con la etiqueta «Empresas de taxi».
—¿Le interrogó la policía?
—Ah, sí, pero lo que querían, sobre todo, es que estuviéramos alerta, ¿sabe?, por si subía al taxi. Pero por su descripción podría haber sido uno de tantos clientes y sus rasgos eran los de muchos. Estuvieron a punto de producirse linchamientos y la policía tuvo que dar a algunos un certificado que especificaba: «Este hombre no es John Biblia».
—¿Y qué cree que fue de él?
—Ah, ¿quién sabe? Al menos paró, que es lo que importa, ¿no?
—Si es que paró —dijo Rebus con voz queda.
El tercer lugar estaba en Earl Street de Scotstoun, donde apareció el cadáver la víspera de Todos los Santos. La hermana de la víctima, que había pasado con ella toda la velada, hizo un relato muy explícito de aquella noche: el autobús hasta Glasgow Cross, el paseo por Gallowgate..., los escaparates que habían mirado..., lo que habían bebido en Traders’ Tavern... y el baile de Barrowland. Ambas habían conocido a dos tipos que se llamaban John, pero que no congeniaban, y uno de ellos se despidió para coger el autobús, el otro se quedó con ellas y las acompañó en taxi charlando. A Rebus le extrañaba, igual que a otros muchos, que John Biblia hubiese dejado semejante testigo. ¿Por qué se había cobrado aquella tercera víctima a sabiendas de que la hermana iba a facilitar un minucioso retrato suyo: cómo vestía, lo que había hablado y el detalle del diente? ¿A qué se debía tal descuido? ¿Era un desafío a la policía, o había otro motivo? Quizás estaba a punto de marcharse de Glasgow y eso hizo que no actuara como siempre. Pero ¿marcharse, adónde? ¿A algún lugar en que por su descripción pasara desapercibido como Australia, Canadá o Estados Unidos?
A medio camino de Earl Street Rebus le dijo al taxista que había cambiado de idea y que le llevase a la Marina. La antigua comisaría de Partick —centro de la investigación sobre John Biblia— estaba vacía y casi en ruinas. Se podía aún acceder a ella abriendo los candados, pero los críos no tenían necesidad de hacerlo para entrar. Se contentó con sentarse afuera un rato. Por la Marina habían pasado muchos sospechosos a declarar y ser sometidos a ruedas de identificación y careos más informales. Joe Beattie y la hermana de la tercera víctima los observaban, escrutaban sus rostros, los rasgos y la forma de hablar, y, luego, vuelta a empezar.
—Querrá ahora ir al Barrowland, ¿verdad? —dijo el taxista, pero Rebus negó con la cabeza.
Ya había visto suficiente. El Barrowland no iba a decirle nada que no supiera.
—¿Conoce un bar llamado The Lobby? —preguntó. El hombre hizo un gesto afirmativo—. Pues lléveme allí.
Pagó la carrera, le dio cinco libras de propina y pidió el ticket.
—No damos recibos, amigo. Lo siento.
—No trabajará por casualidad para Joe Toal, ¿eh?
—Ni lo he oído nombrar.
El hombre le miró con mala cara, metió la primera y arrancó.
En la barra de The Lobby estaba Ancram, con aire relajado entre dos hombres y dos mujeres que le escuchaban atentamente. El local estaba lleno de gente que había salido del trabajo, arribistas y mujeres solas.
—¿Qué toma, inspector?
—Invito yo —dijo Rebus, señalando el vaso de Ancram y los de los otros, pero Ancram soltó una carcajada.
—A ellos no se les invita; son periodistas.
—De todos modos, la ronda es mía —dijo una de las dos mujeres—. ¿Qué toman?
—Mi mamá me aconsejó no aceptar bebidas de desconocidos.
La mujer sonrió, iba maquillada y su rostro cansado fingía entusiasmo. Jennifer Drysdale. Rebus sabía la causa del cansancio: resultaba duro actuar como «un hombre más». Mairie Henderson le había hablado de ello... Las cosas cambiaban muy lentamente, la realidad era un barniz de igualdad sobre el mismo papel pintado de siempre.
Un disco de Jeff Beck, «Hi-Ho Silver Lining». La letra era idiota pero se escuchaba desde hacía más de veinte años. No entendía por qué en un local con las pretensiones de The Lobby ponían viejos éxitos.
—En realidad —decía Ancram— estamos cerca de encontrar algo. ¿Verdad, John?
—Sí.
Que le llamara por su nombre le dio a entender que el inspector jefe quería zanjar el asunto.
Los periodistas ya no parecían tan contentos y comenzaron a asediarle a preguntas sobre Johnny Biblia para tener algo que escribir.
—Qué más quisiera yo que contarles algo, pero todavía no tengo datos. —Ancram alzó las manos para tratar de calmarlos.
Rebus vio que había una grabadora en la barra.
—Declare usted cualquier cosa —dijo uno de los dos hombres, arriesgando una mirada en dirección a Rebus, que se mantenía al margen.
—Si quieren información —añadió Ancram, rompiendo el corro— contraten un vidente. Gracias por las copas.
Fuera del local su sonrisa se esfumó. No era más que puro teatro ante los periodistas.
—Esos cabrones son como sanguijuelas.
—Y tienen sus costumbres, como las sanguijuelas.
—Cierto, pero ¿con quién, si no, vas a tomar una copa? No he traído el coche, ¿te importa ir a pie?
—¿Adónde?
—Al primer bar que encontremos.
En realidad tuvieron que dejar atrás tres pubs —lugares poco seguros para que un policía tome una copa tranquilo— hasta dar con uno del agrado de Ancram. No dejaba de llover, aunque con menos fuerza. Rebus notaba la camisa pegada a la espalda. Pese a la lluvia, había una legión de vendedores de Big Issue, que ya nadie compraba.
Se sacudieron el agua y se sentaron en sendos taburetes de la barra. Rebus pidió su whisky y un gintonic y encendió un cigarrillo; le ofreció uno a Ancram, que lo rehusó.
—Bueno, ¿dónde has estado?
—He ido a ver a Tío Joe.
Entre otros sitios.
—¿Y qué tal?
—Hablé con él.
Y adiós muy buenas.
—¿Cara a cara? —Rebus asintió y Ancram pareció admirado—. ¿Dónde?
—En su casa.
—¿La Ponderosa? ¿Y se lo permitió sin orden de registro?
—Una casa limpia como la patena.
—Se pasaría media hora antes de que llegaras escondiéndolo todo en el piso de arriba.
—En el piso de arriba estaba su hijo.
—Haciendo guardia a la puerta del dormitorio, seguro. ¿Viste a Eve?
—¿Quién es Eve?
—Su contable. No te fíes de su asma de jubilada. Debe de andar por los cincuenta y se conserva perfectamente.
—No la he visto.
—Te acordarías seguro. Bueno, ¿le sacaste algo a ese viejo cabrón?
—Poca cosa. Me juró que hace un año que no tiene a Tony El en plantilla y que no ha vuelto a verle.
Un individuo entró en el bar, al ver a Ancram estuvo a punto de dar media vuelta, pero como el inspector le había visto por el espejo de la barra, optó por acercarse, sacudiéndose la lluvia del pelo.
—Hola, Chick.
—¿Qué tal, Dusty?
—Vamos tirando.
—Bien, ¿no?
—Ya me conoce, Chick.
El hombre hablaba en voz queda con la cabeza gacha, y se fue al otro extremo de la barra arrastrando los pies.
—Un conocido —dijo Ancram a guisa de explicación.
Un confidente, claro. El hombre pidió un medio y «media»: whisky con media jarra de cerveza para que entrara mejor. Abrió un paquete de Embassy, haciendo esfuerzos para no mirar al otro extremo de la barra.
—Bueno, ¿y eso fue todo lo que le sacaste a Tío Joe? Tengo curiosidad por saber cómo llegaste allí.
—Fui en un coche patrulla y entré andando.
—Ya sabes a qué me refiero.
—Tío Joe y yo tenemos un amigo en común.
Rebus apuró el whisky.
—¿Otro? —insinuó Ancram, y Rebus asintió con la cabeza—. Sí, ya sé que estuviste en Barlinnie. —¿Cosa de Jack Morton?—. Y no se me ocurre que haya allí muchos que tengan mano con Tío Joe... ¿Big Ger Cafferty? —Rebus le aplaudió mentalmente y esta vez Ancram soltó una carcajada sincera—. ¿Así que el viejo cabrón no soltó prenda?
—Solo que tenía entendido que Tony El se había marchado al sur, a Londres quizás.
Ancram retiró del vaso la rodaja de limón.
—¿De veras? Qué interesante.
—¿Por qué?
—Porque he movilizado a mis amigos en busca de información. —Ancram hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y el soplón del extremo de la barra dejó su taburete y se les acercó—. Dile al inspector Rebus lo que me has contado, Dusty.
Dusty se pasó la lengua por unos labios inexistentes. Parecía ser el tipo que hace de confidente por darse importancia más que por dinero o rencor.
—Se dice —hablaba otra vez sin alzar la cabeza y Rebus podía verle la coronilla— que Tony El ha estado trabajando por el norte.
—¿Por el norte?
—Dundee..., en el nordeste.
—¿Y en Aberdeen?
—Por allí; sí.
—¿En qué?
Se encogió de hombros.
—Opera por su cuenta; a saber... Se le ha visto por allí.
—Gracias, Dusty —dijo Ancram y el hombre se escabulló hacia el fondo de la barra. Ancram miró a la camarera—. Otras dos —dijo— y póngale a Dusty lo que quiera. —Se volvió hacia Rebus—. ¿A quién crees, a Tío Joe o a Dusty?
—¿Crees que me mintió para tomarme el pelo?
—O por liarte.
Sí, hacerle ir a Londres con una falsa pista que entorpeciera la investigación. Tiempo y esfuerzos perdidos.
—La víctima trabajaba en Aberdeen —añadió Rebus.
—Todas las pistas se juntan allí. —Les sirvieron las bebidas y Ancram pagó con un billete de veinte libras—. Quédese la vuelta; cobre lo que beba Dusty y le da lo que sobre, menos una libra para usted.
La mujer hizo el gesto de asentimiento de quien está acostumbrada. Rebus no dejaba de pensar en los caminos que llevaban al norte. ¿Quería ir a Aberdeen? Estaría a salvo de Justicia en directo, quizás así dejaría de pensar en Lawson Geddes. A ese respecto, el día había sido una especie de vacaciones; Edimburgo estaba lleno de fantasmas, pero también Glasgow: Jim Stevens, Jack Morton, John Biblia y sus víctimas.
—¿Fue Jack quien te dijo que había ido a Barlinnie?
—Me impuse por jerarquía, no se lo reproches.
—Cuánto ha cambiado.
—¿Te molestó? No sé por qué te siguió después de comer. El celo del converso.
—No sé a qué te refieres —dijo Rebus.
Se llevó el vaso a los labios y dio un largo trago.
—¿No te lo contó? Se ha afiliado a Alcohólicos Anónimos y, en serio, no para cobrar la baja por depresión. —Ancram hizo una pausa—. Pensándolo bien, a lo mejor yo también lo hago —añadió con un guiño, sonriendo.
Había algo molesto en su sonrisa; como si escondiera muchos secretos. Una sonrisa condescendiente.
Una sonrisa muy de Glasgow.
—Era un alcohólico —prosiguió Ancram—. Bueno, lo sigue siendo. Una vez que se empieza, nunca se deja. Pero algo le sucedió en Falkirk y acabó en el hospital casi en coma con sudores, vómitos y alucinaciones. Lo primero que hizo al salir fue buscar en el listín el teléfono de la esperanza y ellos le remitieron a la iglesia de los zumos. —Miró el vaso de Rebus—. Dios, qué rápido. Anda, tómate otra.
La camarera venía ya con otra copa en la mano.
—Pues sí, gracias —dijo Rebus, algo despechado consigo mismo por sentirse tan tranquilo—. Pareces sobrado de pasta. Y el traje es precioso.
Los ojos de Ancram perdieron la chispa.
—Hay un sastre de Argyle Street que nos hace el diez por ciento de descuento a los del cuerpo —replicó, entrecerrando los ojos—. Vamos, suéltalo.
—No, en realidad, no es nada, pero revisando el expediente de Toal no pude por menos que advertir que siempre parece disponer de información interna.
—Cuidado, amiguito.
Lo de «amiguito» chirriaba con toda intención.
—Bueno —prosiguió Rebus—, todo el mundo sabe que en la costa oeste hay sobornos. No siempre con dinero, ya sabe. Pueden ser relojes, pulseras con el nombre grabado, anillos, algún traje que otro...
Ancram echó una mirada a su alrededor, como si buscase testigos a los comentarios de Rebus.
—¿Le importaría dar nombres, inspector, o en el DIC de Edimburgo se contentan con rumores? Tengo entendido que en Fettes no hay sitio en los armarios de repletos que están de esqueletos. —Cogió su copa—. Y por lo visto la mitad de ellos están llenos de sus huellas.
Otra vez la sonrisa, los ojos chispeantes. ¿Cómo lo sabía? Rebus dio media vuelta y salió del pub. Oyó a Ancram que decía:
—¡No todos podemos ir a Barlinnie a ver a un amigo! Hasta luego, inspector...