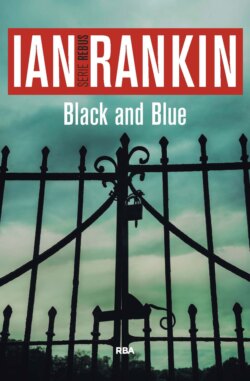Читать книгу Black and Blue - Ian Rankin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеAquella noche —un compromiso contraído hacía tiempo— Rebus estaba de servicio en el estadio de Ingliston en un concierto de rock en que actuaban una estrella americana y un par de teloneros ingleses de cierta fama. Formaba parte de un equipo de apoyo constituido por ocho secretas procedentes de cuatro comisarías. Ayudaban a los sabuesos de Trading Standards (regulación de comercio) que iban a confiscar género de contrabando —camisetas, programas de ordenador y discos compactos— con la aprobación de los representantes de los grupos musicales. Los habían provisto de pases para los camerinos, el escenario y para el recinto de invitados, con derecho a una bolsa-obsequio de artículos de los grupos.
—Para sus hijos, o nietos... —le comentó el lacayo que repartía las bolsas, casi tirándosela.
Rebus se tragó una réplica y se encaminó directamente a la barra sin saber qué escoger entre tantas botellas. Optó por una cerveza, pero luego pidió un Black Bush, aunque guardó la botella en la bolsa-obsequio.
Tenían dos furgonetas aparcadas fuera del recinto, lejos del escenario, llenas de infractores y mercancía. Maclay se dirigió hacia allí con un puño de hierro entre las manos.
—¿A quién has matado, Heavy?
Maclay meneó la cabeza y se enjugó el sudor de la frente; parecía un ángel caído pintado por Miguel Ángel.
—Uno que no quería que inspeccionara su maleta. Se la perforé de un puñetazo y se acabó.
Rebus miró en el furgón de los detenidos. Un par de chavales reincidentes y dos veteranos acostumbrados a aquella rutina. Una multa y confiscación de la mercancía. Apenas había comenzado el verano y quedaban muchos festivales por delante.
—Qué horrible estafa —dijo Maclay, refiriéndose a la música.
Rebus se encogió de hombros; a él le agradaba aquella clase de servicios, aunque no sacase más que un par de compactos. Le invitó a Black Bush; Maclay bebió como si fuese gaseosa, por lo que Rebus le ofreció un caramelo de menta que él se echó a la boca dándole las gracias con una inclinación de cabeza.
—Han llegado esta tarde los resultados de la autopsia —dijo.
—¿Y qué? —inquirió Rebus, que no había tenido tiempo de llamar.
Maclay trituró el caramelo entre los dientes.
—Falleció por efecto de la caída. Poco más.
La caída. Había pocas posibilidades para un veredicto de homicidio.
—¿Y la toxicología?
—No han concluido los análisis. El doctor Gates comentó que cuando seccionó el estómago apestaba a ron negro.
—En la bolsa había una botella.
—Lo que bebía el difunto —agregó Maclay con gesto afirmativo—. Dice Gates que no parece haber indicios de droga, pero habrá que esperar a los análisis. Busqué en el listín telefónico a los Mitchison.
—Yo también. —Rebus sonrió.
—Lo sé; en uno de los números me dijeron que habías hablado con ellos. ¿Nada?
Rebus negó con la cabeza.
—Solo un número de T-Bird Oil de Aberdeen. El jefe de personal ha quedado en llamarme —añadió.
Un oficial de Trading Standards venía hacia ellos cargado con un montón de camisetas y programas de ordenador; el rostro enrojecido por el esfuerzo y la cabeza gacha. Tras sus pasos, otro oficial brigadista —de la División Livingston— escoltaba a un detenido.
—¿Ya acaban, señor Baxter?
El oficial de Trading Standards dejó las camisetas y cogió una para enjugarse el sudor de la cara.
—Más o menos —contestó—. Voy a reagrupar a mi tropa.
Rebus se volvió hacia Maclay.
—Me muero de hambre. Vamos a ver qué han preparado para las superestrellas.
Algunos fans trataban de romper la barrera de seguridad. Quinceañeros en su mayoría, chicos y chicas a partes iguales, los que habían logrado infiltrarse deambulaban por detrás de los de seguridad a la caza de algún famoso como los que aparecían en los carteles que adornaban sus dormitorios, pero cuando veían uno no decían palabra de puro respeto o timidez.
—¿Tienes hijos? —preguntó Rebus a Maclay.
Estaban en el entoldado, con sendas botellas de Beck que habían sacado de un frigorífico que Rebus no había visto en su primera incursión. Maclay negó con la cabeza.
—Divorciado antes de que esa fuera la solución, ya ves qué gracia. ¿Y tú?
—Una hija.
—¿Mayor?
—A veces pienso que es mayor que yo.
—Hoy día los críos crecen rápido.
Rebus sonrió al pensar que era diez años mayor que Maclay.
Dos guardias de seguridad obligaban a volver al recinto del público a una chica que se resistía entre chillidos.
—Es Jimmy Cousins —dijo Maclay, señalando a uno de los gorilas—. ¿No lo conoces?
—Estuvo cierto tiempo destinado en Leith.
—Se jubiló el año pasado a los cuarenta y siete. Treinta años de servicio. Ahora tiene la pensión y un empleo. Es para pensárselo.
—A mí me parece que echa de menos el cuerpo.
—Acaba por convertirse en un hábito —añadió Maclay sonriendo.
—¿Por eso te divorciaste?
—Algo tuvo que ver.
Rebus pensó preocupado en Brian Holmes, en la tensión que agobia a los más jóvenes, afectando al trabajo y a la vida privada. Que se lo dijeran a él.
—¿Y a Ted Michie, lo conoces?
Rebus asintió con la cabeza. Era a quien reemplazaba en Fort Apache.
—Dicen los médicos que es un caso terminal. Y él se niega a que le operen porque su religión prohíbe las armas blancas.
—Tengo entendido que en sus tiempos manejaba muy bien la porra.
Uno de los grupos de teloneros irrumpió en el entoldado entre aplausos dispersos. Cinco varones de veintitantos años, torso desnudo y toallas por los hombros; colocados con algo, tal vez con la simple actuación. Apretones y besos de las chicas, alaridos y carcajadas.
—¡Los hemos dejado espatarrados!
Rebus y Maclay continuaron bebiendo en silencio, no querían que los confundieran con promotores.
Cuando salieron del entoldado ya había oscurecido lo bastante para apreciar los efectos de la luminotecnia. Había, además, fuegos artificiales, lo que a Rebus le recordó que estaban en plena temporada turística y pronto tendrían la tradicional parada militar, con ocasión de la cual los fuegos artificiales se oían desde Marchmont aunque cerraras las ventanas. Un equipo de filmación, acechado por los fotógrafos, agrandaba a su vez la inminente salida a escena del grupo telonero más famoso. Maclay observaba aquel cortejo.
—Te sorprenderá que no te acosen a ti —comentó irónico a Rebus.
—Vete a la mierda —replicó este, dirigiéndose hacia el lateral del escenario.
Los pases tenían un código de colores y el suyo, amarillo, le permitía llegar a los bastidores, donde se quedó a ver la actuación. El sonido no valía nada, pero tenía unos monitores cerca y fijó en ellos su atención. El público se divertía y se agitaba por oleadas cual un mar de cabezas incorpóreas. Su pensamiento voló a la isla de Wight, uno de los festivales que se había perdido, algo que ya nunca se repetiría.
Volver a aquella época, veinte años antes, le hizo recordar a Lawson Geddes, su antiguo mentor, jefe y valedor.
Un John Rebus de apenas veinte años, agente de policía ansioso por dejar atrás el servicio militar, sus fantasmas y pesadillas. Proyecto de vida: una esposa y una hijita. Tal vez buscaba un padre adoptivo y lo encontró en Lawson Geddes, inspector de policía de la ciudad de Edimburgo. Geddes, cuarenta y cinco años y excombatiente de Borneo, contaba historias de la guerra en la jungla como antídoto al fenómeno de los Beatles, pero en Inglaterra a nadie interesaban los últimos estertores de la fuerza colonial. Geddes y él tenían en común ciertos valores, sudores nocturnos y pesadillas de fracaso. Rebus, nuevo en el Departamento de Investigación Criminal, y Geddes, zorro viejo en todo lo relativo al mismo. Recordaba perfectamente el primer año de creciente amistad y le resultaba fácil olvidar ahora los pocos escollos: Geddes intentando conquistar a su joven esposa y a punto de lograrlo; él, borracho en una fiesta de Geddes, entrando a oscuras en una habitación para mearse en un armario que confundió con el váter; un par de puñetazos en un bar a punto de cerrar, golpes que no alcanzaron su objetivo y quedaron en simple forcejeo.
Era fácil perdonar cosas así. Pero luego les cayó una investigación por homicidio en la que el sospechoso era Leonard Spaven, jefe de Geddes. Esos dos llevaban un par de años jugando al gato y al ratón: agresión con agravantes, proxenetismo y robo de un par de camiones de tabaco. Y corrían rumores sobre uno o dos asesinatos, asuntos de ajustes de cuentas y competencia entre gánsteres. Spaven había servido en los Guardias Escoceses con Geddes, y puede que la inquina naciera entonces, pero ninguno comentaba nada al respecto.
El día de Navidad de 1976 tuvo lugar un horripilante hallazgo en una granja de las inmediaciones de Swanston: una mujer decapitada. La cabeza apareció una semana después, el día de Año Nuevo, en un campo cercano a Currie. Como estaban a mínimos y bajo cero, por el proceso de descomposición, el forense dictaminó que llevaba guardada cierto tiempo en algún sitio desde la decapitación, al contrario que el cuerpo, que había sido abandonado inmediatamente después del crimen. La policía de Glasgow, con el caso de John Biblia pendiente desde hacía seis años, mostró cierto interés. A partir de la descripción inicial por la ropa, un civil se presentó a declarar que podía tratarse de una vecina que llevaba dos semanas sin aparecer. El lechero había interrumpido el reparto al imaginarse que, sin previo aviso, se había ausentado en Navidad.
La policía forzó la puerta. Felicitaciones navideñas sin abrir sobre la alfombra del recibidor, en el fogón una cazuela con sopa mohosa y la radio a bajo volumen. Localizados los familiares, estos identificaron el cadáver: Elizabeth Rhind, Elsie para los amigos. Treinta y cinco años, divorciada de un marino mercante y secretaria en una fábrica de cerveza. Una mujer muy apreciada y extravertida. El exmarido, primer sospechoso, tenía una coartada perfecta, su barco estaba por aquellas fechas en Gibraltar. Repasando la lista de amistades de la víctima, y en concreto de los hombres con quienes salía, apareció un nombre sin apellido: Lenny. Elsie había salido con él durante unas semanas. Sus amigos más allegados facilitaron la descripción y Lawson Geddes intuyó que se trataba de Lenny Spaven. Rápidamente estableció una hipótesis: Lenny había puesto sus miras en Elsie al saber que trabajaba en una fábrica de cerveza, con el móvil quizá de obtener información interna y así apropiarse de un camión o robar en la fábrica. Al negarle Elsie su colaboración, él, furioso, la mató.
Para Geddes la hipótesis era muy sólida, pero no lograba convencer a nadie. Y no existían pruebas. El momento de la muerte tampoco se podía determinar sin un margen de error de veinticuatro horas, por lo que Spaven no necesitaba coartada. En un registro en su casa y en la de sus amigos no se encontró una sola mancha de sangre. Había otras pistas, pero a Geddes no se le iba Spaven de la cabeza. Rebus estuvo a punto de volverse loco. Acabaron gritándose más de una vez y dejaron de salir a tomar copas. Sus jefes le llamaron la atención, diciéndole que estaba obsesionado y perjudicaba la investigación; le aconsejaron tomarse unas vacaciones, e incluso los de Homicidios organizaron una colecta para él.
Una noche se presentó en casa de Rebus, y le pidió un favor. Tenía aspecto de haber estado una semana sin dormir ni mudarse de ropa. Le contó que había seguido a Spaven y que acababa de verle entrar en un garaje de Stockbridge, donde seguramente podían sorprenderle si se daban prisa. Rebus sabía que aquel no era modo de actuar, saltándose el reglamento, pero Geddes, tembloroso, le imploraba con ojos de loco, y se le fue totalmente de la cabeza la orden de registro y todo lo demás. Rebus insistió en tomar él el volante y seguir las indicaciones de Geddes.
Encontraron a Spaven en el garaje, rodeado de montones de cajas con género de un atraco a un almacén de South Queensferry en noviembre: radio-relojes digitales, a los que Spaven estaba colocando el cable para venderlos por bares y clubes. Detrás de unas cajas Geddes descubrió una bolsa de plástico con un sombrero de mujer y un bolso beige, posteriormente identificados como pertenecientes a Elsie Rhind.
Spaven proclamó su inocencia desde el momento en que Geddes alzó del suelo la bolsa de plástico, inquiriendo qué había dentro. Y no dejó de proclamarla a lo largo de la investigación, durante el juicio y cuando le conducían al calabozo después de que le condenaran a cadena perpetua. Comparecieron los dos ante el tribunal; Geddes ya tranquilo y radiante de satisfacción y Rebus un tanto incómodo. Su declaración fue una historia inventada: un aviso anónimo sobre un cargamento de artículos robados; pura suerte... Quedaba bien y mal al mismo tiempo. Lawson Geddes nunca más habló del asunto, cosa extraña, pues, ante una copa, era costumbre charlar de los casos, estuvieran resueltos o no. Luego, para sorpresa de todos, Geddes dejó el cuerpo cuando apenas le faltaban dos años para el ascenso y optó por irse a trabajar a la tienda de licores de su padre, donde hacían descuento a los agentes de policía; ganó algo de dinero y se jubiló tan feliz a los cincuenta y cinco. Desde hacía diez años vivía en Lanzarote.
Una sola postal había recibido Rebus tras su marcha: en Lanzarote había «escasez de agua potable, pero de sobra para suavizar un whisky, y los vinos Torres no requerían adulteración»; paisaje casi lunar, «ceniza negra volcánica, ¡buena excusa para no tener que cuidar de un jardín!». No había vuelto a tener noticias y Geddes no daba dirección alguna en la isla. No tenía mucha importancia: las amistades vienen y van. Había sido útil conocer a Geddes en su momento; había aprendido mucho de él.
«No mires atrás», había cantado Dylan.
Volvió al presente: las luces deslumbrantes del espectáculo. Contuvo las lágrimas y se apartó del escenario camino del entoldado. Astros del pop con sus séquitos, encantados del acoso de la prensa y la tele. Fogonazos y micrófonos, preguntas. Espuma de champán. Rebus se limpió unas salpicaduras del hombro y decidió que era hora de volver al coche.
El caso Spaven debía haber sido asunto concluido aunque el condenado jurara inocencia, pero el preso Spaven comenzó a escribir y sus amigos sacaron los relatos de la cárcel bajo mano o sobornando a los guardianes, y los publicaron. Al principio eran historias de ficción, con una de ellas ganó el primer premio de un concurso convocado por un periódico. Al conocerse la verdadera identidad y las circunstancias del galardonado, el periódico publicó otro relato más extenso. A partir de ahí, Spaven siguió escribiendo y publicando, compuso una obra teatral para la televisión que obtuvo sendos premios en Alemania y en Francia y fue representada en Estados Unidos, con una audiencia mundial de unos veinte millones de personas. Escribió después otra y a continuación una novela, antes de iniciar acto seguido la publicación de relatos autobiográficos, comenzando por su niñez. Pero Rebus sabía lo que Spaven acabaría contando.
Ya por entonces se había granjeado el apoyo de los medios de comunicación que pedían su excarcelación, propósito que se vino abajo a causa de una agresión de Spaven a otro recluso, a quien causó lesiones cerebrales. A partir de este incidente los relatos de Spaven se hicieron más patéticos que nunca: el agredido le tenía envidia por la expectación que él suscitaba y había intentado matarle en la galería. Él solo había actuado en defensa propia. Y como colofón decía que no se habría visto en situación tan envidiable de no haber sido por culpa de un grave error de la justicia. La segunda entrega de la autobiografía de Spaven concluía con el caso Elsie Rhind y mencionaba a los dos policías que le habían tendido la trampa: Lawson Geddes y John Rebus. Spaven descargaba todo su rencor sobre Geddes y a Rebus le calificaba de simple peón, un lacayo de su amigo. Para Rebus no era más que una versión fantasiosa elucubrada como venganza durante los largos años de reclusión. Pero a lo largo de la lectura de aquellas entregas había advertido el modo en que Spaven manipulaba sin recato al lector, lo que le hizo recapacitar sobre el Lawson Geddes de la noche de marras ante su puerta y en las mentiras que habían elaborado a continuación...
Spaven murió poco después: suicidio por degüello con un escalpelo, un tajo en la garganta por el que cabía una mano. Según nuevos rumores: había muerto a manos de los carceleros que querían impedirle terminar la autobiografía porque explicaba pormenores de los años de reclusión y los malos tratos sufridos en las cárceles escocesas, o de presos envidiosos de su fama que habían dejado entrar en su celda.
O el simple suicidio. No dejó más que una nota, con tres borradores arrugados en el suelo, proclamando hasta el último momento su inocencia en el asesinato de Elsie Rhind. Los medios de comunicación comenzaron a barruntar una buena historia con la vida y muerte de Spaven. Y ahora, el epílogo.
Primero: se había editado el tercer volumen inconcluso de la autobiografía —«Enternecedor», según un crítico, «Un logro absoluto», según otro—, que se mantenía en la lista de best-sellers. En Prince Street te encontrabas con la cara de Spaven mirándote desde los escaparates de todas las librerías. Un trayecto que Rebus evitaba en lo posible.
Segundo: un preso que acababa de obtener la libertad había declarado a la prensa que era la última persona que había hablado con Spaven antes de morir, y porfiaba que las últimas palabras habían sido: «Bien sabe Dios que soy inocente, pero estoy harto de repetirlo». El expresidiario había cobrado del periódico 750 libras por la entrevista. Estaba claro que se trataba de una maniobra de la prensa sensacionalista.
Tercero: acababan de lanzar un nuevo programa de televisión, Justicia en directo, una visión impactante del delito, el poder y los errores de la justicia. Tras el elevado índice de audiencia registrado en su primera temporada —con el atractivo presentador Eamonn Breen, ídolo de las telespectadores—, estaba en preparación la segunda, en la que el caso Spaven —decapitación, acusaciones y suicidio de alguien mimado por los medios de comunicación— constituía el primer episodio.
Con Lawson Geddes en el extranjero y sin dirección conocida, quien pagaba el pato de la película era John Rebus.
«Framed» de Alex Harvey, seguido de «Living the Past» de Jethro Tull.
Volvió a casa pasando por el bar Oxford, un largo desvío que valía la pena. La decoración y los visuales debían de ejercer cierto efecto hipnótico; única explicación posible de que los parroquianos se pasaran horas enteras mirándolos. El barman aguardó a que Rebus pidiera, pues por aquellos días no tomaba «lo de siempre»: en la variedad está el gusto, etcétera.
—Ron negro y media Best.
Hacía años que no bebía ron negro; no le parecía de jóvenes. Pero Allan Mitchison lo bebía: licor de marineros. Motivo de más para pensar que trabajaba en el mar. Pagó, apuró el chupito de un trago, se enjuagó la boca con la cerveza y cuando quiso darse cuenta ya no le quedaba. El barman volvió con el cambio.
—Ahora una jarra de cerveza, John.
—¿Con otro ron?
—No, por Dios.
Rebus se restregó los ojos y gorreó un cigarrillo a un tipo somnoliento que tenía al lado.
El caso Spaven... Le había hecho retroceder en el tiempo, forzándole a cotejar recuerdos y plantearse si la memoria no le jugaría malas pasadas. Un asunto inconcluso de veinte años atrás. Igual que el de John Biblia. Meneó la cabeza, tratando de borrar la historia, y su pensamiento voló hacia Allan Mitchison y una caída en picado sobre una verja, que ves llegar con los brazos atados a una silla y una única alternativa: hacer frente a tu destino con los ojos abiertos o cerrados... Rodeó la barra hasta el otro extremo para telefonear y metió la moneda sin saber a quién iba a llamar.
—¿Ha olvidado el número? —comentó un parroquiano al ver que recogía la moneda.
—Sí, ¿cuál es el teléfono de la esperanza?
Ante su sorpresa, el hombre se lo sabía de memoria.
Cuatro parpadeos del contestador automático significaban cuatro mensajes. Leyó el manual de instrucciones que tenía abierto por la página seis, con la sección «Playback» encuadrada en bolígrafo rojo y párrafos subrayados. Siguió los pasos indicados y el aparato se avino a funcionar.
—Soy Brian Holmes. —Rebus abrió el Black Bush y se sirvió mientras escuchaba—. Era para... bueno, darte las gracias. Minto se ha retractado, así que me has sacado del apuro. Espero poder devolverte el favor. —Una voz cansada, sin energía. Final del mensaje. Rebus saboreó el whisky.
Blip: mensaje dos.
—Se me ha hecho tarde trabajando y se me ocurrió llamarle, inspector. Hablamos el otro día: soy Stuart Minchell, jefe de personal de T-Bird Oil. Es para confirmarle que Allan Mitchison era, efectivamente, empleado nuestro. Si me da un número de fax le puedo enviar los datos. Llámeme mañana a la oficina. Adiós.
Adiós y bingo. Qué alivio saber algo del muerto aparte de sus gustos musicales. Le silbaban los oídos: el concierto y el alcohol habían acelerado su pulso.
Mensaje tres:
—Aquí Howdenhall, tanta prisa que le corría y está ilocalizable. Típico de Homicidios. —Rebus conocía aquella voz: Pete Hewitt, del laboratorio de la policía en Howdenhall. Con aspecto de quinceañero, cuando seguramente pasaba de los veinte, Pete era un pico de oro con cerebro a juego y especialista en huellas dactilares—. Son casi todas parciales, pero hay un par de ellas magníficas. ¿Y sabe qué? Su dueño está en el ordenador por antiguas condenas por agresión. Llámeme si quiere saber su nombre.
Rebus miró el reloj. Pete con su guasa habitual. Eran más de las once y estaría en casa o ligando por ahí, y él no tenía su número particular. Dio una patada al sofá maldiciendo no haber estado en casa: detener contraventores era una pérdida de tiempo. En fin, tenía el Black Bush y una bolsa de discos compactos, camisetas que nunca se pondría y un póster con cuatro caras de chiquillos con acné en primer plano. Le sonaban de algo, no sabía de qué...
Faltaba otro mensaje.
—¿John?
Una voz de mujer que conocía.
—Si estás ahí, descuelga, por favor. Odio esto. —Pausa; un suspiro—. Bueno, escucha, ahora que no estamos... Quiero decir, ahora que no soy tu jefa, ¿qué te parece si nos vemos de vez en cuando? Para almorzar o algo. Llámame a casa o a la oficina, ¿de acuerdo? Antes de que sea tarde. Bueno, en Fort Apache no vas a estar toda la vida. Cuídate.
Se sentó, mirando cómo se desconectaba el aparato. Gill Templer, inspectora jefe, antaño su media naranja. Había sido su jefa poco tiempo; aparentaba cierta frialdad, pero era un auténtico iceberg sumergido. Rebus se sirvió otra copa y brindó hacia el aparato. Una mujer acababa de quedar con él: ¿desde cuándo no sucedía? Se levantó y fue al baño, examinó su reflejo en el espejo, se restregó la barbilla y se echó a reír. Ojos apagados, pelo lacio y manos temblorosas cuando las alzaba despacio.
—Buen aspecto, John.
Sí, por Escocia se podía mentir. Gill Templer, tan guapa aún como cuando se conocieron, ¿pidiéndole una cita? Meneó la cabeza sin dejar de reír. No, algo habría... alguna intención oculta.
En el cuarto de estar vació la bolsa-obsequio y vio que el póster de los cuatro críos coincidía con la portada de uno de los CD. Claro, los Dancing Pigs, una de las cintas de Mitchison, su último disco. Recordó un par de rostros bajo el entoldado: «¡Los hemos dejado espatarrados!». Mitchison tenía dos discos de ellos.
Qué raro que no llevase una entrada del concierto...
Sonó el timbre de la puerta: dos toques breves. Cruzó el recibidor, mirando la hora. Las once y veinticinco. Echó un vistazo por la mirilla, sin dar crédito a sus ojos, y abrió de par en par.
—¿Y el resto del equipo?
Kayleigh Burgess en persona con una abultada bolsa colgando del hombro y el pelo recogido bajo una enorme boina verde, con mechones cayéndole sobre las orejas. Guapa y cínica a la vez, al estilo de «no me fastidies si no te doy pie». Rebus la conocía desde hacía un año.
—En la cama, lo más probable.
—¿Quiere decir que ese Eamonn Breen no duerme en un ataúd?
Cauta sonrisa; mientras nivelaba en el hombro el peso de la bolsa.
—¿Sabe una cosa? —replicó sin mirarle, ocupada con la bolsa—. No se hace usted ningún favor negándose a hablar de esto con nosotros. No le favorece nada.
—Para empezar, no soy ningún modelo.
—Nosotros somos neutrales. Es la esencia de Justicia en directo.
—¿Ah, sí? Claro, y a mí me encanta que me den la tabarra antes de irme a dormir...
—No se ha enterado, ¿verdad? —Ahora sí le miraba—. No, no creo. No ha habido tiempo. Enviamos a Lanzarote un equipo para entrevistar a Lawson Geddes y esta tarde me llamaron...
Rebus conocía la actitud y el tono de voz, el mismo que él había adoptado en muchas circunstancias tristes para comunicar la noticia a familiares o amigos...
—¿Cómo ha sido?
—Se suicidó. Parece que sufría de depresión desde que murió su esposa. Se pegó un tiro.
—¡Hostia!
Se dio media vuelta, buscando el cuarto de estar y la botella de whisky con un peso en las piernas.
Ella le siguió y dejó la bolsa en la mesita de centro. Rebus señaló la botella y la periodista asintió. Chocaron los vasos.
—¿Cuándo murió Etta?
—Hará cosa de un año. De un ataque al corazón, creo. Una de sus hijas vive en Londres.
Rebus la recordaba: una adolescente mofletuda con corrector de ortodoncia, se llamaba Aileen.
—¿Han estado acosando también a Geddes?
—No «acosamos», inspector. Simplemente recabamos la opinión de todo el mundo. Es importante para el programa.
—El programa —musitó Rebus, meneando la cabeza—. Bien, ahora se han quedado sin programa, ¿no?
—No lo crea, inspector. —La bebida le había arrebolado las mejillas—. El suicidio del señor Geddes puede interpretarse como una admisión de culpabilidad. Es un titular de impacto.
Contraatacaba bien, y Rebus se preguntó si su anterior timidez no sería en gran parte fingida. Se percató en ese momento de que la tenía allí de pie, en un cuarto de estar lleno de discos, botellas vacías y montones de libros por el suelo. No podía dejarla pasar a la cocina, con los recortes de Johnny Biblia y John Biblia esparcidos sobre la mesa; prueba de su obsesión.
—Por eso he venido... en parte. Podía haberle dado la noticia por teléfono, pero pensé que era el tipo de cosas que conviene hacer en persona. Y ahora que no queda más que usted, como único testigo...
Abrió la bolsa y sacó una grabadora con micrófono.
Rebus dejó el vaso y se acercó a ella con las manos extendidas.
—¿Me permite?
Ella le entregó el aparato no sin titubear. El inspector cruzó el recibidor, pasó por la puerta abierta, se acercó a la caja de la escalera y dejó caer la grabadora, que se estrelló dos pisos más abajo contra el suelo de piedra. Ella corrió hacia él.
—Esto lo pagará.
—Mándeme la factura y ya veremos.
Dio media vuelta, entró en el piso, cerró la puerta, echó la cadena haciendo ruido y espió por la mirilla hasta que ella se hubo marchado.
Sentado en el sillón junto a la ventana pensó en Lawson Geddes. Como buen escocés no podía llorar. Los llantos son para derrotas futbolísticas, historias de animales valientes, con «Flor de Escocia» como cierre. Cualquier tontería le hacía llorar, pero aquella noche sus ojos permanecieron secos.
Sabía que estaba metido hasta el cuello. Ahora solo les quedaba él y redoblarían los esfuerzos por salvar el programa. Además, Burgess tenía razón: suicidio del preso y del policía, era un buen titular. Pero no tenía intención de ser él quien aportara más carnaza. Quería saber la verdad, igual que ellos, pero por distintos motivos, aunque ni siquiera atinaba a decir cuáles. Podía iniciar él mismo su propia investigación. El único problema era que cuanto más escarbara, más hundiría su reputación —o lo que de ella quedaba— y también la de su antiguo mentor, compañero y amigo. Había otro problema: no era lo bastante objetivo y no podría hacer esa investigación. Necesitaba un sustituto, un suplente.
Cogió el receptor y marcó siete cifras. Le respondió una voz somnolienta:
—Sí, ¿diga?
—Brian, soy John. Perdona que te llame tan tarde, pero necesito que me devuelvas el favor.
Se encontraron en el aparcamiento de Newcraighall. las luces del cine universitario estaban encendidas. Alguna sesión golfa. El Mega Bowl, cerrado; igual que el McDonald’s. Holmes y Nell Stapleton se habían mudado a una casa en Duddingston Park, con vistas al campo de golf de Portobello y a la terminal de los trenes de mercancías. Holmes decía que el ruido no le molestaba para dormir. Podían haberse citado en el campo de golf pero estaba demasiado cerca de Nell para gusto de Rebus. No la había visto desde hacía un par de años, ni siquiera en actos oficiales; ambos tenían el don de evitarse. Antiguas heridas que Nell obsesivamente seguía manteniendo abiertas.
Por eso habían quedado un par de kilómetros más lejos, en aquella especie de trinchera comercial rodeada de tiendas cerradas, un almacén de bricolaje y Toys R Us. Eran polis aun estando fuera de servicio.
Sobre todo fuera de servicio.
Comprobaron por los retrovisores si estaban solos. No había nadie, pero de todos modos hablaron en voz baja y Rebus le puso al tanto de lo que quería.
—Necesito saber algunos datos antes de que los del programa de televisión me hagan la entrevista. Pero como para mí lo de Spaven es un caso muy personal, quiero que lo revises tú; anotaciones y actas del proceso. Léetelo todo a ver qué piensas.
Holmes estaba sentado al lado de Rebus. Su aspecto mostraba a las claras que le habían sacado de la cama en plena noche. Tenía el pelo revuelto, dos botones de la camisa desabrochados y no llevaba calcetines. Bostezó y movió la cabeza.
—No acabo de entender qué es lo que tengo que buscar.
—Algo que te llame la atención. No sé... cualquier cosa.
—¿Tan en serio te lo tomas?
—Lawson Geddes se ha suicidado.
—Hostia —musitó Holmes sin pestañear.
No le dio el pésame. Demasiados problemas tenía él.
—Otra cosa —añadió Rebus—. Podrías localizar a un expresidiario que dijo ser la última persona que habló con Spaven. No recuerdo el nombre pero salió en todos los periódicos.
—Una pregunta: ¿crees que Geddes le tendió una trampa a Spaven?
Rebus fingió pensárselo y se encogió de hombros.
—Voy a contarte la verdad, no lo que redacté sobre el caso.
Rebus comenzó a hablar: Geddes llamando a su puerta, el fácil hallazgo de la bolsa, el estado obsesivo de Geddes y su curiosa tranquilidad después. La falsa justificación de una denuncia anónima. Holmes escuchaba en silencio. El cine comenzó a vaciarse; parejas de jóvenes abrazados y tonteando se apresuraban a coger el coche para estar juntos en casa. Motores en marcha, humo de tubos de escape y haces de faros y sombras alargadas sobre el muro de las rampas hasta que el aparcamiento quedó desierto. Rebus concluyó su relato.
—Otra pregunta.
Se puso a la expectativa. Holmes pareció dudar y optó por desistir y dar su conformidad asintiendo con la cabeza. Rebus le leyó el pensamiento: él había apretado las tuercas a Minto a sabiendas de que tenía razón. Y, además, Holmes se daba cuenta ahora de que también había mentido para encubrir a Lawson Geddes y asegurar el veredicto de culpabilidad. En su cabeza se planteaba un doble interrogante: ¿era cierta la versión de Rebus? ¿Hasta qué extremo había pringado el poli que estaba sentado al volante?
¿Hasta qué extremo llegaría a pringarse Holmes antes de dejar el cuerpo?
Rebus sabía que Nell le daba la lata a diario intentando persuadirle. Era lo bastante joven para iniciar otra carrera, otra profesión, algo limpio y sin riesgos. Aún estaba a tiempo de dejarlo, pero tenía que decidirse ahora.
—Vale —dijo Holmes, abriendo la portezuela—. Empezaré lo antes posible. —Una pausa—. Pero si encuentro algo sucio, algo oculto entre líneas...
Rebus encendió los faros largos y arrancó.