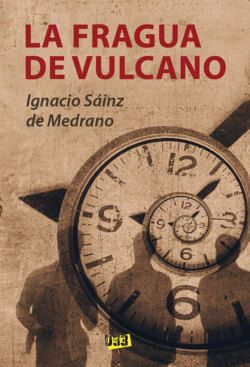Читать книгу La fragua de Vulcano - Ignacio Sáinz de Medrano - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCABRA
Hay un buen trecho hasta Benarroya. Otras veces hemos ido andando, pero hoy hacía calor y no había ni una sola nube, así que decidimos pillar la Alsina. Son solo cinco minutos de autobús pero bueno. Champi había dejado pasar un par de días, por prudencia, y se presentó el miércoles como si nada, pensando que yo ya no andaría enfadado. No lo estaba, pero sus risas como que ofendían, y yo callaba. «Estoy de luto», me dije. Era absurdo, no se puede estar de luto por un gato. Es que es la primera vez que me duele la muerte de alguien. Bueno, el gato no es nadie, por supuesto, pero la cosa es que estaba vivo. No conocí a los abuelos, a ninguno, porque cuando murió el último yo tenía cuatro años y ya ni me acuerdo de lo que me dijeron. Que hoy no se podía jugar porque la abuela Francisca se había ido al cielo, supongo. Mamá anduvo de negro, supongo, durante un año. Habría misas, supongo. Yo no guardo memoria de ese dolor, es imposible, supongo. Pero la foto de la abuela Francisca y su marido, el abuelo Antonio, sigue puesta en el salón, con un lacito negro y polvoriento que no han debido quitar desde entonces. Y mamá no viste de negro sino de gris, por lo menos en casa. Ya dura la cosa. Mirando por la ventanilla del Alsina pensé: «luego te pones una camiseta negra por el gato», y eso me hizo gracia. Entonces le dije al Champi riéndome: «te perdono», y él, que le perdonaba de qué, chiquillo, de qué lo iba yo a perdonar, maricón, pero como yo no paraba de reírme nos empezamos a dar manotazos y a decir tontadas y a partir de ahí ya nos reíamos los dos y no paramos hasta bajarnos en Benarroya.
Champi tenía instrucciones muy estrictas de su madre: tenía que visitar a la tita Dolores, no podía dejar de hacerlo, darle recuerdos y además llevar una carta de su parte. Es la hermana mayor y con la que mejor se lleva. En realidad nuestras madres no hacen muchas migas, por culpa de la mía: cuando hacen reuniones las cuatro, en verano, mientras las otras tres se ríen con sus cosas, se queda seria, como si el asunto no fuera con ella, o peor, como si se estuvieran burlando. Entonces se pone tiesa, aprieta las piernas en la silla y mira para otro lado, y empieza a decir que se hace tarde, que tiene mucho trabajo y que papá estará ya al caer con la moto. Y las otras muertas de la risa contándose cuentos del campo, de cuando eran jóvenes; siempre los mismos sucedidos, los mismos protagonistas, los mismos muertos.
Han tenido destinos distintos, las Giménez. Tita Dolores no se llegó a casar, dicen que tuvo un novio que acabó metiéndose a cura, no conozco muy bien la historia. Creo que no me la quieren contar. Así que hay dos casadas, mamá y la tita Agustina, y dos sin macho: la viuda y la soltera. Pero de todas, a pesar de su nombre, Lola es la más alegre. Nunca la he visto triste. Por lo que sé, después de muchos años en el campo, trabajó como una bruta en la Azucarera, hasta que un accidente le dejó una mano inútil y vive de una pensioncilla que le da lo justo. A pesar de esa historia tan triste, cuando llegas a su casa siempre hay molinillos de viento en el porche dándote la bienvenida, las paredes han cambiado de color, hay peces y loros de cartón colgando del techo, huele a iglesia (pero de buen rollo), y siempre suena música alegre. Estás como en el templo de una religión feliz, sin muertos ni resucitados con llagas, ni madres que lloran con siete puñales clavados en el corazón, sino que los dioses son los peces de colores y el ruido del molinillo. Por allí no pasa la tristeza, ni siquiera la resignación ante un futuro relleno de poca cosa, la verdad. La tita lleva siempre vestidos floreados, con el brazo bueno hace manualidades de todo tipo que abarrotan las estanterías y que nunca tira, sale de excursión con los jubilados de la parroquia a la capital, al monte, a la capital, al monte, siempre lo mismo, pone rumbas, no ve la tele, y su patio es pequeño pero verde y cuidado, repleto de plantas y macetas rojas, amarillas y azules. Yo debería venir más, la verdad, pero quizás le tengo miedo a tanta alegría, como si fuera una enfermedad contagiosa a la que no hay que arrimarse mucho.
Nos dio un abrazo enorme a los dos juntos, sin poder abarcarnos casi, ella que es tan poquita cosa, yo, tan gordo. Cómo habéis crecido, nos dijo, «pero desde luego», le decía a mi primo, «desde luego, hijo, hay que ver cómo estás, y lo que has estirado» y todas esas cosas. Mentira, porque Champi no ha crecido, si eso habrá encuerpado. Yo sí que he estirado, y ensanchado, y echado barriga. Pero a ella le daba igual porque me tiene más que visto, solo me miraba a la cara y me hacía un remolino con el dedo en el mechón de canas. «Qué interesante, si pareces un actor de cine», me dijo. Y en vez de querer darle una hostia como al Champi, esta vez me hizo gracia, porque me lo decía de verdad. Lo que es la intención. Me agarró de los mofletes y me miró con esos ojos viejos pero todavía de miel: «es que eres especial, chiquillo», y me plantó, por este orden, dos besos y la merienda.
Tomamos leche de cabra caliente con jarabe de fresa caducado, que tuvimos que pasar con muchas galletas y unos donuts rancios que tenía por ahí. Champi hablaba sin parar del colegio, los curas, sus deportes, mentía sobre las notas, y ella nos miraba amable, soportando el rollo del sobrino sin bajar la guardia de su sonrisa. Me recordó a aquella monjita que nos trajeron al colegio para hablar de las misiones. Una señora pequeña y encogida que era a la vez muy grande. Nos contó las horribles cosas que veía todos los días, las guerras, los muertos de hambre y los enfermos, y nunca perdió la buena cara mientras nos lo explicaba. Supongo que Dios (el del crucifijo) estaba dentro de la monjita, y que ella, que vivía en ese mundo terrible, lo utilizaba para salir adelante todos los días. En casa de la tita se respira probablemente otro Dios (el de la música disco, el de los colores en la pared y las ventanas abiertas al patio que huele a jazmín), o quizás sea el mismo, vaya uno a saber, y ella se llena los pulmones con esa alegría de vivir. Ojalá que sea el mismo Dios y que no haya que andar eligiendo. El caso es que la tita tenía esa misma expresión, satisfecha de ver a sus sobrinos, a pesar de que le contaba las típicas cosas sin interés que uno puede decir con quince años. Porque, ¿qué podemos decir? Pues nada. Eso no es grave. Lo que a veces no me deja dormir es ¿qué podremos decir cuando tengamos la edad de ella?
Y cuando no había mucho más de qué hablar, entonces nos callamos. Estuvimos así un rato largo. Sonaba una música que yo nunca había oído, unas arpas contentas que competían contra las guitarras; era alegre pero tenía a la vez algo de melancolía. Ella se puso de pie para regar las plantas. Entonces el Champi sacó la carta y se la dio con ceremonia, como si fuera el Correo del Zar. La tía Dolores la abrió con cuidado de no romper demasiado el sobre, rasgándolo con unas tijeras de coser. Se puso unas gafas para leer y volvió a sentarse en su sillón. Un olor sucio, asqueroso, entró desde la calle, pero nadie se levantó a cerrar la ventana. Leyó en silencio moviendo mucho la cabeza, como si fuera verdaderamente la carta del emperador de Rusia. Devoró las cuartillas pasándolas deprisa con las manos, queriendo llegar a la última línea rápidamente. Y al final del cuento, levantó la mirada y dijo «pues muy bien. Le mandas un beso muy fuerte a tu madre cuando vuelvas. Y le dices que la responderé». Hasta el más imbécil se hubiera dado cuenta de que se contaban un secreto. Quizás el Champi no, quizás sea de verdad un imbécil. Teníamos que irnos, eso estaba claro: la luz de la tarde doraba los loros y los peces de un color extraño, las paredes estaban menos vivas, el olor a petróleo de la calle se sentía más que el de las flores. Y tita Dolores estaba más arrugada, más encogida. Como si su alegría dependiera de la brisa y el jazmín, y estos pudieran ser, de vez en cuando, vencidos. Al despedirnos le pregunté por la música que había estado sonando. «Son canciones paraguayas, hijo», y me acarició nuevamente la cara.
Estábamos en la parada del autobús cuando al Champi se le ocurrió subir a la finca Romero en vez de volver al pueblo. Serían las cinco y media: tarde para seguir de excursión, pronto para volver. Era una locura, le dije, se nos haría de noche al regreso. Pero no sé por qué, al final le dije que sí. Subimos por la calle alta de Benarroya hasta que dejamos atrás las casas y se acabó el asfalto. Empezó el campo y la vereda cuesta arriba, lo menos cuarenta y cinco minutos andando. Para él es todavía una sorpresa, hecho como está a la ciudad. Le parece bonito andar por las lomas, oler el tomillo seco y oír el crujido de las ramas cuando se apartan los lagartos. Para mí es otra cosa, no hace falta decirlo. Es la obligación, los madrugones, las manos de padre, los algarrobos secos, el sudor en los pantalones cuando subes las cuestas. El monte no es para mí más que un montón de arrugas, que me recuerdan las surcos profundos de mi padre; y las casitas blancas colgadas de la montaña solo son muy bonitas si las ves desde lejos; cuando te acercas te das cuenta de que no hay baño ni agua corriente, que hay que sacarla del pozo, y que de noche hace frío. Son estrellas caídas en una región de pobreza. El campo es el color seco de los montes pelados todo el año, salvo cuando llueve en primavera y florece la genista. Es la quijada seca de la cabra muerta, quebradiza y blanquísima, la chicharra que se te mete en la cabeza hasta que te vuelve loco. Es la rutina y lo normal.
Cuando llegamos arriba el primo ya no estaba ni tan contento ni tan pito, y no veía el momento de parar. Yo, el gordo, tenía fuerzas para seguir subiendo hasta la sierra, aunque se me reventaran los pantalones, a pesar de mis deportivas viejas. Los Romero ya habían recogido los animales y estaban todos en casa. Son primos del padre de Champi, a mí no me tocan nada, pero hemos venido tantas veces que se deben de pensar que somos hermanos. Veían caer la tarde desde su terraza y al vernos, nos sacaron dos sillas de enea con grandes celebraciones para que disfrutáramos de la vista: desde la vega del Capitán, llena de chirimoyos y aguacates, hasta las primeras casas de Benarroya. La finquita estaba tan alta que si no fuera por el monte del Toro se hubiera visto hasta mi casa. El padre descolgó el botijo y bebimos como locos. Con tanta ansia, que me resbaló el agua por el pecho hasta mojarme la camisa por la barriga, y eso me refrescó. Yo no tenía nada de qué hablar porque ya digo que no son familia y casi nunca me los encuentro en el pueblo, así que dejé que Champi se luciera. Me quedé callado viendo cómo se iba el día en aquel lugar hermoso y violento, y ellos hablaban de cosas sin importancia, de sus vidas colgadas en la montaña. Es increíble cómo mi primo tiene un tema de conversación para cualquier cosa, es capaz de hablar con el primero que se le ponga por delante como si lo conociera de toda la vida. Así consiguió que el mayor, César, nos contara que se había hecho legionario hacía solo seis meses. Estaba allí de permiso, por casualidad, y se pasó el rato contándonos sus movidas en Melilla. Como todos, se ha tatuado los brazos y el pecho: nombres de novias, de aquí y de allí, el escudo de la Legión, un Cristo crucificado. Acabó quitándose la camisa para enseñarnos cómo había pintado su cuerpo con todo aquello. Era una maraña de músculos y dibujos, los brazos que se movían como mazas, las manos enormes y fuertes señalando las líneas: «este me lo hice después de una pelea con un moro de mierda, que me llamó maricón; me prometí que si le rompía los dientes me tatuaba un Sagrado Corazón. Y lo mandé al hospital». Miré a Champi y vi que estaba embobado. Y yo también. Tenía el pelo rubio muy corto y los ojos azules marcados por una cicatriz en la ceja, seguro que habría sido en aquella pelea. La madre sacó unas aceitunas y unas cervezas, y se partieron de la risa cuando les dijimos que éramos menores. «La Guardia Civil va a venir a multaros aquí, chiquillos», se rio el padre, y César me miraba con gracia, muy seguido, buscándome los ojos.
Mientras el mayor sirve en el Ejército, el hijo pequeño se ha quedado con el padre en el cortijo cuidando las pocas cabras y haciendo de guarda de una finca enorme, más arriba, que linda ya con las sierras y que a veces usan los señoritos para ir a cazar jabalíes, corzos y dicen que hasta ciervos. Cuenta que algún día quiere bajar a Benarroya a trabajar en un taller o en algo. Le da pereza o respeto de sus padres, y al final no lo hace. A la madre le faltan más dientes que a la mía y está curtida como un cuero viejo, pero se ríe mucho, contenta de esa vida colgada allá en lo alto, bajando en el cuatro latas viejo al pueblo cuando hay que comprar algo, o las más de las veces en moto con su marido, igual que mamá. Como dice el tío Fernando: «Si hay que ser pobre mejor en un sitio que sea bonito».
Me atonté con la cerveza y andaba algo mareado cuando el Romero padre (porque después de tanto tiempo no sé cómo se llama) dijo a César que nos bajara en la moto hasta la Alsina. Imposible ir andando: tal y como yo había dicho al idiota de mi primo, se había hecho de noche. Y como quien no tiene otra cosa que hacer el hombre se echó la zamarra para protegerse de la fresca, que empezaba a sentirse, y preguntó quién iba el primero: Champi dijo que bajara yo, que él aún se tomaba otro botellín. Imbécil.
La noche era fresca y los cortijos brillaban como farolitos, desperdigados en los montes. ¿Cuántos hay como los Romero, me dije? ¿Cuántas gentes aisladas de nuestro mundo, bebiendo el aire del tomillo? ¿Por qué no bajan? ¿Qué les impide dejar esas lomas vacías? No me dio tiempo a pensar más: César arrancó la moto y me deslumbró con el faro. Me monté detrás y descendimos en diez minutos lo que habíamos subido en cincuenta. La luz de la moto iluminaba la pista de tierra, espantando los bichos, y todo lo demás era oscuridad. Alguna vez hemos regresado tarde de las huertas, padre y yo. Está negro, claro, pero no como aquello: sientes que no hay nada detrás de ti, solo polvo levantado que no ves pero puedes oler; te parece que esos mismos montes enormes y viejos que eran tan bonitos al subir, ahora esperan a que te caigas y te mates para que los animales se hagan cargo de ti y no quede más que la quijada. Por delante todo era velocidad, una bajada interminable con un peligro enorme que César, con sus brazos fuertes, podía controlar. Yo me agarraba a su cuerpo, sin miedo, aunque algo impresionado. Y la dureza de su torso, el sudor viejo de su zamarra, me calmaban, y yo lo apretaba más y más. Al fin llegaron las primeras luces de Benarroya, alcanzamos el asfalto y la moto bajó su ritmo, ya no íbamos como locos por las lomas. En la parada de la Alsina, César no se bajó siquiera; me dio una palmada muy fuerte en el hombro, y me apretó el brazo. Me largó dos besos húmedos y me dijo «adiós primo», aunque él sabía que no lo éramos. Antes de subir por el Champi se me quedó mirando dos o tres segundos con sus ojos azules y una sonrisa extraña. Su moto rugió de nuevo en busca del segundo paquete y yo me quedé temblando de frío esperando y llevándome la mano a la mejilla mojada.
A pesar de la bronca de campeonato que nos echaron al llegar, Champi se invitó a comer a casa al día siguiente. No hay mal que por bien no venga, me dije: por un día no comeremos puchero y mamá hará las cosas que le gustan a este: albóndigas, ensaladilla rusa y adobo. Así fue: al pie de la letra. Al acabar las natillas nos enteramos de que tenía que volverse al día siguiente para estar el Viernes Santo con su madre. «Vaya visita corta», dijo la mía, «pero así ha de ser si tu madre te reclama». En el fondo yo estaba deseando que se fuera. Nos despedimos con dos besos de primos y lo vi alejarse por el paseo, mientras volvía la bruma.
Ya no pasó más en toda la semana, y no tengo nada que contar. El lunes a clase. Han sido unas vacaciones extrañas, que acabaron el Domingo de Resurrección. Se me hace raro ver a papá ponerse una corbata y vestirse de traje. No es lo suyo, no es de este mundo con esa ropa vieja y esos zapatos de rejilla, murmurando «amén», levantándose y sentándose al ritmo de la liturgia, oliendo los dos, él y yo, a la misma colonia barata, besándome sin convencimiento al darnos la paz. En el banco de atrás un tipo mucho más joven que mis padres desafiaba las convenciones con una camisa de manga corta. En sus brazos había tatuajes que me recordaron a los de César. No puedo dejar de pensar en eso.