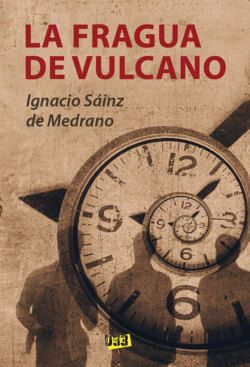Читать книгу La fragua de Vulcano - Ignacio Sáinz de Medrano - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSUR
La conciencia volvió en un fogonazo seco, y con ella regresaron los rostros de sus enemigos. Los pensamientos estallaron en un grito de luz blanca, sin tener la cortesía de demorarse en el estupor que suele seguir al sueño; ajetreada por el vaivén, la culpabilidad por los quehaceres pendientes y las excusas mal resueltas se instaló nuevamente en su cerebro aturdido. Se quitó los auriculares, y al abrir los ojos vio que su compañera de viaje agitaba una servilleta sobre él con gestos de nerviosismo. Sintió sus pantalones mojados, contempló una bandeja de desayuno recién servido en la que chapoteaba un líquido naranja y comprendió embotado que le habían derramado el zumo encima.
Unos minutos antes, que habían durado como siglos, cuando por fin consiguió vencer a la angustia, había podido dormir: soñó que volaba. Con un suave impulso de los brazos su cuerpo despegaba del suelo y se elevaba hasta el techo, sustentado por una fuerza que él podía controlar a voluntad. Años después, desmadejado por los errores, se daría cuenta de que esa era la ensoñación más habitual de su vida: las ventanas abiertas de una casa le permitían salir con facilidad y remontaba por encima de las calles, hablando frívolamente a quienes pretendían asirle desde abajo, sin conseguirlo. Mientras su cuerpo abandonado oscilaba al compás del tren, él ascendió cada vez más arriba, sin inmutarse por el frío de las alturas, sobrevolando siempre azoteas, rótulos luminosos y antenas, casi nunca campos, montañas o cigüeñas. A veces perdía fuerza y bajaba lentamente hasta casi tocar el suelo; entonces un sutil movimiento de los hombros bastaba para volver a elevarlo. Todo era fácil, incluso en esos instantes en los que la magia parecía perderse. En algún momento su poder desapareció del todo y regresó despacio desde los algodones del sueño, planeando tranquilo hasta recuperar la verticalidad y depositar los pies en alguna parte, con el ánimo sereno y algo entristecido por el fin de su gracilidad. Camino de Málaga, en lo más recóndito y cálido de una sonata, su vuelo había acabado sobre un lago de agua fría, ácida y pegajosa en el que suavemente se estaba mojando los pantalones.
—Discúlpeme, ¡por Dios, pero qué inútil soy!
Tuvo que vencer la torpeza mental del despertar para evaluar la situación y darse cuenta de que no había sido a propósito. Era evidente que aquella mujer no lo conocía, porque apenas se habían cruzado un saludo de breve cortesía al embarcar a las siete de la mañana y no se habían mirado: él había fingido concentrarse en ese libro de Héctor Abad que tenía, tantos años después, todavía pendiente (una deuda con la decencia que sentía que debía saldar, y que por eso había rescatado de su biblioteca cuando hizo atropelladamente el equipaje la noche anterior). Así y todo, no había que bajar la guardia: ella podía no ser lo que aparentaba, sino, al contrario, una esbirra enviada para acecharlo: el miedo se solidificó en sus manos, que arrancaron con fiereza la servilleta manchada de los dedos pintados de fucsia foncé de la dama pesarosa. Con rabia recuperó la lucidez y de un vistazo, mientras se limpiaba por sí mismo, dedujo que la agresora cítrica estaba en viaje de trabajo. Así lo delataban su chaqueta ejecutiva y sus maneras suaves pero directas. Alejó la paranoia definitivamente al dictaminar que en la servilleta manchada de zumo no había más que zumo, y no pociones somníferas, y que ella no era un peligro. Determinó también que, aun pudiendo serlo (un peligro), era bastante atractiva. La señora de las uñas chic no se arredró frente a su mirada chiflada y siguió insistiendo, higiénica.
—No sabe cuánto lo siento, de verdad, he debido dar un manotazo al vaso mientras leía el periódico.
El periódico: la banalidad de la palabra lo aterró, y ella aprovechó ese breve momento de debilidad para hacerse de nuevo con la tela y frotarle con audacia el muslo derecho. Mientras la torpe y solícita ejecutiva se inclinaba otra vez para limpiarlo, su blusa azul se entreabrió algo más que tímidamente, y él se sorprendió echando miradas furtivas donde no debía, jugando como siempre a observar un lunar escondido sin ser visto; lúbrico incluso en ese momento de desesperación. Pero no podía dejar de contemplar la melena que caía levemente sobre sus hombros, inclinados hacia abajo hasta rozar sus pantalones, y sentir un cosquilleo indolente sobre sus piernas. Llevaba unos pendientes de Pandora y en la mano que frotaba con ardor el trapillo, tintineaba una pulsera de la misma marca con ositos y cochecitos de plata. En la otra no había ningún anillo.
—Listo. —dijo ella impostando una voz festiva, para rebajar la gravedad de su fechoría—. He hecho lo que he podido. De verdad, dígame si hace falta que le pague, no sé, una tintorería cuando lleguemos a Málaga.
El sol se abrió entre las lomas y chisporroteó sobre la cara de la mujer, encendiendo con artificio las mechas de su pelo, que ella sabía echar hacia atrás de las orejas en un movimiento natural, buscando comodidad. En otro momento, en otra vida, quién sabe, se atrevió a pensar una vez vuelto a la razón, hubieran jugado, él habría apostado por ir más lejos. Aunque más joven, la dama tenía ya la edad de saber recorrer esos caminos y el turbador atrevimiento de las personas seguras de sí mismas, que juegan y se entretienen contigo antes de decidir cómo te van a comer. Sus arrugas apenas comenzaban a enturbiar un rostro interesante y todavía fresco, maquillado con espontaneidad. En su mirada había certezas y ambición pero también entregas pasadas y desengaños. Se presentó como Beatriz Aldama y luego, durante el trayecto, supo muchas cosas, como que era hija de español y francesa. Ese toque cosmopolita, se dijo él, era lo que lo había revuelto. Pero ese no era el día de jugar ni de hacer cábalas. Instintivamente miró hacia fuera, buscando la luz del exterior para escapar del momento embarazoso, y fue solo entonces, tanto trecho después, cuando se dio cuenta de que iban sentados de espaldas al sentido de la marcha.
Los olivos salían disparados hacia atrás, clavados en el suelo florecido de la campiña. El paisaje se deslizaba a doscientos cincuenta por hora, expulsando a presión las colinas redondas y las nubes aún rosadas que aparecían por la ventanilla. Eran las dehesas verdes de la primavera que Elena nunca conoció porque solo venían en verano, y siempre cruzaban con el coche un planeta pardo de montes descoyuntados por el sol. Se pasó la mano por la frente, pensando que por fin, todo quedaba cada vez más lejos, pero que nada estaba cada vez más cerca, que no se aproximaba a ningún destino sino que en realidad se limitaba a echar paletadas de kilómetros, leguas de olivares y viñedos sobre el lugar donde había vivido hasta ayer con la esperanza de dejarlo atrás. Se le secó la garganta con la angustia recobrada, tan familiar ya, y se impuso la fuerza de ánimo de beber lo que quedaba de su zumo, para calmarse. Una azafata aniñada le retiró la bandeja siniestrada y le ofreció mecánicamente otro desayuno; él lo rechazó y se fue al baño a terminar de limpiarse. En el lavabo se frotó el pantalón de loneta con una toallita de papel, con tal ahínco que la cosa acabó en una especie de erección humillante, aunque no lo sorprendió sino que más bien lo fastidió: el despertar a la vigilia, la proximidad de Beatriz, el calor de sus manos sobre sus muslos, cómo podía ahora pensar en esas cosas. Tapándose la humedad del pantalón con las manos regresó al asiento recorriendo apresurado el pasillo del vagón, verificando que nadie había tocado su equipaje. Todavía no había dicho una palabra, cuando ella volvió a insistir en que lo compensaría, no faltaba más, si hacía falta, y añadió sonriendo que paraba en el Málaga Palacio para lo que quisiera; él buscó la forma de esquivar la conversación sin resultar maleducado: fingiendo que se desperezaba, giró la cabeza hacia otro lado estirando el cuello, como las tortugas de Atocha.
En el jardín tropical de la estación reparó en el charquito lleno de tortugas abandonadas a su suerte, languideciendo bajo el día artificial que producen los focos con su luz calabaza, hurtando la noche a los animales. Había leído hacía meses una reseña en El País que denunciaba la situación: los bichos vivían amontonados literalmente en la mierda de sus propios desechos, el agua estaba sucia, y ante la falta de alimento habían llegado a comerse unas a otras. Tortugas caníbales, insalubres, enloquecidas en su breve espacio, aturdidas por las decenas de congéneres que te podían morder, estorbar, cagar encima. Beatriz seguía hablándole, con sus ojos de miel, no tanto para conjurar el agravio que ya había dado por enmendado sino para hacerse valer, ahora que él daba pocas muestras de cortesía. «Pocos vienen aquí por trabajo como yo, ¿sabe? La mayoría son turistas, jubilados de bien, famosillos de la jet, algún torero, señoritos. ¿Te puedo tutear?»; él pensaba que a pesar de su atractivo ella era una tortuga también, y su belleza distante, un caparazón que la prevenía de decir cualquier cosa que fuera interesante o verdadera, porque la realidad es que no le contaba nada más que tonterías.
Como tantos otros viajeros, él se había detenido en el pequeño estanque de las tortugas, puesto que había llegado con demasiada anticipación a la estación, a la hora de las tinieblas y no convenía pasar mucho tiempo en los vestíbulos del AVE: demasiado concurridos, incluso a las seis y pico de la mañana, no sea que pudieran verlo. Así que había que hacer tiempo; se había acodado sobre la barandilla, encorvándose, a observar compadecido los pequeños cuerpos oscuros, escamosos, que surgían del agua turbia para respirar; las aglomeraciones de conchas sobre la laja de piedra inclinada e ínfima que les servía de tierra firme, unas encima de otras, ni un centímetro libre, apiñadas codo con codo, atontadas, lentas, alienadas, si se puede alienar a una tortuga en un infierno encharcado; los turistas sacarían fotos por la mañana de ese espectáculo aterrador, no tanto escandalizados por el maltrato sino más bien sorprendidos por lo promiscuo y lo geométrico de una aglomeración urbana de tortugas en una estación de tren, una burbuja inmobiliaria de los quelonios; y la mujer seguía de palique y él pensaba que ella qué le iba a contar, debajo de su caparazón de ejecutiva, si era una tortuga, sus pequeñas arrugas de galápago en el cuello largo estirado, la cabeza tiesa, todo es mentira, no me interesa lo que me cuentas, no te interesa lo que me cuentas, «de acuerdo, pídame otro zumo, por favor». Si no fuera porque llevo el caparazón de la urbanidad ahora yo te lo tiraba encima pero, se corrigió, a pesar de todo seguro que me entrarían las ganas de frotarte. Conversación banal de tortuga, qué van a decir las tortugas, qué se dirían las tortugas si pudieran hablar, se había dicho mientras las miraba alucinado en el estanque, «con permiso, déjame pasar», o «disculpa pero te voy a comer una pierna, ¿o debo esperar a que te mueras de una infección?, total tu carne está ya fétida, malvivimos en este agua verduzca de hongos y mierda y aun así nos acoplamos, nos comemos, nadamos, nos chocamos al bucear, nos olemos, apenas nos vemos porque los ojos los tenemos enfermos, a veces desde fuera nos lanzan destellos, pero aun así vivimos; esta es nuestra vida de tortuga, no recuerdo otra, somos un fracaso como especie, sería mejor morirnos todas pero ni eso sabemos, nos matamos de hambre y de comernos, nos apareamos o nos regocijamos por la aparición de una nueva vecina que algún desgraciado de esos que marchan sobre las dos patas de atrás nos ha arrojado al estanque: muda, lenta, aturdida, pero tortuga».
—Con permiso, Beatriz, si no te importa, me voy a volver a dormir. —le dijo sonriendo y por fin, tuteándola. «Señora Tortuga, o me voy a dormir con los reptiles que me persiguen o consigo imaginarme cosas contigo».
Ella le respondió cortésmente que cómo no, con esa sonrisa a media raya que se pone cuando no te gusta lo que te dicen y te tienes que joder, y él quiso cerrar los ojos pero antes estiró también el cuello en un gesto fingidamente natural; al hacerlo echó un vistazo involuntario al pasaje del vagón como buscando algo, y sí, se dijo aliviado, la mayoría eran turistas, jubilados, famosillos de la jet, algún torero, señoritos, todos atortugados, escondidos tras de sus carapachos de lujo, hechos de Rolex, de gafas de sol, de ordenador abierto, de periódico leído, de conversación banal, de llamada de móvil. Cualquier cosa vale para ocultarse, para verse sin mirarse, si pudieran se comerían pero ni siquiera lo saben, yo que soy también tortugo, que he sido un pequeño reptil entre los cocodrilos, repulsivo pero enano, un lagarto, una iguana, un bicho entre monstruos, yo lo sé bien. Déjeme dormir, galápago. Hágame el favor, señora-joven-no-tan-joven, no me invada, no me seduzca. En lo que quedaba de trayecto por fin durmió de veras, aunque no se privó de atormentarse de nuevo con sus pesadillas.
Al llegar a Málaga se despidieron en el andén con educación y hasta se estrecharon la mano. Él quiso resultar frío y ausente pero ella fue cálida y quizás sincera. Le dio una tarjeta: «llámame si de verdad lo de tu traje no tiene arreglo». Él ni siquiera había dicho su nombre. Resultó que era auditora. Fue un estúpido triunfo saber que al final no le había concedido más que una conversación sin sustancia, pero aun así se tomó la molestia de ir a los lavabos para hacer tiempo y no coincidir con ella en la fila de los taxis. La vio a lo lejos, desde la distancia concedida, introducirse en un Renault Laguna, pequeñita, frágil, valiente. Deseable.
En la María Zambrano el azar le deparó un día cubierto y un taxista calvito, rechoncho y locuaz. No esperaba una estación tan moderna, sino más bien un olor de infancia a mar que le hiciera olvidar todo, una salmuera en el aire, el tufillo de los cebos secos de los pescadores. Imperaba el humo de los tubos de escape de los autobuses y el cenizo y moderno aroma del asfalto gastado de una ciudad cualquiera. Para colmo el cielo anunciaba lluvia. El chófer quiso cargar los dos bultos de su equipaje en el maletero, pero a pesar de su insistencia él no se dejó desprender de su bolsa de deporte negra, que guardó a su lado en el asiento. A medida que la mañana se ennegrecía, amenazando con chubasquear de inmediato, más hablaba el taxista. Era de Larache, que es como decir que era de aquí pero en más pobre, el mismo clima, casi el mismo paisaje, las mismas motos trucadas, el mismo cambalache, «pero es que allí nos lo roban todo, oiga», le decía en un castellano simpático, pulido por los muchos años viendo Televisión Española en su casa y algunos meses trabajando en una plataforma telefónica vendiendo desde allí servicios de todos los colores a los españoles; pero aquello era una mierda y lo había dejado.
—Total que me vine para aquí. Si tengo que trabajar con ustedes por lo menos que les vea la cara, ¿no?
Se miraban de vez en cuando a través del retrovisor: el conductor se reía, con un deje de ironía entre los dientes rotos que él no pudo identificar: a veces parecía un tipo encantador, y otras cosía las frases con la violencia de un traficante de hachís. Si había resentimiento él no podía saberlo. Buscó, acercando la cara a la ventanilla, el cauce seco del Guadalmedina, el antiguo matadero, la ruta hacia el puerto, la aduana, los recuerdos que ingenuamente lo iban a redimir de su pecado. Pero no había nada de eso: solo goterones de lluvia y bloques, nuevos y viejos, que habían desnaturalizado el mapa de su memoria. Creyó que llegarían al Paseo de los Curas: del otro lado estarían la farola, la bahía, el Paseo Marítimo, los Baños del Carmen, el Palo. No ocurrió así: el taxista tiró hacia arriba y enseguida dieron con una autopista que él no reconoció y que los elevó por los montes, esos sí, los de siempre; la ciudad quedó atrás y él no pudo asirla con su melancolía, atrapar algo tangible que lo clavase a alguna realidad aunque fuese recordada, saberse parte de un lugar y de un sitio, ahora que solo era protagonista de aquel viaje descerebrado. ¿Tanto tiempo hacía que él no había vuelto? ¿Tanto había cambiado todo? Se animó a sí mismo pensando que tendría que continuar viajando hacia adelante: si Málaga no encajaba en sus recuerdos, el pisito no quedaba lejos y no sería tan diferente. Calmado por esa promesa de redención se dejó atrapar de nuevo por la conversación del joven conductor, que lo fue envolviendo hasta que finalmente volvió a incomodarlo.
—Usted no sabe lo que pasa ahí abajo, en Humilladero, por ejemplo, donde vivo yo, ¿no?
Él qué iba a saber del paro del cuarenta por ciento, de las familias empobrecidas, de comedores sociales, de los inmigrantes desarraigados; él solo quería llegar, ver de nuevo los montes reverdecidos, atisbar el mar tras la lluvia, hacerse tortuga, no enterarse de nada. No, claro que no sabía, más bien no podía sino pensar en la última conversación amenazante mantenida en la tarde anterior con José Aurelio, escuchar el tintineo negro de los hielos en su vaso de whisky, ver la flechita del ratón haciendo clic, tras tantas dudas, sobre la opción de formatear el disco duro. Pero el hombre (se presentó, Aboubaki, todos le llamaban Bobi) no podía parar. La barriada, cuando él había llegado, no era gran cosa. Ahora era un nido de pobreza, de indignidad apenas lavada por unos pocos subsidios y las pensiones de los abuelos. Le daba igual: a su mente volvían una y otra vez la llamada decisiva de Fernando Giménez, el de Intervención General, hacía solo dos días, las horas pasadas luchando para decidir qué hacer, y la noche en vela planificando una salida imposible, a todas luces absurda pero, a sus ojos, inevitable.
—Pero no se preocupe porque esto peta, ¿sabe? Yo bebo y fumo y no le digo si fumo qué cosas sí o qué cosas no, pero también rezo, una cosa no quita la otra, digo yo.
Ay madre, como decían ustedes, si le contara que algunos de sus amigos, que también se metían cositas como él, lo habían dejado de repente, y colgado en el armario las chaquetas de cuero y los vaqueros, y ya no se afeitaban, y ya no bebían nada de nada y solo rezaban y rezaban y rezaban… Alguno se había ido sin decir ni pío y no sabían a dónde. Y él, oiga, no quería saber.
Cómo puede ser, le dice, si eran de su misma cuadrilla, si se iban a la Feria de Málaga a Campanillas y a ligar y a pillar lo que fuera, y a emborracharse, si eran como de aquí, llevaban muchos más años que el tonto de Bobi. Los montes eran los mismos pero la autovía ya no recorría los pueblos que él atravesó despacio tantas veces, en el Symca 1000 del abuelo, sino que de ellos solo quedaban los nombres ceñidos en carteles azules y blancos, indicando las salidas adonde habrán confinado esos pueblitos lindos que ahora serán pueblorros alicatados y llenos de videoclubes cerrados, y bares, y pobres parroquias, destinados de nuevo a la nada como cuando la carretera no pasaba por ellos, la nada de antes incluso de que el tren de la caña llevara el progreso y se llevara el dinero de vuelta a la capital. En el bolsillo izquierdo de su chaqueta aún estaban las llaves de su casa de Madrid, que no había querido tirar como si, ingenuamente, pensara que algún día podría volver. Se echó la mano al otro bolsillo palpando inconscientemente su interior en busca del móvil, como si fuera a revisar mecánicamente sus mensajes, a leer las alertas de las noticias, como había hecho tantos años; sus dedos encontraron en su lugar el viejo reproductor de música y los auriculares, y entonces se acordó de que había tirado el aparato, aquella extensión carísima de su vida, a una rendija de las alcantarillas en un pobre gesto policíaco de madrugada. Al pensar dónde estaba y por qué se le revinieron las arcadas y la garganta se le llenó de un gustillo ácido y espantoso, pero hizo un esfuerzo para que Bobi no se diera cuenta.
Cuando tomaron la última salida de la autovía llovía cada vez con más fuerza. Parecía que al final del viaje no habría tampoco nada; ninguna redención. Jugando con la tarjeta de visita de Beatriz Aldama entre sus dedos le dio por pensar que a lo mejor la única salvación, imposible y efímera, hubiera estado en un remolino de cuerpos enredados en alguna habitación del Málaga Palacio.