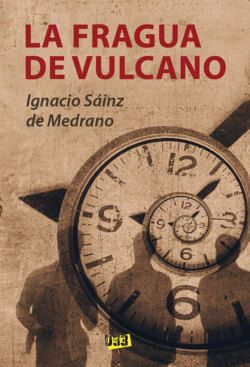Читать книгу La fragua de Vulcano - Ignacio Sáinz de Medrano - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеALBERO
La cucharilla se abrió paso con delicadeza entre la espuma del café con leche, rompiendo en su avance el dibujo triangular de una montaña nevada. Las burbujas de aire, tenaces y minúsculas, volvían a agruparse en nuevas formas a cada giro de aquel inmenso mástil metálico, agitado por la mano enorme. El dibujo era cada vez más turbio y menos evidente: una especie de corazón, una cabeza de animal con melena (¿un león?), un globo al vuelo, un simple círculo, un remolino final donde aquel arte efímero sucumbió hundiéndose por su vórtice, disolviéndose en el líquido tostado, mientras los granos de azúcar cada vez más pequeños, girando también enloquecidos, se encogían al ritmo del tintineo cerámico de la cuchara. El carrusel aún dio unas vueltas más antes de elevarse por los aires y verterse contra unos labios carnosos que, entreabiertos, dejaban ver la muralla bien colocada de los dientes y la lengua preparada para empujar el fluido hacia abajo con la eficacia húmeda que tienen las lenguas, esos pequeños monstruos carnosos que nos habitan y que demasiadas veces no podemos controlar. De golpe las compuertas bucales se cerraron y el líquido, aún demasiado caliente, se agolpó contra los labios apretados.
La única vez en su vida que había disfrutado un café con leche había sido en Cercedilla, a los trece años, de regreso de una excursión fallida por las Dehesas con sus padres, una mañana de noviembre que resultó inhóspita y triste. En el bar sus hermanos pidieron Coca-Colas pero él, a pesar de que ya era la una de la tarde, a él le fue a apetecer un café con leche, que no bebía nunca. Se lo sirvieron en un vaso transparente, que él agarró sin miedo a quemarse con sus manos heladas. Fue la sola vez en que verdaderamente gustó de su sabor, de su rotundidad pesada. ¿Por qué entonces había pedido ahora uno?, se preguntó mientras partía el croissant en dos para poder mojarlo mejor. En los días transcurridos en el aislamiento del piso, había sido fiel a sus costumbres y se había preparado el desayuno de tantos años: un expreso (aunque soluble: no había encontrado la cafetera y el gasto en una nueva le había parecido excesivo) y leche fría por separado, o en todo caso un yogur como acompañamiento. Todo ello adquirido en una única y calculada visita al SuperSol de la calle Santa Margarita.
También en El Timón había pedido hasta ahora un café solo para desayunar. El miércoles se había levantado por primera vez sin sentir una opresión innombrable en el pecho, y había sido asaltado por un agobio opuesto y voluntario: el del encierro. Tras casi una semana completamente cubierta y cargada de lluvias arrebatadas, el sol entraba con venganza por la ventana del comedor, en cuyo alféizar la abuela había puesto miles de veces el pan a secar con la esperanza inquebrantable e inútil de que aquel pan malo, que no aguantaba la humedad, sería redimido por el calor. La luz había devuelto a la vivienda las calidades estivales que nunca, ahora lo sabía, se habían perdido del todo en su memoria; y de repente, surgiendo de una escombrera de angustia, Torre Pedrera no fue ya una cárcel en un país extranjero sino un lugar recobrado. Tras la ducha concluyó que desayunar fuera de la casa no era una locura y decidió salir, así de golpe, con el pelo mojado y una suave chaqueta de lana gris, a la aventura excitante de ver sin ser visto, convencido sin motivo de que no lo reconocerían.
Había caminado con pasos cortos, sorteando los charcos por la calle San Andrés y saboreando con nostalgia el Paseo de los Chopos, que en realidad seguía teniendo pese a su nombre, los mismos plátanos enormes y centenarios de siempre, hasta llegar a la frontera del mar. En todo este tiempo solo lo había visto, deslucido y de lejos, tras las lunas mojadas del taxi de Bobi. Llegaron primero su olor y su brisa, y no tuvo necesidad todavía de verlo para recordarlo con claridad punzante: el mar de Luisa, de Alfredo, del abuelo Jesús nadando a lo hondo, valiente, hasta que solo se veía el puntito de su cabeza y la espuma pequeña de sus brazadas. El de la abuela Isabel, contemplando la orilla desde su silla plegable, sin mojarse nunca, siempre a cubierto bajo la sombrilla, porque aquella mujer de pueblo castellano, trasplantada a la costa sin vocación, tuvo a bien no ponerse nunca morena, era así como recordaba a las damas finas de Madrid de antes de la guerra. El mar de los castillos de arena imposibles, porque la playa era más bien un depósito de gruesos granos de pizarra polvorienta, jaspeado de guijarros suavizados por las olas, que él y sus hermanos hacían saltar sobre el espejo del agua eligiendo con cuidado los más planos, los más batidos por las corrientes.
La playa donde papá, que casi no sabía nadar, luchaba torpemente contra la resaca para llegar a la orilla, meneando la barriga peluda sobre el meyba de cuadros que le duró veinte años y que había comprado sin ilusión en Galerías Preciados. El santuario soleado donde mamá no era mamá sino Elisa Martínez Torres, la señorita que había veraneado alguna vez en San Sebastián, de pequeña, la que nadaba con veteranía en el agua fría del Estrecho mientras la filmaba el abuelo con el súper ocho, demostrando a su marido que, al menos en eso, valía tanto o más que él. El mar de los días de olas, en aquellas mañanas en las que el Mediterráneo, agitado por el levante, se vertía en ondas salvajes que los dos hermanos sabían navegar desde bien pequeños, chocando con estrépito sobre las piedras, aguantando la respiración mientras el remolino final les revolcaba girando sobre sí mismos. El mar de la tarde, entreverado de remolinos de polvo, que se veía desde la heladería de los Chopos, la única que había entonces, a donde iban al caer el sol con la abuela a tomar horchatas y blanco y negro y cucuruchos de helado de turrón de Jijona. Allí acababa el dominio de los zapatos y los pantalones cortos, el imperio de las horas y la conducta civilizadas. Más allá se imponían las chanclas y los bañadores, el derecho concedido a un cierto salvajismo, a olvidar los modales durante la mañana. La avenida de albero que separaba las casas de los pescadores de la playa, fijaba ese límite entre el decoro vespertino y el inocente vandalismo.
Pero, ya lo sabía él, aquello ya no era lo mismo: sentados en el borde de un monumento (nuevo) a los marineros, cuyo bronce había escapado de momento a los grafiteros sin gusto que habían masacrado ya el pedestal, cuatro o cinco jóvenes liaban cigarrillos a la hora de la escuela. Se gritaban entre ellos a poca distancia como si estuvieran sordos, corroídos sus oídos por la ignorancia. Él no pudo evitar, mientras cruzaba a su lado, mirarlos con displicencia de docente, quizás arqueando las cejas inoportunamente; casi todos le ignoraron, pero uno de ellos, el más braveado, escupió a su paso. Como de costumbre, una mirada al suelo, un paso acelerado para salir del apuro, y un último trecho de asfalto hasta tropezar casi mareado con los escalones del paseo marítimo: una franja ancha y turística de palmeras y fuentes que se extendía con intención festiva durante tres kilómetros, desde el faro nuevo hasta el puerto de los Algarrobillos. Nada quedaba del albero deslumbrante ni del mar salvaje. De un lado, delimitada por un larguísimo poyete de cemento, la playa no muy ancha, punteada por chiringuitos modernos, se vertía en una pendiente brusca hacia el mar. Del otro, las torres de apartamentos que habían desplazado a los marengos hacia los barrios cercanos al puerto; la prohibición del copo y la presión constructora habían dejado solo cuatro barcas varadas en la playa. Por el medio, siguiendo los sinuosos dibujos de las baldosas, paseaban los jubilados, españoles, alemanes, holandeses, todos ellos modestos, los nacionales arrastrando sus pantuflas y sus achaques, los extranjeros en bicicleta, saludables y valientes, con un poco más de dinero en los bolsillos que los otros, acompañados de sus perros, oxidándose plácidamente bajo un sol ajeno, fluyendo viscosamente como caracoles que se arrastraran a la busca del calor y no de la humedad. Cuántos años de trabajo acumulaban todos aquellos viejos, Antonio, Eulalia, Carmen, Paco, Rudolph, Hendrik, Manuel, que se habían dejado la piel en una tienda de zapatos en Jaén, en un taller de rodamientos en Rotterdam, de rodillas fregando un rellano de Sevilla: muchos más años de esfuerzo de los que los habitantes actuales de Torre Pedrera podían, lamentablemente, presumir. Albañiles en paro, jóvenes a la espera del verano para ocuparse de camareros, carpinteros ociosos, electricistas de chapucilla, esperando una oportunidad. Campesinos ya no había: los últimos huertos detrás del faro viejo yacían yermos entre estructuras de hormigón abandonadas, a la espera de un especulador que ya nunca llegaría. La agricultura se había retirado más allá del camping, hacia el río, y grandes campos de chirimoyas y aguacates, de tomateras entoldadas de blanco, se amontonaban detrás del monte del Capitán, siguiendo el curso del Higuerón, hasta las sierras. ¿Por qué apenas recordaba esa ciudad de turistas y solo se aferraba a sus propias memorias?
Sin venir a cuento, dejándose llevar por una vaga afinidad estética, se dejó caer en una silla de aluminio de El Timón, una cafetería con terraza, como tantas otras en el paseo marítimo, que lo protegería del sol con su cubierta de tela de franjas marrones y anaranjadas, y de la brisa aún fresca con las lonas de plástico transparente. Y sí, había pedido extrañamente un café con leche y un croissant, dejándose llevar por un impulso espontáneo después de varios años de disciplina y de cafés solos.
Durante varios días ya duraba aquella tradición recién creada, la del paseo matutino bajo el sol de caramelo, de la satisfacción de no ser reconocido por nadie, del esfuerzo por sobreponerse al miedo y la obligación de olvidar el engrudo de miedo y angustia que lo había traído de Madrid, de la tarea autoimpuesta de no hacer planes. Era, por desacostumbrada, una extraña sensación, la de sentirse a refugio en aquel lugar abierto frente al mar, viendo a lo lejos los chalets envejecidos del Colladillo de la Marquesa.
Si fuese un día normal yo tendría que estar ahora con José Aurelio, pensó mirando su taza aún hirviente, despachando los asuntos de su agenda, preparando la comisión de Educación del jueves, comiéndome sus mierdas, aguantando sus correcciones en los discursos que le preparo, siempre atusándose los cuatro pelos cuando me iba a dar la charla, con sus correcciones pretenciosas, «no me pongas tantas veces España, hoooombre, que parezco Don Pelayo; pon realidad nacional, o mejor, realidad ciudadana, o ciudadanía, eso, no me quiero meter en ese rollo de nación que no se sabe cómo va a terminar»; qué estará pensando ahora que no me encuentra, que se joda, Y luego tendría que ir, yo qué sé, a reunirme con la Junta de Vicerrectores o con la Fundación Cambrón, que seguirán pidiendo dinero a cambio de hacer la retrospectiva de Machado. Y atendería las putas llamadas de los diputados regionales, de los alcaldes, de sus asesores, de los periodistas que hacen su trabajo y de los que no lo hacen y telefonean al dictado de sus jefes en busca de un escándalo o de una noticia con la que se pueda hacer sangre, sobre todo José Luis, ese pijo insoportable de El Mundo. Y el corazón sobresaltado: «no me toques el presupuesto de la escuela de Enfermería, macho, que me joden vivo y nos joden las elecciones», «se me ha puesto en huelga el personal del Luis Vives, dime qué hago, tú has tenido algo que ver con los recortes», «¿pero cuándo terminamos las putas obras, por Dios? Ya nos han llamado tres veces de la radio hoy». Y luego más reuniones, y más mierda, y tendría que convocar una rueda de prensa porque lo del acoso de la alumna en la Complutense se nos ha ido de las manos, y yo ya no sabría ni lo que decir porque no tengo ni idea, vaguedades, llamaría al decano justo cinco minutos antes y el tipo que ni sé cómo se llama estaría exaltado, y con voz bronca más de militar que de profesor me diría que ellos no sabían nada, cómo iban a saber, y me pasaría la mierda a mí. Y después tendría que a ir a la décima reunión del presupuesto regional para el año que viene, a negociar con el cabrón de Jiménez, con sus gafitas de niño mono y sus corbatas de punto, que va de progre pero que corta donde no tiene que cortar, a llorarle para que no me deje la investigación hecha una mierda, y no me haría el tipo ni puto caso porque yo no valgo para eso, qué voy a negociar si no tengo nada que ofrecer a cambio; total si José Aurelio ya sabe que en las regionales sale por la puerta porque ha caído en desgracia, aunque le pondrán de diputado en el Congreso y a mí que me jodan. Ahora estaría, qué sé yo, en el coche hacia la Asamblea royéndome las uñas, tosiendo por las náuseas, para hablar con Lucas del programa de las elecciones, pero qué programa, cuántas becas más, y cuántos profesores más imposibles de pagar, si lo único que hay que hacer es intentar que esto aguante, que parezca que la cosa resiste aunque no haya un duro, y Lucas me diría que no, mirándome fijamente con sus ojos azules, como si solamente los ojos azules dijeran la verdad, que no hombre, que no, que nosotros no somos iguales, que hay una política progresista y otra que no lo es y que tenemos que hacernos notar porque si no nos pasan por encima, y la gente nos pide que no seamos los mismos, que no digamos lo mismo que todos los demás, pero no tenemos un chavo, Lucas, pues da igual, muchachote, habrá que sacarlo de debajo de las piedras, tendrás que ir a discutirlo con Jiménez.
El viento se levanta apenas, pero basta para que a un viejecito alemán, encogido y aligerado del peso por los años, se le vuele la gorra de la cabeza blanquecina y repeinada. Él salta caballerosamente de su silla, la recoge del suelo y se la entrega, danke schön, de nada; el anciano se la vuelve a poner y sigue su paseo arrastrando sus pantalones de loneta y su cazadora beis claro con dignidad de europeo.
El aire se ha llevado volando, por unos momentos, ese mundo que parece tan lejano y que sin embargo era la realidad total, la única existente hasta tan solo unos días atrás. Progresivamente la angustia, que le ha estado despertando por las noches, el permanente cálculo de sus opciones de huida, la obsesión por las decisiones que hay que tomar sin demora, la agónica conclusión de que todo acabará de manera absurda, desaparecen durante espacios cada vez más largos en las mañanas de la cafetería hasta que estas se convierten en un balneario mental, en una pereza del miedo. Las ansias se han vertido en algún desagüe desconocido del cerebro, a base de sol, paseos y cafés con leche, sin que él haya hecho ningún esfuerzo deliberado.
Algo parecido a una conciencia de sí mismo, algo que le recuerda a lo que fue y quizá siga siendo, ha ido surgiendo con las brisas límpidas y los horizontes abiertos del paseo marítimo. El mar se le ha abierto como un lugar sin frontera donde los ojos pueden perderse sin pensar en nada concreto, donde se podría nadar y nadar y nadar como el abuelo Jesús y llegar hasta África. Las corrientes reverberan bajo la luz ardua y sana del Mediterráneo, hendida aún en diagonal sobre las olas, ofreciéndole un espectáculo que estaba perdido, no en su memoria (hubo Cancún, hubo Mallorca) pero sí en su alma. No es libre, está lejos de serlo, pero en esa terraza, en esos momentos, sentado sobre la silla de aluminio donde cientos de turistas han visto el mismo paisaje, la misma corriente solar, solo hay ráfagas de aire fresco que rascan sus tobillos y sus mejillas, no hay nada más que párpados que se cierran para dejarse atravesar por la luminosidad urgente de las olas, haciendo chiribitas cuando los ojos se abren para volver a leer el periódico. Como si aquel lugar le perteneciera y lo protegiera, como una muralla de espuma, como si aquellas palmeras y aquellos bares nuevos no existieran y él estuviera allí en la playa, cuarenta años atrás, ceñido por el sol, rodeado de su familia pero sobre todo en su propia compañía, la de sí mismo, aquella forma de ser balbuciente pero segura que él fue, a cubierto de todos los miedos de la vida, navegando solamente los riesgos de las corrientes, preocupándose solo de ser él mismo en ese minuto, en ese lugar.
¿Por qué Torre Pedrera no le gustó nunca a Elena? Ella tampoco era de una familia con pretensiones, pero por alguna razón no quiso aclimatarse al piso pequeño y viejo aunque (le parecía a él) acogedor, donde había sitio para todos, con la suegra cocinando a todas horas y el suegro tranquilo sin dar la tabarra, ocupándose con gusto del nietecillo. Claudia ni siquiera llegó a conocer esta playa; se lo negaron, me lo negaron, y yo accedí. La mala semilla ya estaba sembrada de antes; no fue el trabajo ni mis amistades ni la política, esa vino mucho más tarde; algo no iba bien cuando la encontraba a veces después de subir de la playa, llorando seco, balbuciendo un malestar que no quería explicarme, hasta que una primavera, cuando yo empezaba con los preparativos del veraneo, me dijo que ya no quería venir más. ¿Era el ruido, el calor? ¿El carácter de los andaluces, su acento morisco de siglos, que tenía casi que traducirle cuando le hablaban? ¿Mis padres? No quiso darme explicaciones. Apenas recuerdo las broncas estúpidas, educadísimas, que vivimos en los dos años previos a la ruptura. Pero aquella fue enorme: en aquel merendero del Pardo, rodeado de ciervos y domingueros, mientras Carlitos corría entre las mesas, ella dijo mirando para otro lado que no quería volver a Torre Pedrera de vacaciones, que fuéramos buscando otros sitios y tal. Fue la única vez que monté un espectáculo en público a alguien en mi vida. Para compensarme, por la noche ella me ofreció su cuerpo, hicimos el amor; yo me dejé llevar como un cabestro.
Porque si le hubiera gustado, todo habría sido mejor. Habríamos seguido viniendo, nos hubiéramos comprado al final un pisito pequeño pero no mezquino, para los cuatro, con sus paredes blancas, sus cuadros modernos, su estilo madrileño. Así nos hubiéramos evitado tener que turnarnos las quincenas con mis hermanos, los traspasos de llaves y de bombonas de butano y de quejas y de desperfectos y de reproches. Más cerca de la playa, para darles gusto a los niños; incluso con piscina. Ella no habría llorado en aquel cuarto con cuadros de arlequines horribles que no sé por qué nunca quitamos, y que siguen ahí pavorosos. Si ella me hubiera seguido en esto, a lo mejor yo la hubiera acompañado, quién sabe, quizás la falta de confianza prendió aquí, llorando sobre esas colchas de cuadros escoceses absurdas y ásperas, las mismas sobre las que duermo ahora y me despierto enfebrecido, yo creo que están infectadas de ácaros y nunca se han lavado. Quizás si yo no hubiera sido egoísta con mi carrera, ella habría opositado, yo qué sé, sería farmacéutica y yo profesor de instituto en Córdoba, o en Ciudad Real, da lo mismo. No puedo echarte de menos aquí, Elena, no puedo extrañarte aquí, donde no quisiste dejar ninguna raíz de tu alma, no quisiste reír sino llorar bajo los arlequines. Torre Pedrera me protege de mi fracaso contigo porque, aquí, en esta cafetería, es como si no hubieras existido. Como si mis hijos fueran el fruto de algo casual, de un encuentro que ocurrió pero que no pasó de verdad, y vivieran existencias paralelas, en un mundo en el que no hay Torre Pedrera, no se encuentra ese lugar en el mapa, ni cuartos con colchas ni quincenas por turnos, y yo no puedo extrañarlos porque en esa vida, en realidad, yo siempre he estado aquí, y nunca allí, donde tú has querido quedarte.
—¿Demasiado caliente, jefe? —El camarero, que está limpiando la mesa de al lado con desgana, lo saca de su ensimismamiento.
—No, ya se puede ir bebiendo, muchas gracias.