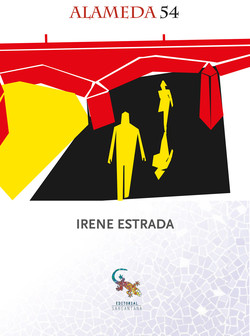Читать книгу Alameda 54 - Irene Estrada - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 3
«Preponderancia de lo pequeño. Éxito. Es propicia la perseverancia. Pueden hacerse cosas pequeñas, no deben hacerse cosas grandes. El pájaro volador trae el mensaje»
I CHING
Llegué a casa y comencé a clasificar la ropa para ponerla en la lavadora. Acaricié las sábanas, tenían el tacto delicado y fresco y el suave brillo que dan a la tela el algodón egipcio y los muchos hilos. En el embozo, unas pequeñas flores bordadas. Era un lujo que podía permitirme. Y un placer. Mientras las introducía en el tambor, sus colores, rojo sobre blanco, me evocaron la imagen de unas sábanas llenas de sangre, las que Carla había arrastrado al suelo en su caída. Había otras manchas, una, en la manivela de la puerta del dormitorio, recordé, era de Ángeles Julve, la asistenta, pero el resto no podía ubicarlas. Busqué mi móvil y lo comprobé. En el dintel de la puerta había otras marcas, como las que hubiera causado la mano de alguien que se hubiera apoyado allí a mirar lo ocurrido o para apartar los estorbos del suelo y entrar de nuevo a recoger o destruir alguna cosa. Dejé la ropa como estaba y llamé al departamento médico encargado de las autopsias. Tuve suerte, el forense que había hecho la de Carla estaba de servicio, era un viejo conocido y pudo ponerse al teléfono. ¿Habían hecho pruebas de ADN? No, la identificación era indubitable, la asistenta la había reconocido, la familia la había reconocido, no eran necesarias. ¿Podían hacerse todavía? Por supuesto, no hacía falta una petición oficial, mandaría los resultados lo antes posible como ampliación de su informe. ¿Y el de las manchas de la puerta? ¿Y el de la manivela? Si se conseguía la muestra también.
No tuve que esperar mucho, apenas una semana después tenía una llamada del forense.
—Excelente intuición, Lucía —me dijo—, tenemos el ADN de la víctima, el de Ángeles Julve y el de otra persona desconocida, tu sospechoso. Si lo encuentras, bingo. Tienes toda una evidencia.
Un agente llamó a la puerta de mi despacho. Llevaba pantalones cortos, camiseta de tirantes, mochila y una gorrita para el sol que le daba un aire de guiri despistado. Sensible a la belleza masculina, por mucho que mi corazón estuviera amorosamente colonizado, admiré sin apenas disimulo las dos musculadas piernas que sostenían el cuerpo de gimnasio de González. Debió captar la mirada, porque se excusó: «Hoy tengo servicio en el cauce del río, disculpe el atuendo, es el camuflaje. Acabo de llegar de vacaciones y he visto en el vestuario las fotos de Carla Echevarría. Me ha dicho mi oficial que han pedido colaboración y que hable con ustedes». «Yo la conocí», comenzó.
—La primera vez me fijé en ella porque llevaba una ropa muy elegante, muy formal pero con deportivas, cola de caballo y sin pintar. Me pareció algo sospechoso, como si hubiera entrado en un centro comercial, se hubiera probado el vestido más caro de la tienda y hubiera salido sin pagar corriendo con él puesto. La seguí. A las once de la mañana entró en el Jardín del Turia, a la altura de las obras de Aqua, que todavía estaba en construcción, y un cuarto de hora más tarde había llegado al Puente de las Flores. Más de dos kilómetros; llegué sudando. Se detuvo, sacó del bolso unos zapatos de tacón alto, se soltó el pelo, se ahuecó la melena con las manos y siguió andando a toda prisa. Su conducta era insólita pero no apuntaba a un delito, hube de abandonar el seguimiento.
—¿Y eso fue todo?
—La vi otras veces y siempre seguía el mismo patrón, pasaba entre los turistas, las calatraveñas obras de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, los magnolios, los agapantos y las fuentes, sin prestar atención. Parecía ignorar el brillo del sol en el hilillo de agua que recordaba al taimado Turia de aguas tranquilas que tantas veces en su historia se ha enfurecido arrasando las débiles construcciones, casi chabolas, que la pobre gente construía en su cauce. También la vi en su tiempo libre sola, con amigos o empujando la silla de ruedas de su madre. Entonces se paraba a mirar una libélula, a observar a una garceta extraviada, a oler las plantas aromáticas, a tomar una cerveza o a contemplar la puesta de sol. El cauce era su segunda casa, tuve ocasión de observarla bien.
—¿No vio nada sospechoso? ¿Alguien que la siguiera o que la acosara?
—No hasta la noche en que murió. Sobre las doce y media, la vi ante el puente de las Flores quitándose los tacones y poniéndose una goma en el pelo para recogerse la melena. Bajó a saltos la escalerilla metálica, iba sola, como siempre sin mirar atrás. Pasó bajo el puente del Mar sin pensar que tras sus grandes pilastras podía ocultarse cualquiera. Un poco más adelante vi como, tras un seto de adelfas, un tipo con una navaja la acechaba junto al puente de Aragón. Dudé entre darle el alto reglamentario o acercarme y derribarlo silenciosamente. Por un momento pensé en hacerme el héroe ante la mujer, pero preferí evitarle el susto. Con el titubeo perdí unos segundos preciosos y a punto estuvo de atracarla. Afortunadamente el hombre se dio cuenta de mi presencia, olvidó a la víctima y al verse descubierto vino hacia mí amenazándome con el arma. Solo era un chorizo que pretendía desvalijarla, un viejo conocido de la casa que apenas me costó un minuto controlar. El ruido del tráfico en la Gran Vía y la música que llegaba de la feria de julio hizo que la mujer no oyera nada y continuara su marcha sin inmutarse. Avisé a la patrulla, apreté el paso y la recuperé ya casi en el Puente de las Quimeras. La seguí hasta su casa en el número 54 del paseo de la Alameda, la vi abrir la puerta y cerrar desde dentro con su llave. El patio del edificio es acristalado, totalmente diáfano, pude observar que no había nadie dentro y creyendo que se quedaba segura me marché.
—¿Llegó a hablar alguna vez con ella?
—Sí. Un día la vi ir hacia una rampa empujando la silla de ruedas de su madre. Al llegar se quedó dudando, había mucha pendiente y parecía tener miedo a no poder controlarla. Me acerqué y me ofrecí a ayudarla. «Gracias —me dijo—, no sabe el peso que me quita de encima». Se echó a reír y miró a su madre. «Mamá, no te enfades, no es por ti, es por la silla», le dijo con aire burlonamente compungido. A partir de entonces la saludaba al pasar y a veces intercambiábamos algunas palabras.
González calló y me miró dubitativo.
—¿Hay algo más que quiera decir? Hable a su aire, no hay grabadora.
—La seguí un par de veces fuera de mi horario de trabajo; me gustaba. No era muy alta, tampoco una belleza, nunca la hubieran contratado como modelo, pero andaba con ritmo y energía, como si estuviera bailando, y tenía una manera de mover los glúteos que no te dejaba quitarle los ojos de encima.
«Un retaco montañero con la cara lavada —pensé— y consigue que este apolo que habla como un libro pase el día y la noche siguiéndola sin enterarse siquiera». Lancé una lastimera mirada al sándwich de Mercadona que guardaba en un cajón para devorarlo en dos bocados y aprovechar así la hora de la comida para hacerme un tratamiento facial que borrara, por unos días, las arrugas que empezaban a marcarse en mi cara. Interrumpí a González.
—Discúlpeme —pedí— tengo que enviar un par de mensajes urgentes. Vía sms anulé la cita y comuniqué al comisario que acudiría a comer al bar de costumbre—. Siga, indiqué.
—La vi entrar en un restaurante y me colé con la excusa de hacer una reserva. Estaba dando órdenes, era la jefa o la dueña, no sé. El restaurante era caro, no estaba a mi nivel. Igual que su piso, demasiado lujo para mí. Y luego estaba el notas, así que abandoné.
—¿El notas?
—Sí, el notas, el tipo, el pollo, el pavo.
—¿Un novio?
—No creo, solo aparecía al cabo de las mil, pero se les veía muy entusiasmados, eso sí.
—¿Podría describirlo?
—Tengo un retrato en la taquilla. Lo traigo en un momento. —Al volver, explicó—: Me gusta utilizar como cobertura el dibujo al natural, así puedo fijarme en la gente sin despertar sospechas, además no se me da mal. Empecé a estudiar Bellas Artes, pero lo dejé cuando comprendí que nunca sería un Goya ni un Picasso, ni siquiera un Monet. También empecé Filología, pero tampoco iba para Eduardo Mendoza, ni Cortázar, ni García Márquez, así que lo dejé, preparé las pruebas, aprobé a la primera y entré en la Escuela de Policía. A veces hay quien se acerca y me pide el retrato, así me sirve para entablar conversación y averiguar cosas sin llamar la atención.
El dibujo era excelente. Respiré, al fin un hilo de dónde tirar. Se hicieron copias y se colgaron en todas las dependencias de uso común en la comisaría.
Varios policías lo reconocieron como un posible vecino de la zona que habían encontrado con frecuencia por las calles cercanas y comiendo en bares y restaurantes próximos. Otros señalaron que lo habían visto en televisión y en clubs nocturnos. Unos cuantos cafés en la barra y discretos sondeos con los camareros llevaron a su pronta identificación: era el doctor Javier Palacios, el propietario de la Clínica Fedora de cirugía plástica, situada a escasos metros de la comisaría.
Dado lo endeble de los indicios y sus contactos en los medios, decidí hacerle una cortés llamada solicitando una entrevista en mi despacho, como había hecho con otras personas del entorno de la víctima. Su secretaria se mostró desconfiada y sorprendida. Insistió en identificarme, saber el motivo de la entrevista, por qué lo llamaban allí, si teníamos noticias suyas, qué había ocurrido. Cuando me negué a facilitar información por teléfono más allá de mi identidad, la secretaria me propuso acercarse a la comisaría en el plazo de diez minutos.
Una patética rubia teñida, con naricita californiana, pómulos de silicona y labios de africana fruto del colágeno, se presentó agitada preguntando por la inspectora Sureda. La recibí inmediatamente.
—¿Saben algo? ¿Dónde está, se encuentra bien?
—No sabemos nada, únicamente queremos solicitar la colaboración del señor Palacios acerca de un caso que estamos investigando. Son solo unas preguntas, no hay motivo de alarma.
—¿No lo saben? ¿Cómo es posible? —La mujer había pasado de la sorpresa a la indignación—. El doctor ha desaparecido, hace casi un mes que no sabemos de él. Su hermano presentó la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil.
Maldije para mis adentros la falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad, la calamidad del sistema CICERONE y su incapacidad para comunicarse con los de los juzgados y la Guardia Civil y a los ministros de turno. «Mierda de burocracia —pensé—, un día de estos se va a liar una parda y a ver quién la paga. El ministro no, seguro. Hay que joderse». Pedí disculpas a la secretaria, pero pareció no oírme.
—¿No leen la prensa? —remachó.