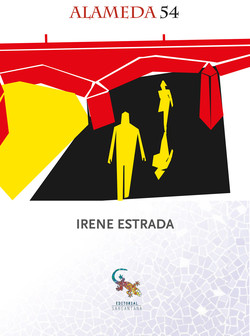Читать книгу Alameda 54 - Irene Estrada - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 4
«Rompe el espejo Ocaso de sol de agosto, Negro el azogue»
ANÓNIMO
Corría el año 2005 y la península sufría una de las peores sequías del siglo. Los bosques empezaban a secarse, los incendios se multiplicaban y el nivel de los lagos dificultaba que los aviones de extinción pudieran repostar. La cosecha de cereales amenazaba con verse reducida a menos de la mitad de lo previsto y los apicultores daban por perdida la miel ante la ausencia de flores donde pudieran libar las abejas. Benito vivía en Mislata, en un piso de protección oficial construido a principios de los setenta, hacía pocos meses que su mujer había fallecido, se sentía solo y las paredes se le caían encima. Con las ventanas abiertas de par en par buscando un respiro del agobiante calor, miraba la televisión cuando vio el pantano que había inundado el lugar donde nació. Era noticia porque el campanario de la iglesia había empezado a emerger y se esperaba que pronto el pueblo entero quedara al descubierto. Algunos antiguos vecinos habían montado un improvisado campamento en las inmediaciones esperando volver a pisar sus calles, las casas donde nacieron, su escuela, el escondite donde se habían dado el primer beso. Se decía que todo permanecía en pie bajo las aguas.
Aquella misma tarde cargó la tienda de campaña, un saco de dormir y lo más indispensable en su viejo Ford y tomó el camino del pantano. Al acercarse le llegó el olor de una barbacoa, un compañero de colegio lo reconoció en el acto y corrió a abrazarlo. Benito decidió pasar allí el verano. Una semana después, mientras contemplaba el amanecer, con las primeras luces del día, vio como un coche plateado asomaba cerca de la orilla. Al anochecer, cuando el agua había bajado unos centímetros más, el sol había dejado de brillar y la ausencia de reflejos permitía ver el fondo cenagoso, pudo acercarse lo suficiente como para descubrir que en el vehículo había un cuerpo hinchado e irreconocible. Los peces debían haberlo mordido porque en algunos lugares se veían los huesos descarnados. Llamó a la Guardia Civil.
—No puede ser, comandante —bramó el comisario—, ese hombre ha muerto a 300 kilómetros de aquí, no es cosa nuestra y estamos de trabajo hasta las cejas. Las malditas estadísticas dicen que somos una de las comunidades con más criminalidad del país, el ministro que tenemos demasiados asesinatos, las cárceles están llenas y tenemos que prevenir. Ya me dirán cómo, si tengo la misma plantilla que hace seis años.
—Apareció muerto aquí pero trabajaba a cien metros de su comisaría. Los indicios apuntan a un accidente, quizá se durmió o patinó en la grava suelta de una curva y cayó al pantano, pero su señoría se pregunta qué se le había perdido por estos caminos, a varios kilómetros de cualquier lugar habitado y de la autopista; quiere una respuesta y creemos que está ahí. No sabemos dónde murió, quizás lo trajeron ya cadáver desde Valencia, parece poco probable que tuviera enemigos aquí. Llevaba un Audi de 100 000 €, seguro que es alguien conocido. En su correo tiene una copia del atestado con toda la información de que disponemos, si en algo más podemos ayudarle estamos a su disposición.
Colgó el teléfono y soltó todos los exabruptos que la femenina voz de la comandante del puesto le había hecho reprimir. «¡Mierda, otro marrón! ¡Como si no tuviéramos bastantes! ¿Qué habrá hecho el capullo ese para ir a parar a un pantano? Menos mal que tiene razón, al menos enseguida sabremos quién es, no circulan muchos coches de ese precio por aquí». Abrió el correo y lo primero que destacó, tras el logo de la Guardia Civil fue, en letras mayúsculas, la identificación del cadáver: Javier Palacios García, domiciliado en Rocafort, Urbanización de Los Encinares, médico de profesión. No había duda.
«¡Coño! —dijo para sí—. ¡Qué vista tiene la comandante! Si no es por ella no sé cómo lo hubiéramos encontrado. ¡Qué suerte hemos tenido! Aún tendré que darle las gracias». Apagó el ordenador y llamó a Sureda, había qué celebrar.