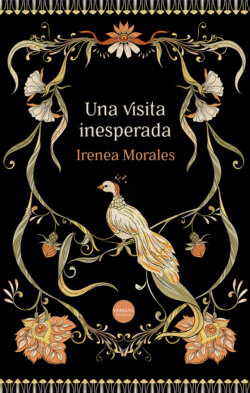Читать книгу Una visita inesperada - Irenea Morales - Страница 10
-5-
Tan jóvenes y bellos
ОглавлениеCuando Phyllis entró en la habitación para ayudarla a vestirse, Daisy aún se encontraba en esos deliciosos momentos que separan la vigilia del sueño. Experimentaba un curioso placer en dormir en camas ajenas y quizás por eso le gustaba tanto viajar. El abrazo de un colchón más firme que el suyo, unos almohadones más mullidos y el aroma a lienzos limpios le proporcionaban un descanso mejor que el de su propia casa, donde las paredes parecían ahogarla.
—Hace una mañana maravillosa, señorita —dijo la doncella mientras estiraba un delicado vestido de algodón blanco adornado con encajes y un fajín de satén rosado.
—¿Llego a tiempo para el desayuno?
—Por supuesto. No se preocupe por eso, nunca la dejaría dormir tanto como para perdérselo. Su hermana bajó hace un buen rato. Ya sabe lo madrugadora que es.
—¿Y el señor Hamilton?
—No sabría decirle, señorita.
—Está bien, Phyllis. Quiero que me trences el pelo. Mi intención es parecer lo más arrebatadora posible ya de buena mañana, así que pongámonos manos a la obra.
Al llegar al comedor, Daisy comprobó que no era la última en llegar. Millie, que necesitaba disponer de los servicios de una de las doncellas de la casa, todavía no había bajado, y el señor Van Ewen tampoco. Florence no se encontraba allí, aunque sí Geneva, que parecía disfrutar de una animada charla con Lance y el señor Townsend, actitud que se estaba ganando una de las reprobatorias miradas de la añeja señorita Coddington.
—¡Santo cielo, Daisy! Estás tan bella como una ninfa de los bosques; ¿no está de acuerdo, señor Hamilton? —dijo la anfitriona en cuanto la muchacha apareció en la sala.
—Más aún —contestó Lance poniéndose en pie y retirando una silla para que su prometida tomara asiento.
—¡Sois tan afectuosos conmigo! Me he puesto el primer vestido que he encontrado. Y aún sigue algo arrugado después del viaje —dijo ella con fingida modestia mientras Lance procedía a llenarle la taza de té.
—Celebro poder disfrutar en mi casa de tu juventud y belleza. Cuando llegas a cierta edad, necesitas olvidar que todo cuanto conoces se va marchitando. Incluida tú misma.
—Geneva —intervino Sterling—, tú todavía estás muy lejos de eso.
—Gracias, querido. —Ella le tomó la mano sobre la mesa. Fue un gesto lo bastante íntimo como para que a Daisy le llamara la atención.
El mayordomo abrió la puerta justo antes de que Florence la atravesara. Llevaba una de sus habituales chaquetillas negras y una falda de color pardo tan funcional como pasada de moda. Tenía las pálidas mejillas arreboladas y algunos mechones de pelo se le habían soltado al quitarse el sombrero.
—Buenos días. Espero no llegar demasiado tarde.
—No te preocupes, querida, y sírvete cuanto te apetezca —la tranquilizó Geneva—. ¿Te ha sentado bien el paseo?
—Ha sido bastante vigorizante, la verdad —contestó mientras se servía y tomaba asiento junto a ellos—. Esperaba llegar hasta el mar antes de que se me echara la hora del desayuno encima, pero ha sido imposible. Había olvidado lo grande que es este lugar.
—¡Tengo una idea! —exclamó la anfitriona—. Mañana podríamos organizar una excursión a la playa, ¿verdad, Sterling? Los veranos aquí son bastante frescos y hay que aprovechar los días soleados como hoy.
—¡Excelente! Se lo comunicaré a la señora Woodgate para que prepare unas cestas.
—¿Has descansado bien, Florence? —preguntó Daisy con una dulce sonrisa pintada en el rostro—. Yo he dormido como una princesa sin guisante.
—Bastante bien, gracias. Aunque he de confesar que me extrañó descubrir que se me había asignado la antigua habitación de tía Diana. Pensaba que, siendo la dueña, Geneva se habría instalado en ella —añadió dirigiéndose a ella.
—Cuando me mudé aquí, no me sentí con fuerzas para mover sus cosas. Y tampoco lo vi necesario. ¡Esta casa cuenta con tantas habitaciones hermosas! La verdad, creí que prepararla para ti era lo más correcto. Pero si no te sientes a gusto…
—¡En absoluto! —se disculpó—. Perdóname, no he querido parecer desconsiderada.
—Florence tiene por costumbre preguntárselo siempre todo —bromeó su hermana.
—No veo que eso sea un problema —comentó Lance levantando con sutileza la mirada azul del periódico.
—¡Claro que no! Tú haces exactamente lo mismo. Por eso se te da tan bien tu trabajo —exclamó su prometida mirándolo con orgullo mientras le pasaba la mano por el brazo con coquetería.
—¿A qué se dedica, señor Hamilton? —quiso saber Sterling.
—Soy reportero. O lo era hasta hace poco. Ahora tengo asuntos familiares que debo atender.
«Como una fortuna recién caída del cielo, por ejemplo», pensó Florence con cierta malicia.
Cuando todos los huéspedes hubieron bajado y dado buena cuenta del variado desayuno a base de delicias francesas y británicas, Geneva les hizo un pequeño tour por la planta inferior de la casa, ahora que podían contemplar su majestuosidad a plena luz del día.
Phinneas admiró la belleza y sonoridad del gran piano del salón que, según mencionó la señora Siddell, mantenían afinado a pesar de que nadie en la casa sabía tocarlo. Lance quedó fascinado por el tamaño de la biblioteca de Des Bienheureux, e incluso Martha Coddington reprimió un pequeño grito de emoción cuando atravesaron el solárium acristalado y visitaron el huerto. Al parecer, era una gran aficionada a la horticultura.
El espectáculo que los esperaba en el exterior consiguió dejarles sin palabras. Cerca de la casa, el jardinero acababa de acondicionar una zona como merendero y pista de bádminton, deleitando a los presentes con el embriagador aroma de la hierba recién cortada. Sin embargo, la mayoría de las flores crecían en esplendorosa libertad. Racimos de lilas y hortensias bordeaban la pared trasera de la casa, la hiedra trepaba ocultando parte de la fachada y unas estructuras de metal formaban pasadizos cubiertos por fragantes rosas amarillas que enmarcaban los distintos caminos de aquel maravilloso oasis.
Florence se apartó del grupo formado por los más jóvenes, que, mientras Martha y Geneva se sentaban en sendas butacas de mimbre y se servían un vaso de limonada fresca, corrieron a por las raquetas y se enfrascaron en un partido de dobles. Continuó caminando hasta dar con una de aquellas entradas circulares de ladrillo que desembocaba en un paseo cubierto de glicinias moradas.
—Es precioso, ¿no le parece? —Sterling Towsend también se había desligado del grupo y acababa de alcanzarla.
—Aún más de lo que recordaba.
—Cuando te adentras en este lugar, es fácil olvidar que la civilización está cerca.
—Hablando de la civilización, ¿cuándo cree que estará restablecida la línea telefónica? Necesitaría hacer una llamada.
—Por lo que tengo entendido, hoy o mañana vendrán a arreglar el estropicio. Si le urge ponerse en contacto con alguien, yo mismo puedo acercarla a la oficina del telégrafo.
—Creo que puedo esperar un día más. Hablé por teléfono con la directora de mi empresa antes de salir de Dover, pero estamos a punto de cerrar una transacción importante y, la verdad, me gustaría estar al tanto —informó al señor Towsend, que la miraba con tal intensidad que casi consiguió ruborizarla—. Se supone que estas vacaciones son para desconectar, pero he de admitir que es algo que me cuesta bastante.
—Es usted una mujer de negocios y comprometida con su trabajo. Respeto eso.
—No sé si comprometida sería la palabra correcta. He decidido tomarme un descanso de mis responsabilidades.
—Pues supongo que ha venido al lugar idóneo. —Sonrió. Florence jamás había visto una dentadura tan perfecta, y estaba segura de que él abusaba de ese recurso muy a menudo porque también era consciente de ello.
—Es usted abogado, ¿verdad?
—En efecto. El caso es que ahora me dedico en exclusiva a gestionar el patrimonio de Geneva. El señor Siddell dejó una cuantiosa herencia tras su fallecimiento, y lo cierto es que ella no tiene el mismo buen olfato que usted para los negocios. Mantener este lugar requiere una suma considerable, además de la enorme inversión que ha supuesto modernizarlo.
—Entiendo. Y ¿lleva mucho tiempo trabajando para ella, señor Townsend?
—Demasiado. —Otra vez aquella atractiva sonrisa—. Por favor, llámeme Sterling.
—Me parece bien —contestó ella sonrojándose—. Solo si usted me llama Florence.
—Será un verdadero placer.
***
A Daisy le había entrado la risa floja mientras Phinneas rezongaba por haber perdido el partido. Tenía el pelo alborotado y se sentía algo sofocada por el esfuerzo. Aunque no estaba acostumbrada a hacer ejercicio físico, tenía que admitir que la actividad alimentaba su buen humor y la dejaba con ganas de más. Sin embargo, de momento se había sentado para recuperar el aliento sobre una manta colocada en el césped del merendero, tan cerca de Lance que de vez en cuando podía permitirse el placer clandestino de rozarlo con el codo cuando los demás no miraban.
Millie se arrodilló junto a ella y comenzó a adornarle el pelo con flores silvestres que había recogido junto a la pista, mientras Geneva relataba la ardua labor que sus trabajadores habían tenido que llevar a cabo para restaurar el jardín y el estanque, bastante descuidados durante los últimos años previos a la muerte de Diana.
Por uno de los senderos vio aparecer a su hermana con el señor Townsend, conversando y sonriendo de forma distendida. Le resultó chocante ver a Florence tan fuera de su elemento y tan cómoda al mismo tiempo, por lo que se preguntó si aquel apuesto abogado tendría algo que ver. De repente sintió un regusto amargo y recordó la familiaridad con la que Geneva y él se habían tocado aquella mañana; la inquietaba que su hermana se dejara llevar por sus sentimientos y que todo acabara en una gran decepción para ella. A decir verdad, también le preocupaba que su estancia allí se viera interrumpida por algún tipo de malentendido, así que decidió que hablaría con Florence en cuanto tuviera ocasión.
—Florence, querida, ¿está todo tal y como lo recordabas? —preguntó la señora de la casa cuando estuvieron lo bastante cerca.
Allí sentada en su trono de ratán, con un vaporoso vestido en color crema y el cabello dorado que, expuesto a los rayos del sol, se convertía en un halo destelleante, parecía la efigie de una diosa primigenia. Gea. Tenía incluso a un grupo de adoradores postrados a su alrededor.
Florence sintió la tentación de inclinarse también ante ella, de ser acogida en su seno. Tal era el magnetismo que aquella mujer parecía ejercer sobre cuantos la rodeaban.
—Me temo que los únicos recuerdos que guardo se entremezclan con las fantasías de una niña. Aunque he de admitir que es un placer para los sentidos visitar de nuevo este lugar.
—Ahora mismo estaba describiéndoles a los demás el mal estado en el que se encontraba la propiedad cuando la adquirí. He llegado a pensar que la enfermedad de vuestra tía le hizo olvidar el amor que sentía por Des Bienheureux.
—Ella decidió recluirse aquí sola. Incluso cortó los lazos con su familia —apuntó Florence.
—También conmigo —se lamentó la anfitriona—. Era una mujer muy tozuda.
Todos callaron y el ambiente pareció enrarecerse durante un instante. Después de algunos segundos, Sterling se acercó a Geneva para decirle que se ausentaría durante el almuerzo, ya que pensaba acercarse al pueblo para comprobar si habían solucionado el tema de la línea telefónica, momento que Florence aprovechó para sentarse en un banco de piedra, algo apartada de los demás.
Lance se levantó poco después, anunciando que necesitaba estirar las piernas. Su prometida, que ya tenía la trenza llena de flores y ahora era ella quien adornaba el clarísimo cabello de Millie, le lanzó una mirada curiosa.
—¿Has disfrutado de tu segundo paseo de hoy? —le preguntó Lance a su futura cuñada cuando llegó hasta ella.
—La verdad es que sí —le aseguró Florence—. Me gusta mucho caminar.
—Eso lo recuerdo. Aunque tenía entendido que te gustaba hacerlo sola. El señor Townsend parece una compañía demasiado locuaz.
—Hemos tenido una charla bastante entretenida, si es a eso a lo que te refieres. Tal vez lo que ahora necesite sea precisamente alguien con quien poder hablar.
—Entonces hazlo conmigo. Está claro que tenemos una conversación pendiente.
—¿Ahora? —preguntó ella con voz ahogada.
—No, mejor mañana. Pasearemos por la playa, delante de todos. Así no sentirás la tentación de volver a intentar abofetearme y Daisy no desconfiará si nos ve juntos.
—Está bien. No podemos alargar esta situación mucho más —cedió ella con un suspiro.
—Solo quiero dejar las cosas claras —añadió con voz tranquila y grave—. Me conoces. Sabes que no albergo malas intenciones.
—No te equivoques, Tristan. Ambos conocimos una versión impostada del otro y fueron esas dos personas imaginarias quienes compartieron aquellos días robados a la realidad. Tú y yo no nos conocemos en absoluto.
***
Después de disfrutar de un frugal y delicioso almuerzo en el exterior bajo la clemente sombra del cenador, los invitados acabaron desperdigándose por la propiedad.
Daisy, amodorrada por las dos copas de oporto que había bebido, se retiró a descansar un rato. Millie Coddington, seguida siempre de cerca por su diligente tía, había decidido imitarla, pues era habitual que actuara siguiendo la estela de su mejor amiga. Casi con total seguridad, ninguna de las dos bajaría hasta la hora de la cena, ya que emplearían buena parte de la tarde en acicalarse.
Por su parte, Florence cogió un ejemplar de la biblioteca y se acomodó en un butacón bajo la ventana abierta. El benévolo sol del atardecer le cosquilleaba en las manos, que sostenían el libro, y la suave brisa le acariciaba el rostro deleitándola con su fragancia a flores y sal. La quietud de aquel lugar era celestial, casi religiosa; difería por completo del ritmo de vida y el trasiego de la ciudad. Cada cierto tiempo, cerraba los ojos y era capaz de escuchar el latido de su corazón, fuerte y rítmico, tan alto como si estuviera junto a la corneta de un gramófono.
—Imaginaba que estarías aquí. —Geneva parecía haberse materializado a su lado como un ser mágico que se hubiera escapado de su jardín. Al dirigirse a ella, Florence dio un respingo en el asiento—. ¿Te he asustado?
—Sorprendido, más bien —confesó la más joven de las dos mujeres—. Estaba distraída y no te he oído entrar.
—Es por las alfombras —explicó la otra, sonriendo—. La casa es vieja y cruje demasiado. Las alfombras amortiguan esos odiosos ruidos. ¿Puedo? —preguntó esperando a que Florence le hiciera un gesto para sentarse en la butaca frente a la suya, y extendió la mano para que le pasara el libro—. George MacDonald. Interesante elección.
—Mi tía Diana nos lo leía por las noches cuando éramos pequeñas. Supongo que este lugar me pone nostálgica y me pareció una elección adecuada.
—Como te comenté en mi carta, guardo algunos enseres personales de tu tía. Estoy segura de que a ella le gustaría que los tuvieras tú. —Florence torció un poco el gesto y desvió la mirada—. Pídemelos cuando te sientas preparada.
—No me malinterpretes, no estoy afectada por su muerte. Me temo que no estábamos muy unidas. La verdad es que siempre nos trató bien a mi hermana Felicity y a mí cuando éramos niñas, a pesar de que vivía aquí aislada de todo y de todos; incluso nos mandaba tarjetas por nuestros cumpleaños y regalos en Navidad. Pero cuando mi esposo y mi padre murieron, ni siquiera tuve noticias suyas. Sé que en esa época ya estaba enferma y, por lo que tengo entendido, tampoco su mente funcionaba muy bien… —Necesitó unos segundos para recomponerse—. Si me ves afectada es por culpa de este lugar, que me trae recuerdos de días más felices. La melancolía me abruma en algunos momentos.
—Te entiendo. Des Bienheureux tiene ese poder. Cuando compré la finca, me asaetearon esos mismos sentimientos. Fui muy feliz aquí hace muchos muchos años. Con Diana y Emilia.
—¿Te refieres a la señora Woodgate?
—Sí. Formábamos un curioso trío —contestó mientras la cara se le iluminaba y los ojos color de mar embravecido se volvían brillantes—. ¡Me gustaría tanto que llegásemos a ser amigas! —Geneva le tomó la mano y, aunque le sorprendió, no le resultó desagradable—. Si necesitas cualquier cosa, solo tienes que decírmelo; quiero que tu estancia aquí sea lo más agradable posible.
—Gracias —contestó Florence, y, en ese preciso momento, el enorme reloj de la biblioteca comenzó a marcar las campanadas. Echó un vistazo rápido al que tenía prendido de la solapa, gesto que no le pasó desapercibido a Geneva.
—Será mejor que suba a asearme —anunció la anfitriona—. Nos veremos en la cena.
Florence observó cómo se marchaba y sintió una leve angustia en el pecho. Una vez que la vio cruzar el umbral, dirigió su mirada hasta la mano que Geneva le había sostenido un momento antes. Podía sentir su tibieza, como si todavía siguiera en la habitación, donde aún flotaba el característico y dulzón aroma de su perfume de gardenias. Estaba empezando a entender la fascinación de Daisy por aquella mujer. De hecho, dudaba que hubiera un solo ser sobre la tierra capaz de ignorarla.