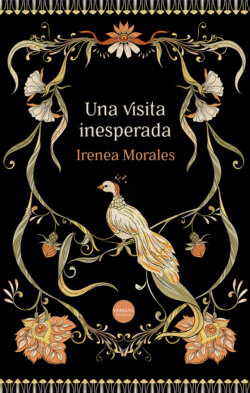Читать книгу Una visita inesperada - Irenea Morales - Страница 7
-2-
Cambio de planes
ОглавлениеDaisy apuró los últimos sorbos del té del desayuno y, de mala gana, soltó sobre la mesa un viejo ejemplar de Harper’s Bazar. Florence, por su parte, llevaba casi media hora con el rostro escondido tras la sábana color salmón del Financial Times. Apenas había conseguido pegar ojo en toda la noche, dando vueltas en la cama mientras maldecía el momento en el que aquella situación se le había empezado a escapar de las manos. Al ser diez años mayor que Daisy y tras perder a su madre poco después del nacimiento de su hermana, se había hecho cargo de ella desde muy joven. Había encarado la educación de la pequeña de la misma manera que se hacía cargo de sus empresas y de su propia vida: de forma rigurosa, ordenada y eficaz. Que el castillo de naipes que había ido conformando durante todos aquellos años se derrumbara a causa de una decisión tan imprudente y apresurada la perturbaba más que cualquier negocio fallido al que hubiera tenido que enfrentarse jamás.
—¿Vas a seguir sin dirigirme la palabra? —preguntó la más joven tras una larga y pausada exhalación—. Anoche ni siquiera te dignaste a cenar conmigo. —La única respuesta que obtuvo fue el inconfundible rasgueo del cambio de página—. Y se supone que yo soy la inmadura —murmuró cruzándose de brazos.
—No, querida. Lo tuyo va mucho más allá de la inmadurez. —Florence dejó caer el periódico con un movimiento tan brusco que Daisy dio un respingo—. Lo que estás demostrando es insensatez, ingratitud y una alta dosis de estupidez.
—No pienso soportar esto —recalcó la muchacha con toda la calma de la que fue capaz mientras se levantaba de la silla—. Cuando hayas terminado de insultarme y te des cuenta de que tengo dieciocho años y ya no estás tratando con una niña, hablaremos.
—De eso nada, jovencita. Vamos a hablarlo ahora.
—Vaya, parece que ya se te ha curado el mutismo.
—¿Cómo puedes soltar una noticia así y esperar que me quede tan tranquila? ¡Teníamos planes! Una lista de pretendientes con buenas rentas y linajes… ¡Creía que querías todo eso! —Hizo un gesto semicircular con la mano, como si señalara un caldero de oro al final del arcoíris.
—¡Claro que lo quiero! Y lo tendré. Con Lance.
—¿Lance?
—Lance Hamilton —confirmó con una gran sonrisa mientras se acercaba a su hermana y se ponía de rodillas frente a ella—. ¿Lo ves? Es que ni siquiera me has dejado decirte su nombre. Su abuelo es el vizconde Artherton.
—¿Por qué me resulta tan familiar?
—Lance es hijo natural de la hija de lord Artherton —susurró como si hubiera alguien más en la habitación que pudiera oírlas—. Por lo visto, el anciano vizconde se ha quedado sin herederos, así que no ha tenido más remedio que reconocerlo y darle su apellido.
—Recuerdo esa historia. Hace unos meses se comentaba en algunos salones. —Florence tenía la mala costumbre de llevarse la uña del dedo pulgar a la boca y mordisquearla cuando necesitaba pensar—. Deben de estar arruinados. Seguro. Ese hombre necesita una unión por conveniencia y solo busca tu dinero.
—Bueno, tú entiendes de ese tipo de matrimonios, ¿no? —En cuanto lo soltó y vio cómo el semblante de su hermana se ensombrecía aún más, se arrepintió—. Florence, lo siento. No debía decir eso. —Ambas necesitaron unos segundos de silencio para serenarse y la más joven aprovechó para ponerse en pie—. La señora Coddington conoce bien a la familia. Te aseguro que no tienen problemas económicos.
—¿Y qué otro motivo tendría para hacer las cosas así? ¿A qué viene tanta urgencia para comprometeros? Sin ni siquiera venir a conocerme e iniciar un cortejo como es debido.
—¿Tan difícil es creer que alguien haya podido enamorarse perdidamente de mí?
—Ese nunca ha sido el problema, te lo aseguro. —Guardó silencio un momento, hasta que una súbita idea anidó en su cabeza—. Daisy, por favor, dime que no habéis intimado.
—¿Qué? ¡No! ¡Por supuesto que no! —protestó la otra ruborizándose.
—¡Si te has puesto del color de las amapolas! —graznó llevándose las manos a la cabeza—. ¡Maldita señora Coddington! No sé cómo confié en ella para que te mantuviera a salvo. ¡Esa mujer solo utiliza la cabeza para sostener el sombrero!
—¡No ha pasado nada entre Lance y yo!
—Júralo por la memoria de papá.
—Te lo juro por cualquier otra cosa pero, por el amor de Dios, no metas a papá en esto. Me he sonrojado porque me ha sorprendido que tan siquiera lo insinuaras.
—¿Y dónde se encuentra tu querido señor Hamilton en estos momentos? —quiso saber Florence.
—Regresó a Inglaterra con nosotros; sin embargo, debía continuar su camino hacia el norte para reunirse con su abuelo. Supongo que, entre otras cosas, para llevarle las buenas nuevas. Ya hemos comprado los billetes de vuelta a Francia para dentro de dos semanas, así que nos reencontraremos entonces.
—¿Estás tratando de decir que pretendes pasar el verano junto a tu prometido sin ningún tipo de supervisión?
—Bueno, no estaremos solos. Millie Coddington también vendrá y, como sus padres no pueden volver a ausentarse de Londres, la acompañará su tía Martha. Estará la señora Siddell, por supuesto, y el resto de sus invitados.
—Lo siento. Sigues sin tener permiso para ir —sentenció la mayor—. Viendo el resultado de tu última aventura, se me hace bastante difícil volver a confiar en ti.
—¡Podrías vigilarme con tus propios ojos! También estás invitada, ¿recuerdas? De hecho, Geneva insistió bastante en que nos quería a ambas allí. Has leído su carta, ¿no?
Florence recordó de golpe haber arrojado la carta de malas maneras sobre el tocador al llegar al dormitorio tras la trifulca del día anterior. Estaba tan encendida que ni siquiera quiso conocer su contenido.
—La verdad es que no, aunque dudo que leerla me haga cambiar de opinión al respecto. —Daisy suspiró con fuerza mientras lanzaba una mirada al techo.
—Eres mi hermana y lo más parecido a una madre que he tenido nunca. Y sabes de sobra que siempre te he respetado. —Ambas callaron durante algunos segundos—. Pero me iré dentro de dos semanas, contigo o sin ti.
Abandonó el comedor sin grandes aspavientos, tan sosegada que no parecía ella misma. Florence tuvo que saciar su inquietud llevándose de nuevo la uña del pulgar a la boca.
Los roles de ambas parecían haberse invertido en el transcurrir de la mañana.
Querida señora Morland:
En primer lugar, permítame que le transmita mis condolencias por la pérdida de su padre y su marido en tan trágicas circunstancias, ya que no tuve oportunidad de hacerlo cuando tuvo lugar nuestra transacción comercial. Su hermana, la adorable Daisy, me contó lo ocurrido, y si bien han pasado ya cinco años del suceso, entiendo que para usted aún debe de ser un recuerdo doloroso.
¿Sabe una cosa? No se lo comenté en mi anterior carta, pero, en realidad, usted y yo ya nos conocemos en persona. La sostuve entre mis brazos cuando no era más que un bebé, antes de que la profunda amistad que me unía a su tía Diana se enfriara y perdiéramos el contacto. No me sorprendió descubrir que la había nombrado su heredera y que, por tanto, Des Bienheureux pasaba a sus manos. Y, cuando supe que ponía a la venta la propiedad en la que pasé los momentos más felices de mi vida, no quise perder la oportunidad de hacerme con ella. Aunque eso ya lo sabe.
Estoy segura de que recuerda la finca, ya que tengo entendido que la visitó alguna vez durante su infancia. Apenas he cambiado nada, pues estoy segura de que así lo habría querido nuestra preciosa Diana, aunque se ha dotado a la casa de todas las mejoras que los nuevos tiempos nos ofrecen. El inicio del verano allí es una delicia y, como no me gusta estar sola, invito cada año a un selecto grupo de amigos para que experimente lo que los franceses llaman «joie de vivre» en todo su esplendor, alejados del mundanal ruido, las responsabilidades y el estilo de vida asfixiante de la ciudad. Pícnics junto al estanque, partidos de bádminton, paseos por la playa y agradables cenas amenizadas por ingeniosas conversaciones, música y champagne.
No se hace una idea de lo que significaría para mí acogerlas a su hermana y a usted en mi humilde hogar. Sé que Diana, allá donde esté, aplaudiría nuestra reunión. Además, me gustaría entregarle algunos efectos personales de su tía que obran en mi poder y que estoy segura de que ella hubiera deseado que llegaran a sus manos.
Le ruego que me haga saber su respuesta lo antes posible. Oraré cada noche para que acepte mi invitación.
Me despido con el anhelo de poder reencontrarme pronto con usted.
Atentamente,
Geneva Siddell
Florence releyó la carta varias veces. Su mente procesaba las palabras de Geneva del mismo modo que sus papilas gustativas convertían en placer la cucharada de miel que saboreaba de manera furtiva en el desayuno. Las sentía suaves y cálidas, como si en vez de plasmadas en papel se las hubieran susurrado al oído.
Sus recuerdos de Des Bienheureux y de su tía Diana eran lejanos y vagos. La última vez que fueron a visitarla, Daisy ni siquiera había nacido. Ella debía de tener unos ocho o nueve años y su hermana Felicity, seis; fue el verano antes de que la perdieran a causa de unas fiebres. Su madre no había podido acompañarles porque, ya por aquel entonces, estaba bastante débil, así que se pasaron toda la semana tratando de dar esquinazo a la nanny para poder investigar cada rincón de la enorme casa y de las, para sus tiernas cabecitas llenas de imaginación, mágicas tierras que la rodeaban.
Intentó rememorar cada detalle atesorado de aquellos días, cuando su niñez todavía era feliz, fácil y despreocupada. Aquellos recuerdos eran al mismo tiempo vívidos y confusos; su imaginación se había encargado de rellenar algunos huecos y ahora, veinte años después, no estaba segura de qué había sido real y qué no.
Cerró los ojos con fuerza y fue capaz de ver la corona de margaritas sobre los rizos rubios de su hermana, inspirar el aroma de la hierba tostándose al sol y paladear el sabor dulzón de los pétalos de violeta que se deshacían en la boca.
Evocó el rostro de su tía, ancho y recio como el suyo propio. Las mejillas llenas y los ojos oscuros e inteligentes. Sus abrazos vigorosos y acogedores con olor a humo y agua de rosas. Sus cuentos para dormir y las confidencias nocturnas…
Se levantó de la cama de un salto y abrió con brusquedad uno de los cajones de la enorme cómoda de caoba. Rebuscó entre la ropa interior y palpó el fondo hasta que sus dedos dieron con los bordes inconfundibles de una pequeña caja de piel. La sostuvo un momento entre las manos antes de abrirla y contemplar la joya que descansaba sobre el interior de seda roja: un reloj de oro para colgar de la solapa, cuyo broche esmaltado representaba a una criatura feérica con alas de mariposa: la reina Titania desplegando su brillante majestuosidad sobre los mortales. La tapa del reloj tenía dos lirios grabados en plata y un diamante bordeado de rubíes en el centro. Al abrirla, podía leerse una inscripción: «Si dos corazones se juran amor, después ya no queda más que un corazón».
Había sido el regalo que Diana le había hecho llegar por su boda, a la que no quiso asistir. Ya por aquel entonces su tía y su padre no tenían una buena relación, y ella jamás abandonaba Des Bienheureux. Ni siquiera lo haría tres años después, para asistir al funeral de su propio hermano.
Florence examinó con detenimiento el reloj, al que nunca había dado uso por considerarlo demasiado valioso y llamativo. Comenzó a darle cuerda con delicadeza y, una vez que comprobó que las manecillas funcionaban, lo prendió de la solapa de su chaqueta, que colgaba de una de las puertas del armario.
Florence Morland había tomado dos decisiones: aceptaría la invitación de la señora Siddell y empezaría a concederse aquello que, sobre todo por imposición propia, se había estado negando todos esos años.
Y el primer paso era aquel vistoso reloj.
***
Para Daisy Lowell el tiempo solía volverse insuficiente cuando estaba enfrascada en los preparativos de un viaje; sin embargo, aquellas dos semanas habían sido un auténtico tormento, debido al flemático ritmo del transcurrir de los días.
Estaba empacando todos sus frescos vestidos de algodón para el día y sus valiosas nuevas adquisiciones de la Casa de Worth y de Callot Sœurs para las cenas. Aunque esta solía ser una tarea del servicio, Daisy había insistido en hacerlo ella misma, cosa que complació a Florence, que solía alentarla para que fuera más autónoma y menos dependiente de las comodidades que les otorgaba su posición económica. Por fortuna, Phyllis viajaría con ellas para no tener que disponer del atareado personal de la señora Siddell, hecho del que la habían informado puntualmente al aceptar su invitación. Observó con interés que llevaba modelos suficientes para estrenar casi cada día. Verlos todos juntos le hizo sentir un pequeño pellizco de culpa por su frivolidad, que intentó apaciguar convenciéndose de que debía estar deslumbrante para su futuro esposo, aunque la realidad era que siempre trataba de resultar cautivadora allá donde fuera.
Después de doblar las prendas tal y como había visto hacerlo a la doncella infinidad de veces, estas comenzaron a parecerle anodinas y menos sofisticadas que cuando las compró. Se sentía estúpida, pero quería que todo fuera tan perfecto como lo había imaginado y, por más frustrada que se sintiera, sabía que tirar todos aquellos preciosos vestidos al suelo y echarse a llorar no era la solución. Así pues, inspiró con suavidad hasta calmar la irritante vocecilla de su cabeza y se contuvo.
Llevaba varios días irascible sin motivo aparente. En el fondo sabía que lo que la mortificaba era estar separada de Lance y no poder anunciar a los cuatro vientos su compromiso, pues él no quería hacerlo público hasta haber hablado con lord Artherton y ponerle al fin a ella un anillo en el dedo. Si se paraba a pensarlo, la idea de unir su vida a la de un hombre al que apenas conocía le parecía tan perturbadora como excitante.
Se preguntaba si el amor era así: dos extraños apostando a que la pequeña bola plateada acabara cayendo en el color afortunado de la ruleta de la felicidad. ¿Y si se detenía en la casilla equivocada? ¿Qué le depararía la vida entonces?
No podía negar que Lance Hamilton era todo cuanto una joven de su edad y posición podía desear y, como en los cuentos de hadas, había aparecido de repente para salvarla de las fauces de las tediosas cenas con los Coddington. Aquel hombre no solo derrochaba atractivo y carisma, sino que además tenía una vida apasionante y una predisposición natural a sacarle todo el jugo posible a la misma. Estaba convencida de que su matrimonio con Lance sería de todo menos aburrido, máxime si su futuro marido resultaba ser igual de apasionado en todas las facetas de su vida.
Aquello era amor.
Tenía que serlo. Aunque solo se conocieran desde hacía poco más de un mes.
Guardó con cuidado en su nuevo baúl de viaje un sinuoso y escotado camisón de seda y algunas de las delicadas prendas interiores recién adquiridas en París y que prefería que nadie, ni siquiera su doncella, viera antes que su prometido. El verano sería largo y la paciencia no se encontraba entre las muchas virtudes de la muchacha.
***
—Te juro que no entiendo por qué tienes que llevar tantas cosas —vociferó Florence para que su hermana pudiera oírla a pesar del ruido que saturaba los ajetreados alrededores de la estación. Hicieron falta dos mozos para cargar el carrito del equipaje.
—Y yo no entiendo cómo puedes llevar colores tan horribles y poco favorecedores —contratacó Daisy señalando la falda ocre tostado y la chaqueta oscura de su hermana—. Al menos te has puesto el sombrero que te regalé.
—Será mejor que nos demos prisa —dijo la mayor ignorando los comentarios despectivos hacia su atuendo y mirando su precioso reloj—. Hemos tardado tanto en salir de casa y atravesar la ciudad que llegamos con el tiempo justo.
Florence comenzó a abrirse paso entre el gentío con paso diligente, seguida de cerca por Daisy, que no estaba dispuesta en absoluto a perder el tren. Cerrando la comitiva iba Phyllis, aferrada a su pequeña maleta y tratando de seguir el ritmo de las otras dos damas.
El personal de la estación fue de lo más solícito con la señora Morland. En general, todo el mundo solía serlo. Daisy siempre se preguntaba si era por su forma expeditiva de expresarse o por la gravedad de su semblante; lo que estaba claro era que Florence había nacido para que sus órdenes fueran acatadas.
—¿Ves como no había de que preocuparse? —dijo la más joven cuando por fin pisaron el interior del vagón, en el mismo preciso instante en el que comenzó a sonar la sirena que marcaba la salida del tren.
—Sí que lo veo. Teníamos tiempo de sobra —ironizó su hermana—. Phyllis, ¿sabrás llegar a tu asiento?
—Creo que sí —contestó la doncella con poca convicción.
—No se preocupen, yo la acompañaré —indicó un joven ataviado con el uniforme de la compañía ferroviaria.
—Señora, señorita, permítanme conducirlas a su compartimento. —Otro acomodador de mayor rango y bigote se hizo cargo de sus bolsos de mano y enfiló el pasillo, revestido de madera.
—¡Ay, Dios, Florence! ¡Qué nervios! Dime qué aspecto tengo. —Daisy se pellizcó con suavidad las mejillas para dotarlas de un rubor innecesario, pues ya estaban lo bastante arreboladas por la carrera.
—Estás preciosa, como siempre. El señor Hamilton se enamorará de ti como el primer día.
—¡No te burles!
Avanzaron por el estrecho pasillo del tren hasta llegar al número de compartimento que les correspondía y, cuando aquel hombre abrió las portezuelas, Daisy se abalanzó para ser la primera en entrar. Florence oyó la algarabía del reencuentro mientras daba una propina al acomodador. Cuando se disponía a entrar, consiguió distinguir la figura de dos hombres, uno junto a su hermana y otro justo detrás.
—¡Ven aquí, Florence! —la llamó Daisy exaltada por la emoción—. ¡Estoy tan nerviosa! He esperado este momento con muchísimas ganas. Deja que te presente al señor Hamilton.
—Es un… placer. —La última palabra salió de los labios de Lance con apenas un tenue hilo de voz. Una exhalación vacua que los presentes apenas fueron capaces de percibir.
Aquel hombre la miró como si estuviera ante una aparición fantasmal, abriendo de golpe los ojos encapotados de color azul cristalino. Florence también lo observó con sorpresa, recorriendo con la vista la digna línea de su prominente nariz y sorprendiéndose con el hallazgo de un mechón plateado en su flequillo que no formaba parte de su recuerdo.
La sorpresa dio paso al temor, y este a la indignación al ser consciente de que se hallaba frente a algún tipo de engaño del que estaban siendo objeto tanto ella como su hermana.
En ese momento, el tren dio un par de bruscas sacudidas antes de comenzar a moverse, por lo que Florence estuvo a punto de perder el equilibrio y caer sobre la desgastada moqueta del suelo si en ese mismo instante la mano de aquel hombre no hubiera agarrado con firmeza la suya.
—Florence —dijo él, visiblemente consternado. A ella, el sonido de su propio nombre escapando de sus labios le sonó al murmullo de las olas y a momentos furtivos.
—¿Tristan?