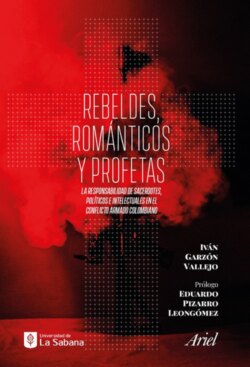Читать книгу Rebeldes, románticos y profetas - Iván Garzón Vallejo - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEn 2019 se cumplieron noventa años del nacimiento de Camilo Torres Restrepo, el sacerdote que en 1965 colgó su sotana y se unió a la guerrilla del ELN. El balance sobre su obra y su legado no puede ser más contradictorio, pues, de un lado, una decena de personas que lo conocieron con las que conversé coincidieron en que se equivocó al tomar las armas, opinión compartida por su principal biógrafo, para quien Camilo “fracasó” (Broderick, 2013, p. 12). Asimismo, un connotado historiador advierte que “su legado simbólico es devastador”, pues alimentó “cierto destino de falsa fatalidad para la nación: esa supuesta imposibilidad del reformismo que le da entonces luz verde a la revuelta armada” (Posada Carbó, 2006, p. 241).
Pero de otro lado, al hacer un balance sobre su vida, un reconocido sacerdote e intelectual público sostenía que Camilo se embarcó en una “guerra justa” (Giraldo, 2016) y el arzobispo de la tercera ciudad del país interpretaba su ingreso a la guerrilla más como “una obra de misericordia […] que [como] una acción de guerra con un adversario” (Monsalve, 2016). Y a propósito de los cincuenta años de su muerte, en 2016 se exhibió en Bogotá la obra “Camilo”, del Teatro La Candelaria, que presentaba al cura guerrillero como un bienintencionado revolucionario sojuzgado por las autoridades eclesiásticas. Era, sin duda, un buen resumen de su mito y una prueba más de que este sigue vigente.
¿Qué explica este juicio tan dispar acerca de la vida del primer sacerdote latinoamericano que se volvió guerrillero? ¿Qué influencia tuvo la fe cristiana en él y en otros que tomaron un camino similar? ¿Qué ideas motivaron a quienes sin empuñar un fusil justificaron la violencia y a quienes, por el contrario, se opusieron a hacer un pacto con el diablo —como llama Weber el uso de la violencia—?
Las lecturas antagónicas que he citado son un buen pretexto para abordar las narrativas históricas sobre el papel que la violencia política ha jugado en nuestra vida colectiva, una cuestión que ha dejado de ser asunto de violentólogos e historiadores y se ha vuelto, cada vez más, parte de nuestra cultura política.
Así, mientras unas atribuyen a la violencia la principal causa de nuestra tragedia como nación, otras, por el contrario, asumen que ha habido una violencia —como la violencia insurgente político-religiosa— que no merece reproche moral o intelectual, pues estaba guiada por un sincero deseo de cambio y buenas intenciones. Daniel Pécaut ha escrito que uno de los ingredientes de la longevidad del conflicto armado “es que durante un largo período el recurso a la lucha armada había sido considerado como ‘normal’ por amplios sectores de la izquierda colombiana” (Pécaut, 2017, p. 281), algo a lo que, por lo demás, no escapaban amplios sectores de la población latinoamericana, al punto que el historiador inglés Eric Hobsbawm advertía que el uso de la acción armada es aceptado “por todos” en un continente donde incluso los cambios ordinarios de gobierno eran asegurados por el uso de la fuerza (Hobsbawm, 2018, p. 307).
Y es que, ciertamente, la década del sesenta marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Colombia. El surgimiento de las guerrillas de las FARC en 1964 y del ELN en 1965 constituyó un factor de violencia política de las últimas décadas que se recrudeció en los años ochenta con la aparición de los grupos paramilitares y generó a su vez un espiral de violencia en el que las fuerzas estatales traicionaron su legitimidad institucional al recurrir a mecanismos de guerra sucia. Dicha década es excepcional también, pues al tiempo que se multiplicaron las fuentes de violencia, las tradiciones liberales y democráticas perdieron defensores intelectuales (Posada Carbó, 2006).
También en este aspecto sucedía algo similar en América Latina. El mexicano Octavio Paz explicaba que hasta la segunda mitad del siglo XX nadie se atrevió a poner en duda que la democracia fuese la legitimidad histórica y constitucional de América Latina, toda vez que con ella habíamos nacido y, a pesar de los crímenes y las tiranías, la democracia era una suerte de acta de bautismo histórico de nuestros pueblos (Paz, 1987, p. 476).
Que la tradición democrática y liberal tenga tantos detractores no es, sin embargo, cosa del pasado. En 2018 el Latinobarómetro registró un notable aumento de la insatisfacción con la democracia que llegó a un 71 % de los encuestados en dieciocho países, mientras que la satisfacción con la misma se ubicaba en un 24 %. Aunque la cifra estaba muy cerca de la de 1996, lo preocupante es que desde 2009 ha mantenido una caída sostenida en casi veinte puntos en los últimos diez años, los mismos que se registraban en el índice de satisfacción en igual período. La buena noticia, sin embargo, era que Colombia se situó en la cima del apoyo a la “democracia churchilliana”, esto es, la idea según la cual la democracia puede tener problemas, pero es la mejor forma de gobierno, con un 81 %, y en la cola de los países que preferirían un gobierno autoritario: el 10 % de encuestados (Latinobarómetro, 2018).