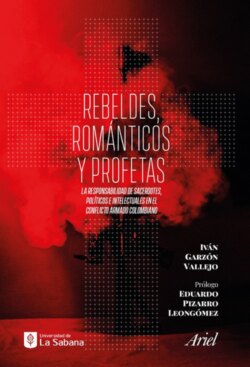Читать книгу Rebeldes, románticos y profetas - Iván Garzón Vallejo - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA REVOLUCIÓN QUE NO FUE
Y LA EMULACIÓN DE LA QUE SÍ FUE
ОглавлениеLa violencia que alumbraría cambios sociales y trasformaciones estructurales, lo sabemos bien cinco décadas después que se ponen de lado juveniles nostalgias revolucionarias, justificó ideológicamente una revolución que no fue, pero cuya posibilidad, sueño o tentativa explica parte de la tragedia del país tanto de las últimas décadas —guerrillas y paramilitares— como de la que la precedió —violencia política partidista—. La violencia se convirtió en un significante vacío, la empleaban los críticos del sistema —grupos pequeños, pero influyentes— (Melo, 2017) para denunciar una violencia estructural o institucionalizada, y a ella también aludían los críticos de la utopía armada. De allí que “de todas las palabras en boga a finales de los años sesenta —decía un historiador inglés—, ‘violencia’ es casi la que más está en la avanzadilla de la moda y, a la vez, la más carente de significado” (Hobsbawm, 2017, p. 294).
Tan omnipresente en el debate público como la palabra violencia era el término revolución. En este libro utilizaré este concepto en dos sentidos. En sentido duro, la revolución significa “un cambio rápido, fundamental y violento en los valores y mitos dominantes de una sociedad, en sus instituciones políticas, su estructura social, su liderazgo y la actividad y normas de su gobierno” (Huntington, 2016, p. 236). Esta definición permite diferenciar la revolución de las insurrecciones, las rebeliones, los alzamientos, los golpes de Estado y las guerras de independencia, pero, sobre todo, de su acepción como transformación social no violenta y la implementación progresiva de políticas sociales por parte del Estado, esto es, su sentido blando.
La revolución la invocaban no solo los admiradores de la Cuba castrista, un modelo recién estrenado que aún no había mostrado completamente su rostro de pobreza, fusilamientos y dogmatismo[1], sino también quienes creían que la revolución era el destino inevitable del continente, pero que debía ser una empresa paulatina e incruenta. Así lo sostenían dos sociólogos franceses, para quienes si bien la revolución o una transformación radical era la una única opción, el continente podía elegir entre una revolución marxista o el desarrollo a través de la participación de las masas populares, la economía planificada, la iniciativa voluntaria de grupos intermedios y la efectiva ayuda extranjera. Y aunque el cambio en América Latina demandaba una revolución, eran enfáticos al advertir que se trataba de una revolución que no implicaba necesariamente el uso de la violencia (Houtart & Pin, 1965).
Ahora bien, para ir a las raíces intelectuales del fervor por la lucha armada de aquellos años hay que mirar a la isla de Cuba. La Revolución cubana, la revolución “que lo tenía todo: espíritu romántico, heroísmo en las montañas, antiguos líderes estudiantiles con la desinteresada generosidad de su juventud […], un pueblo jubiloso en un paraíso turístico tropical que latía a ritmo de rumba” extendió un aura sobre sus émulos y sus compañeros de ruta en “un continente de gatillo fácil y donde el valor altruista, especialmente cuando se manifiesta en gestos heroicos, es bien recibido” (Hobsbawm, 2003, p. 439). Pero, además, la Revolución cubana apareció como la heredera de las grandes tradiciones de nuestros pueblos: la independencia y la unidad de América Latina, el antimperialismo, un programa de reformas sociales radicales y la restauración de la democracia (Paz, 1987).
Colombia, a pesar de su relativo aislamiento, no era una excepción al clima intelectual y cultural de rebeldía, y, ciertamente, los sindicalistas y los universitarios sentían un gran atractivo por la insurrección armada y reclamaban cambios rápidos y profundos en un contexto de bipartidismo —que, a pesar del cese de la violencia (se pasó de 10 000-15 000 a 5000 muertos por año) incumplía las promesas sociales del Frente Nacional— y de clericalismo decimonónico (Melo, 2017). William Mauricio Beltrán describe cómo en la Universidad Nacional muchas prácticas juveniles no respondían solamente a una crisis política nacional, sino que eran parte de un fenómeno que trascendía las fronteras, la inconformidad que la juventud occidental manifestaba a través de la irreverencia, la rebeldía política y social y la revolución sexual (Beltrán, 2002).
La rebeldía frente a los paradigmas vigentes venía acompañada, paradójicamente, de una confianza casi mítica en sus sustitutos, en una época en la que la imagen del guerrillero no evocaba la de un bandolero, un delincuente y menos la de un terrorista, sino la de alguien que comprometía su vida en la lucha por una sociedad más justa (Santos Calderón, 2018). Así, la lucha armada, vista como sofisticada y representativa del honor, la valentía y la entrega, convivía con creencias tan peregrinas como el augurio formulado en un libro sobre la economía colombiana, según el cual en 1970 “caería el capitalismo” (Beltrán, 2002, p. 176). Las boinas, los fusiles al hombro y los camuflados estaban tan idealizados que en la guerrilla tenían identificados a los “oportunistas”: gente que subía al monte y después bajaba para darse ínfulas, para que la apreciaran y la respetaran porque había ido a la guerrilla y podía decir que estaba en el ELN (Claux Carriquiry, 2011).
En aquel contexto, la opción por las armas o por la ley y las instituciones republicanas representaba un dilema para quienes se debatían entre la vía revolucionaria o la vía reformista, un dilema personificado en la realidad latinoamericana en las figuras de Salvador Allende y del ‘Che’ Guevara[2], íconos a su vez de las dos izquierdas latinoamericanas que después de la Revolución cubana se abrirían camino. La primera, una izquierda “blanda”, cuyos orígenes racionalistas estaban en la teoría marxista y el comunismo, que devendría en moderada, globalizada y democrática —llamada también hace unos años “vegetariana”— y que adquirió forma institucional en partidos socialdemócratas de Chile, Brasil, Uruguay y El Salvador.
Y de otro lado, una izquierda “dura”, cuyos orígenes románticos y reaccionarios estarían en el catolicismo, el populismo y la Revolución cubana (Castañeda, 2019) y cuyos epifenómenos serían, entre otras, las guerrillas —sandinistas, montoneros, elenos— que pretendieron conciliar la cruz con la hoz. Mientras aquellos, más pragmáticos, depondrían las armas y optarían pronto por la vía institucional —llegando al poder en varios países—, estos, por el contrario, más contestatarios, hoy solo exhiben como trofeo la revolución sandinista de 1979.
En Colombia, el debate entre la vía armada y la vía institucional se saldó con un empate, para decirlo deportivamente. O quizás, de manera más precisa, los revolucionarios lo ganaron en lo ideológico, pero lo perdieron en lo práctico. Digo lo ganaron, pues por un lado, como explica Jorge Orlando Melo, “los que criticaron en los sesenta la lucha armada porque alejaba a las masas de la política y llevaba, en una democracia limitada, a que el sistema se hiciera cada vez más reaccionario y militarista, perdieron la discusión, al menos en las primeras décadas. Entre 1966 y 1986 el grueso de los marxistas creyeron que la revolución era posible, que podían tomar el poder por las armas porque el sistema estaba condenado, por sus contradicciones, a desaparecer, de modo que la lucha en el campo era la preparación para cuando la crisis inevitable ofreciera la oportunidad de llegar al poder y cambiar la sociedad” (Melo, 2017, pp. 235-236).
Sin embargo, al abandonar el reformismo y la lucha por ampliar la democracia, los revolucionarios colombianos se alejaron del modelo seguido por la izquierda en otras partes de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX: donde había dictadura, los revolucionarios defendieron la democracia y muchas veces llegaron al poder apoyados por los votos del pueblo, mientras que acá, donde la democracia, con defectos y limitaciones existía, los socialistas denunciaban sus imperfecciones, invitaban a la abstención electoral y proclamaban la lucha armada, mientras el pueblo era atraído por los partidos tradicionales, que le prometían menos reformas, pero cercanas (Melo, 2017).
Como consecuencia de ello, la izquierda quedó asociada entre no pocos a un coqueteo vergonzante con la lucha armada, lo cual se evidencia todavía hoy cada vez que sus líderes evitan tomar distancia de los actos violentos de los insurgentes o lo hacen tímidamente. Y, de otro lado, devino en que los partidos tradicionales hicieron énfasis en un discurso social que le disputó a la izquierda las banderas de la justicia social. Paradójicamente, el radicalismo de la izquierda hizo que los partidos tradicionales se corrieran hacia el centro, lo cual volvió porosa la frontera entre liberales y conservadores en el campo de las políticas sociales.
Aunque en los sesenta se debatía si había o no una situación revolucionaria y, en ese caso, si lo pertinente era la lucha armada o “la combinación de todas las formas de lucha”, la paradoja es que “aun cuando se hablaba mucho de masas, las discusiones eran académicas, cerradas, abstractas” (Palacios, 2012, p. 69), dicho de otro modo: una discusión que solo importaba a unos cuantos. El país estaba en otra cosa.
No obstante, Carlo Tognato (2017) explica que desde la década del sesenta el discurso revolucionario militante empezó a competir en la esfera pública por la definición de lo legítimo en la vida pública del país, y en el orden social imaginado por este, unos militantes legítimos celebran lo colectivo y desechan lo individual, privilegian el sometimiento a la causa sobre la autonomía, insisten en el sacrificio en lugar del interés personal, resaltan el valor de la fe sobre la duda, enfatizan la lealtad más que la crítica, la unidad más que la fragmentación, la cohesión más que el pluralismo, la utopía más que la realidad, la solidaridad comunitaria más que el universalismo, el secreto más que la apertura y la transparencia, la igualdad más que la libertad, justifican las vías de hecho para lograr los objetivos de su lucha y renuncian al respeto de las reglas existentes, favorecen la jerarquía y se distancian de una democracia agónica, aspiran al socialismo y odian el capitalismo, luchan por el pueblo, del cual se dicen sus verdaderos representantes, y se oponen a la burguesía, a la que consideran demasiado egocentrista como para que pueda interpretar el interés general de la sociedad, buscan la autodeterminación contra el imperialismo, condonan la violencia como un acto de generosidad por parte del militante en nombre de los oprimidos y rechazan el compromiso con la no violencia como un signo de pasividad, de falta de compromiso, y hasta de insensibilidad hacia el sufrimiento del pueblo y la injusticia.
Luego, aunque las discusiones teóricas e ideológicas son oficio de unos pocos e interesa a otros tantos, suelen llegar, tarde que temprano, a las masas, inspirando lugares comunes, imaginarios, ideas, creencias y, por supuesto, comportamientos. Las ideas son cualquier cosa, menos intrascedentes.