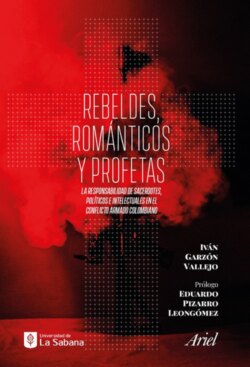Читать книгу Rebeldes, románticos y profetas - Iván Garzón Vallejo - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO
Оглавление-------------------------------------------------
En la madrugada del 1 de enero de 1959 hacen su entrada triunfal a La Habana las tropas del comandante Eloy Gutiérrez del Segundo Frente Nacional del Escambray y, horas más tarde, dos de los máximos líderes del Movimiento 26 de Julio, Camilo Cienfuegos y Ernesto ‘Che’ Guevara. El dictador Fulgencio Batista se había escapado de Cuba esa misma madrugada en una avioneta con dirección a República Dominicana para buscar la protección de su socio, el cruel Rafael Leónidas Trujillo. Había nacido el mito guerrillero en América Latina.
Para miles y miles de jóvenes latinoamericanos la Revolución cubana, a escasas noventa millas de los Estados Unidos, demostraba que era posible alcanzar el poder por la vía de las armas, que la utopía era realizable y que Cuba era una confirmación de que “la violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva”, como planteó Marx en el primer tomo de El Capital.
Uno de los jóvenes, arrastrado por la ola revolucionaria que sacudió a América Latina, fue un sacerdote ligado a las familias de la élite bogotana, Camilo Torres Restrepo. En 2019 se conmemoraron los noventa años del nacimiento de este joven, quien en 1965 colgó la sotana para unirse a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El sacerdote-guerrillero, quien había nacido el 3 de febrero de 1929 en Bogotá, murió en un enfrentamiento con tropas del Ejército Nacional el 15 de febrero de 1966 en San Vicente de Chucurí (Santander). Tenía, escasamente, treinta y siete años.
Si “el deber de todo revolucionario es hacer la revolución”, como dijo en un célebre discurso pronunciado por Fidel Castro el 2 de enero de 1963 en La Habana para conmemorar el IV aniversario de la Revolución, este llamamiento no caería en el vacío. En efecto, tras el triunfo de la insurgencia cubana, la ola guerrillera se fue extendiendo como una mancha de aceite, abarcando toda América Latina (con excepción de Costa Rica), Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental e, incluso, Japón.
En América Latina, el mito revolucionario se fortaleció en aquellos años gracias al respaldo de las teorías sociales en boga en los medios universitarios. En efecto, la teoría de la dependencia afirmaba que el desarrollo económico en los países del Tercer Mundo no era posible sin una ruptura radical con el mercado mundial capitalista, dado el intercambio desigual que condenaba a nuestras naciones a ser simples proveedoras de materias primas.
En los años sesenta, sorpresivamente, todas las fichas del ajedrez a favor de la lucha armada se habían alineado en el tablero: Cuba había probado que era viable la revolución en el patio trasero de la mayor potencia global, la teoría marxista sobre el papel de la violencia en la revolución se había confirmado y la teoría social sostenía que solo la revolución hacía posible el desarrollo.
Solamente faltaba que hubiese una figura mítica: Argentina ofrendó en el altar de la revolución la figura del ‘Che’ Guevara para los marxistas, mientras Colombia ofrendó a Camilo Torres para los creyentes (el “Che Guevara de los cristianos”, como lo denominó su biógrafo, Walter Broderick). Un profeta laico y un profeta religioso permitieron unir, no sin duras tensiones, la hoz y el crucifijo. En este contexto miles y miles de jóvenes en toda América Latina partieron para la guerra. Eran generosos, idealistas, ingenuos. En el discurso dominante de la época se diferenciaba al revolucionario auténtico —es decir, aquel que estaba dispuesto a empuñar las armas y sacrificar su vida— del revolucionario de cafetería —o sea, aquel que defendía una inútil lucha reformista—. El fusil era la prueba del fuego del compromiso genuino. La magnífica novela de Antonio Caballero, Sin remedio (1984), muestra los dramáticos dilemas morales de los intelectuales de izquierda en aquellos años. Al final, su personaje principal, el poeta Ignacio Escobar, dice con inmensa tristeza: “No se escoge la muerte: a ella se llega acorralado por la propia vida”.
Los jóvenes que se lanzaron al monte creían, con mucha ingenuidad, que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Tanto el ‘Che’ Guevara como el intelectual francés Régis Debray afirmaban en sus escritos y discursos que la revolución era inminente, que había ya madurado una “situación revolucionaria” en toda América Latina y que solo bastaba que un pequeño núcleo de revolucionarios decididos se lanzara al monte para despertar con su ejemplo heroico la rebeldía popular. No es de extrañar, entonces, que el propio Camilo Torres hubiese afirmado en una entrevista en el diario La Patria (1964), que “la revolución es inevitable y a mi juicio ocurrirá antes de cinco o siete años”.
No fue así. El modelo del foco rural insurgente que defendieron el ‘Che’ Guevara y Régis Debray se hundió en el desprestigio tras el fracaso del ‘Che’ en la República Democrática del Congo en 1965 y su propia muerte en Bolivia, dos años más tarde, en 1967. Ante ese fiasco, en el Cono Sur y en Brasil se planteó que el error había sido haber escogido el campo como el principal teatro de la guerra y no las ciudades, donde vivía la mayor parte de la población y en donde se podían afectar los centros de poder. Por ello, tomando como modelo a los Tupamaros de Uruguay, se desató la guerra de guerrillas urbana que fue exterminada, también, sin mayores consideraciones.
Sin embargo, el golpe militar contra Salvador Allende en 1973 y el triunfo del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua en 1979, volvieron a despertar el mito guerrillero en América Latina, en la denominada “segunda ola guerrillera”. El Chile de Pinochet era la prueba de la imposibilidad de la izquierda de acceder al gobierno por la vía electoral y sostenerse en el poder; Nicaragua, por su parte, reafirmaba que era viable un triunfo mediante las armas. Nuevamente, el desastre fue generalizado. Las dos olas guerrilleras solo dejaron como herencia dolor y lágrimas. Y también asombro: ¿cómo era posible que el comandante de la revolución sandinista, Daniel Ortega, se hubiese convertido años después en una versión caricaturesca de su mayor enemigo, Anastasio Somoza?
Este libro de Iván Garzón tiene como trasfondo esta historia trágica de la experiencia guerrillera en América Latina. Su objetivo fundamental es estudiar el papel que jugaron en el debate público en torno a la legitimidad o no de la lucha armada en Colombia tres grupos de actores: los rebeldes, ante todo, quienes empuñaron las armas desde un compromiso religioso; los románticos, es decir, los que miraron con simpatía y respeto esa decisión así no se hubiesen lanzado al monte, y, finalmente, los profetas que se opusieron a la lucha armada y, finalmente, tuvieron toda la razón: fue una lucha inútil, costosa y sin gloria, como lo son, en general, los conflictos entre connacionales, tal como ha planteado recientemente Armando Borrero en su libro De Marquetalia a Las Delicias (Planeta, 2018).
El libro de Iván Garzón constituye una sólida reflexión en torno a la responsabilidad política, moral e intelectual que tuvieron miembros de la intelectualidad y, en particular, de la Iglesia católica, en el uso de las armas para lograr un cambio social en Colombia. Responsabilidad, no culpabilidad, pues la Iglesia en Colombia, a diferencia de sus pares en Irlanda del Norte y el País Vasco, no se comprometió institucionalmente con la lucha armada. La condenó, pero, como argumenta el autor, de manera ambigua y no siempre contundente. De ahí su responsabilidad.
Es importante señalar que la obra del profesor Garzón se inscribe en un novedoso terreno de investigación y reflexión que abrió el profesor de EAFIT, Jorge Giraldo, con su libro pionero, Las ideas en la guerra. Justificación y crítica en la Colombia contemporánea (Debate, 2015). Ambos autores cuestionan el discurso que buscó justificar la lucha armada en América Latina y en Colombia, a partir de la existencia de factores objetivos que hacían inevitable una alta conflictividad social y, por tanto, hacían inexorable un enfrentamiento a través de las armas. Se trata, argumentan ambos, de una correlación falsa. No todo conflicto social forzosamente se traduce en violencia. Existen muchas formas de resolver tensiones en una sociedad por otras vías distintas y pacíficas. Salvo, y ese fue el papel de los rebeldes y los románticos, que los ideólogos justifiquen la lucha armada con el argumento de que es inviable construir una sociedad más justa sin empuñar las armas. Como dice Garzón, “las ideas son cualquier cosa, menos intrascendentes”.
Además de los mal llamados “factores objetivos”, la otra forma para justificar la lucha armada ha sido la de afirmar que no fue una decisión de los propios movimientos armados, sino que les fue impuesta por la represión estatal. Que fue una lucha de resistencia. En 1992, finalmente, tras muchas reticencias, un amplio grupo de intelectuales, periodistas y artistas, encabezados por Gabriel García Márquez, Fernando Botero, Antonio Caballero y Enrique Santos le enviaron una enérgica carta a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar (CGSB), compuesta en aquel momento por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la pequeña disidencia del Ejército Popular de Liberación (EPL) que no se acogió a los acuerdos de paz de 1990 y 1991, en la cual le planteaban que ya era claro que la lucha armada no solamente era inconducente y, fundamentalmente, desfavorable para los intereses populares (El Tiempo, 29 de noviembre de 1992). En la “Respuesta de la CGSB a los intelectuales colombianos”, los mandos de la Coordinadora sostuvieron que “es importante destacar que la lucha guerrillera revolucionaria en Colombia nació, se desarrolló y continúa creciendo como respuesta popular a la permanente violencia del Estado que impide a sangre y fuego la existencia de una oposición al establecimiento. No ha sido, pues, ni un fin ni un objetivo. Ha sido simplemente un medio para resistir la agresión y luchar por la democracia y la dignidad” (Nueva Sociedad, n.º 125, mayo-junio de 1993).
El libro de Iván Garzón es, ante todo, una dura interpelación en torno al papel de religiosos e intelectuales en la justificación de la lucha armada en Colombia. Hubo, según el autor, como ya mencionamos, una condena de la lucha armada en el seno de la Iglesia católica, pero se trataba de una condena ambigua, pues, al mismo tiempo, había una comprensión hacia quienes decidían tomar las armas en sociedades injustas y desiguales. La teología de la liberación y su discurso en torno a la Iglesia de los pobres reafirmaba el carácter sagrado de la vida humana, pero, al mismo tiempo, no cerraba totalmente las puertas para justificar el uso de las armas para combatir la violencia estructural que le negaba los mínimos vitales a la inmensa mayoría de la población.
El discurso de algunos sectores en la Iglesia se veía reforzado por los discursos académicos que hablaban, refiriéndose a Colombia, de una democracia restringida, un sistema político cerrado, una violencia institucional y un sistema capitalista dependiente que bloqueaba las posibilidades para alcanzar el desarrollo y la democracia. Un discurso que permitió, según Garzón, “la banalización de la violencia”. El quinto mandamiento, “No matarás”, cayó en el olvido.
Tal vez el peor error de los intelectuales de izquierda en Colombia —incluso de aquellos que no apoyaban la lucha armada—, fue la descalificación radical de las instituciones democráticas en Colombia. Una democracia calificada como formal y restringida (o democracia burguesa, en la jerga de la época), que debía ser barrida del mapa. “El que escruta, elige”, decía Camilo Torres. Por ello, hubo oídos sordos a un consejo muy sabio del ‘Che’ Guevara en su ensayo más famoso La guerra de guerrillas (1960): “Donde un gobierno haya subido al poder por alguna forma de consulta popular, fraudulenta o no, y se mantenga al menos una apariencia de legalidad constitucional, el brote guerrillero es imposible de producir por no haberse agotado las posibilidades de la lucha cívica”. Esta frase del ‘Che’ fue escrita pensando, fundamentalmente, en Uruguay. Pero era, igualmente, válida para nuestro país.
En Colombia no se ha escrito una historia integral de los intelectuales y su papel en la sociedad. Daniel Pécaut, el gran colombianista francés, escribió una magnífica historia de los intelectuales brasileños (Entre el Pueblo y la Nación. Las intelectuales y la política en Brasil, 1989), pero nos quedó debiendo una sobre los de su país de adopción. Jorge Giraldo e Iván Garzón han comenzado a llenar este vacío.
El libro de Iván Garzón interpela y desafía a los miembros de la Iglesia, a los académicos y a los intelectuales a repensar cuál fue en el pasado su papel en el conflicto armado, pero, igualmente, cuál debe ser su papel hoy y mañana para construir una nueva sociedad.
Es un libro valiente. Garzón no teme enfrentar los discursos almibarados que todavía no se atreven a criticar de manera radical la opción de las armas o, incluso, lo que es aún más grave, los que todavía justifican la persistencia de la lucha armada con base en un discurso arcaico en torno al “derecho a la rebelión”. Este fue el caso, por ejemplo, del padre Javier Giraldo en su documento para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, 2015), elaborado en el marco de las negociaciones de La Habana entre el gobierno y las FARC.
Y es tambien un libro bien escrito, bien documentado y con argumentos sólidos y consistentes. Mi generación se va a ver duramente cuestionada. De igual manera la Iglesia. Se trata, sin duda, de un libro destinado a abrir un amplio y necesario debate sobre el pasado, el presente y, sobre todo, el futuro del rol de los intelectuales y de la religión en la sociedad. Como dice el autor, con base en el pensamiento de Michael Walzer, se trata de “un ejercicio crítico que mira hacia el pasado con la intención de que la discusión acerca de ese pasado tenga una resonancia futura”.
Eduardo Pizarro Leongómez,
12 de agosto de 2019