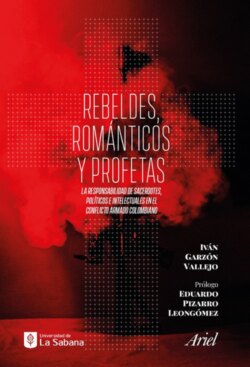Читать книгу Rebeldes, románticos y profetas - Iván Garzón Vallejo - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
¿VIOLENCIA O NO VIOLENCIA?
UNA TIPOLOGÍA
ОглавлениеPara discutir la responsabilidad política, moral e intelectual de los sacerdotes, políticos e intelectuales en los orígenes del conflicto armado propondré, en el capítulo 1, un análisis de ciertos acontecimientos y declaraciones representativos del espíritu de los debates de los sesenta y los setenta desde la óptica de la responsabilidad de sus actores y, en especial, de la Iglesia católica. Luego, en los capítulos 2, 3 y 4, propondré una tipología que identifica tres grupos de actores del debate público sobre la legitimidad de la violencia político-religiosa: los rebeldes —que harían parte de la primera categoría—, los románticos —que encajarían en la segunda— y los profetas —que corresponderían a la tercera—[3]. En el capítulo 5 planteo cómo se dio en la Iglesia el tránsito de las teorías de la guerra justa al peacebuilding, para arribar al epílogo, donde se intenta dar respuesta al problema de la paradoja colombiana de ser un país mayoritariamente religioso y altamente violento.
Los rebeldes de los que me ocuparé no son aquellos que rompieron todo vínculo con la trascendencia —marxismo dixit— y su militancia se inspiró en un materialismo radical que consideraba la religión como opio del pueblo. Tampoco me ocuparé de los rebeldes que hicieron la revolución en nombre de Sandino —la segunda y última revolución victoriosa de las decenas que en nuestra América se intentaron— cuyo triunfo en 1979 llevó al poder a una variopinta coalición de marxistas, teólogos de la liberación, nacionalistas y socialdemócratas (Reid, 2017), un movimiento religioso conducido no solo por el celo religioso, sino también por imágenes cristianas y en la cual se involucraron socialistas y sacerdotes como en un acto religioso (Juergensmeyer, 2008). Los rebeldes de este texto no son los triunfantes nicaragüenses. Los rebeldes de este libro son los guerreros de una revolución fallida.
Los rebeldes aparecen a mediados de los años sesenta cuando algunos sacerdotes —Camilo Torres, Manuel Pérez, Domingo Laín y Juan Antonio Jiménez fueron los más conocidos pero no los únicos— decidieron empuñar un fusil e incorporarse a la naciente guerrilla del ELN con la motivación de darle eficacia a la fe cristiana y ponerse radicalmente del lado de los pobres. El caso de Camilo es paradigmático, no solo por su carácter precursor, sino porque asume la violencia revolucionaria como una consecuencia necesaria de la fe cristiana e incluso “eleva la revolución política a mandato cristiano. Es el primero que, del mandato central del cristianismo de amar al prójimo, deriva de manera inmediata la obligación para los cristianos de colaborar activamente en un cambio radical, rápido y profundo de las estructuras políticas, económicas, culturales, sociales y eclesiales. Es el primer sacerdote, en el nuevo movimiento revolucionario latinoamericano, que asume hasta la muerte su decisión de conciencia” (Lüning, 2016, pp. 162-163).
En efecto, muchos sacerdotes, según un cronista de aquella época, “habían llegado a la conclusión de que la única solución viable para el cambio radical que necesitaba el continente era la lucha armada” (Restrepo, 1995, p. 87). El caso de Camilo Torres conmocionó los cimientos de una sociedad mayoritariamente católica que atravesaba un acelerado proceso de secularización, pero, además, su vida y obra muestran cómo las ideas dominantes de la época legitimaron la violencia (Posada Carbó, 2006).
Ahora bien, más allá del “efecto Camilo” en América Latina y de los pormenores de una vida profundamente contradictoria como la suya (Broderick, 2013; Lüning, 2016) cuya narrativa memorística está enmarcada más en el mito que en la historiografía, el caso de los rebeldes evidenció una paradoja: que la violencia tuviera influyentes justificaciones teóricas en un país que vivía en democracia, y que la lucha armada se justificara con argumentos religiosos en un país donde la religión mayoritaria tenía una especial protección constitucional (Prieto, 2009) en función de su tradicional rol moralizador y social.
En un contexto de secularización de la vida pública y privatización de la fe como el actual, puede parecer exagerado hacer una lectura del clima intelectual de los sesenta y setenta acentuando el influjo del factor religioso. Más aún si tomamos en serio la pregunta de un reconocido latinoamericanista francés: “¿Cómo aclarar dónde termina y dónde empieza la dimensión religiosa de la acción revolucionaria y política en un continente donde la secularización como erradicación de la religión es una problemática poco evidente y donde la religiosidad es difusa?” (Bastian, 2012, p. 18).
Sin embargo, parece apenas lógico si advertimos que en América Latina el trasfondo religioso de la cultura católica ha permeado la realidad política con sus categorías mentales y sus paradigmas morales (Krauze, 2012). Y si se tiene en cuenta que el marxismo es una religión política y que el diálogo entre el cristianismo y el marxismo fue uno de los propósitos en que convergieron no pocos sacerdotes, religiosos e intelectuales, se entiende bien por qué la revolución misma era un ideal con visos religiosos.
Y es que, ciertamente, el elemento religioso no es ajeno al fenómeno revolucionario. Huntington explica que las revoluciones crean nuevas fuentes de moralidad, autoridad y disciplina mucho más exigentes que las que derogan. De hecho, la disciplina protestante del primer gran movimiento revolucionario de la sociedad occidental asombró a la Europa del siglo XVII y marcó la estela de que toda revolución es una revolución puritana (Huntington, 2016). Por eso no es accidental que los movimientos estudiantiles de izquierda de aquella época adoptaran rituales, modos de adoctrinamiento, textos y militancia de modo religioso (Beltrán, 2002). Dicho de otro modo, las transferencias mutuas entre el cristianismo y el marxismo explican no solo las ideas de entonces, sino también las formas de acción política y compromiso cívico.
Los románticos, por su parte, fueron aquellos sacerdotes, políticos e intelectuales que, aunque no tomaron partido abiertamente por la lucha armada, intervinieron en el debate público alrededor de la misma con ambigüedad moral e intelectual, contribuyendo a legitimar las razones de la insurgencia revolucionaria, una actitud ya entonces descrita por Weber al atribuir la fascinación de los intelectuales alemanes con la revolución a un “romanticismo de lo intelectualmente interesante” (Weber, 2012, p. 151). Y, en efecto, así pueden ser leídas algunas declaraciones de Pablo VI, de la Conferencia General del Episcopado en Medellín, del grupo Golconda y de la revista Alternativa. Bienintencionados e idealistas si se quiere, los románticos producen el desconcierto que transmitía Hannah Arendt al señalar a los compañeros de ruta del régimen nacionalsocialista: “Lo que nos trastornó no fue el comportamiento de nuestros enemigos, sino el de nuestros amigos, que no habían hecho nada para que se llegara a esa situación” (Arendt, 2014, pp. 54-55).
Finalmente, otro grupo de sacerdotes, políticos e intelectuales consideraron que el recurso a la violencia suponía un maridaje inaceptable entre religión y política y se opusieron abiertamente a una interpretación del marxismo o del catolicismo que justificara la lucha armada. A quienes se rehusaron a hacer un pacto con el diablo los llamaré profetas. Jaime Arenas, Cayetano Betancur, Alberto Zalamea, Belisario Betancur, y monseñor Gerardo Valencia Cano fueron algunos de ellos. El escritor Eduardo Caballero Calderón advirtió sobre la inconveniencia de la simbiosis entre religión y política al llamar la atención de que millones de hombres ven en la Iglesia el testimonio de que no solo de pan vive el hombre, pero lo cierto, advertía, es que ella le está dando mayor importancia al pan que al “no solo de pan”, como si estuviera resuelta a meterse de lleno en los problemas de este mundo (Restrepo, 2015).