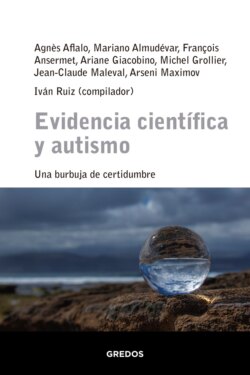Читать книгу Evidencia científica y autismo - Iván Ruiz - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DEBATES SOBRE LA ETIOLOGÍA DEL AUTISMO
ОглавлениеLos psicoanalistas nos interesamos por los avances de la ciencia en lo que respecta fundamentalmente a aquellos datos biológicos que indican —tal y como es formulado por Éric Laurent— «una imposibilidad de llamada efectiva al Otro que le conduzca a veces al rechazo del Otro».10 Una «llamada efectiva al Otro» es aquella que pone en marcha el circuito de la palabra para, por ejemplo, pedir en nombre propio —son conocidas las enormes dificultades que un sujeto autista puede tener para pedir, por ejemplo—. Es la imposibilidad de establecer este circuito lo que podemos encontrar asociado a un síndrome neurofisiológico, a una malformación genética o a un «accidente» en la historia del vínculo del sujeto con su otro primordial. Algunos accidentes en la historia temprana del niño se volvieron traumatismos —el paso de las papillas a alimentos triturados, las fuertes reacciones a una vacuna, la desaparición trágica de un familiar o un proceso de separación difícil entre los padres, por poner algunos ejemplos— y provocaron un reclutamiento del infans por fuera del campo de la palabra y del lenguaje.
Pero en un buen número de casos, estas hipótesis, que nos podrían llevar a pensar la cuestión en términos de causa-efecto, no nos permiten hallar nada que dé pie a una idea de origen. El autismo se presenta entonces como un efecto sin causa. Así, dispongamos de más o menos determinantes biológicos o biográficos, el psicoanálisis opera en el espacio de constitución del sujeto, que es, esencialmente, ese espacio de respuesta a su somática o a su historia; el sujeto como efecto sin causa. De este modo, Lacan se refirió al «gran secreto del psicoanálisis» cuando afirmó que «no hay psicogénesis»11 de los trastornos mentales, tampoco del autismo clínico. El psicoanálisis «no depende de las hipótesis etiológicas sobre su fundamento orgánico»,12 el del autismo, pero eso no nos impide mencionar los debates etiológicos que la ciencia basada en las pruebas mantiene desde hace algunas décadas.
Conviene recordar que la así llamada hoy «evidencia científica» proviene de la traducción de lo que se denominó en los años ochenta la Evidence Based Medicine (EBM). Fue en 1992 cuando un grupo de trabajo de la Universidad de Ontario, en Canadá, publicó en la revista JAMA el artículo titulado «Evidence Based Medicine. A new approach to teaching the practice of medicine»,13 acuñando así una corriente en la investigación médica que había visto sus inicios ya en los años sesenta y que pretendía basar la decisión médica en datos extraídos del método científico. Sin embargo, en su traducción al castellano se produce un equívoco que no ha resultado inocente en el momento de reducir a un uso utilitarista su aplicación en el campo de la salud mental, en el campo del autismo, particularmente. «Evidencia» no es, de hecho, la traducción del término inglés evidence. Este significa «datos», «pruebas» o «indicios». Sin embargo, la «evidencia», en castellano, es aquello que no necesita ser demostrado. Tomemos en todo caso el valor de prueba en la EBM. Las herramientas empleadas son fundamentalmente matemáticas. Se trabaja con datos estadísticos provenientes de la ratio de probabilidad, la curva de rendimiento diagnóstico (AUC-ROC) y el número necesario para tratar/perjudicar. En definitiva, elementos aislados de los casos que han sido incluidos progresivamente en la muestra, que configuran objetos complejos de estudio estadístico y que se alejan definitivamente de la historia singular de cada caso real. El resultado es esa paradoja en la que la estadística podría definir lo que es un autista tipo cuando en la realidad no sería posible encontrar ningún ejemplar de ese modelo.
En este paradigma metodológico podemos situar algunas investigaciones que han sido relevantes en los últimos años tanto por las inversiones financieras que las han soportado como por las esperanzas de encontrar la causa del autismo. Su relevancia no será hasta el momento lo que ha caracterizado sus resultados. Acompañaremos esta secuencia con cada una de sus conclusiones:
A partir del año 2000, las investigaciones genéticas de la causa del autismo se dirigen hacia el estudio de la asociación entre genes, habida cuenta del callejón sin salida que implicaba la hipótesis de la transmisión mendeliana14 y del fracaso de los abordajes de la «genética inversa», que tuvieron lugar en los años noventa. Si bien parecen existir varios genes asociados al autismo, los resultados no son concluyentes, y estudios posteriores no pueden corroborar esta hipótesis: a pesar de la fuerte heredabilidad del autismo, la investigación de genes de susceptibilidad ha sido hasta ahora un fracaso. Los escaneos del genoma han dado resultados contradictorios y los genes candidatos se han mostrado igualmente esquivos.15
En el año 2007, The Autism Genome Consortium publica un estudio, resultado de la participación de más de mil familias con dos o más miembros afectados de autismo, y firmado por 138 científicos provenientes de un gran número de laboratorios implicados en su financiación. Gracias a la técnica de los chips de ADN existe la posibilidad de explorar centenares de miles de puntos del genoma humano. Las posibilidades enormes que abre esta técnica en lo que se refiere al uso masivo de datos y de los cruces entre ellos se confronta con el hecho de que algunas asociaciones detectadas son debidas al azar y no a una implicación cierta. Se encuentran algunas regiones repartidas en ocho cromosomas, que podrían estar implicados en el autismo. Sin embargo, la implicación de cada vez más genes convierte en débil el efecto que puede detectarse en cada caso de autismo e impide todavía más la simplificación de su explicación causal. Se abre así el camino de una multiplicación de explicaciones causales para los diversos casos de autismo.
En 2012, la revista Nature publica tres trabajos independientes que estudiaron los genes que podrían estar implicados en una perturbación del funcionamiento cerebral de un tipo de casos de autismo. Las investigaciones consistieron en comparar el material genético de chicos autistas con el de sus padres, no diagnosticados de autismo. Los resultados mostraron algunas mutaciones de novo16 producidas de una generación a otra, pero ninguno de esos tres estudios pudieron concluir con la causa de estas mutaciones de los genes. Así lo expresaba Aravinda Chakravarti, miembro del Instituto de Medicina Genética de la Johns Hopkins University: «Es un gran inicio y estoy impresionada con el trabajo, pero no sabemos la causa de estas raras mutaciones, o incluso sus niveles en la población general […] No estoy diciendo que no merece la pena seguir estos hallazgos, digo que va a ser un trabajo duro».17
En 1997 tuvieron lugar los primeros estudios que buscaban medir la concordancia18 en las parejas de gemelos. Esos estudios establecieron una probabilidad del 10 %, aunque no pudieron probar si se producía por algún factor hereditario. Posteriormente, en 2006, la apuesta se dirigió hacia la diferencia entre los verdaderos y los falsos gemelos19 dentro de una muestra con varios millares de parejas. La concordancia del 96 % para los verdaderos gemelos y del 24 % para los falsos gemelos salió reforzada, aunque con el surgimiento de una pregunta nueva: ¿cómo esta concordancia podía estar dañada por el efecto del ambiente fetal?20Lo notable de esta concordancia solo se sostendría con una evolución del segundo gemelo en las mismas condiciones genéticas y de desarrollo fetal que el primero. Sobre lo que ocurriría para ambos gemelos después del nacimiento, ninguno de los estudios existentes lo ha tomado en consideración. Sería esta una cuestión menor si considerásemos que cada uno de los dos gemelos va a ser igualmente afectado por el entorno familiar. Pero ¿es verdaderamente así para los gemelos sin diagnóstico alguno? En cualquier caso, el problema mayor para las conclusiones de los estudios restringidos al periodo fetal es que tienen lugar antes de que el autismo infantil se presente con la plenitud de sus síntomas. Y, más aún, en un momento en el que la amplitud del espectro TEA no puede aseverar ya a qué nos referimos cuando hablamos de autismo.
Estos son algunos de los estudios más notables llevados a cabo en los últimos años y de los que se podría decir que sus resultados están más cerca de las hipótesis planteadas. A pesar de todo, las conclusiones no llegan. Se puede forzar la interpretación de las cifras, pero unos estudios al lado de los otros muestran serias contradicciones y convierten la etiología del autismo en un asunto cada vez más complejo. Se produce entonces un efecto de balanza compensatoria, es decir, si los estudios de herencia genética se muestran satisfactorios en sus pruebas, los partidarios de la influencia del ambiente se sienten más legitimados para explicar, incluso, el aumento preocupante de casos de autismo. Y en este vaivén, la epigenética21 estudia la expresión (actividad) de los genes y cómo esta varía debido a factores ambientales, sin poder, de hecho, evitar hacer recaer sobre los padres la culpabilidad del autismo de sus hijos.
En el cuadro que se dibuja con este baile de cifras y de interpretaciones asociadas, parece encontrarse lo que François Ansermet y Ariane Giacobino han denominado la «fragmentación del campo del autismo». En el capítulo 2 de este volumen publicamos la traducción de su libro, que apareció en francés en 2012 y que fue titulado Autismo. A cada uno su genoma. En él, el lector encontrará una puesta al día de las investigaciones científicas sobre la causa del autismo o, mejor dicho, de «los autismos», pues la definición se amplía con el espectro de autismos que ha introducido el DSM-5 y la multiplicación al infinito de las causas genéticas supuestas que nos conducen a lo singular de cada caso y no ya a la explicación de un conjunto cerrado de los autismos:
Las investigaciones genéticas sobre el autismo tropiezan con la imposibilidad de encontrar una relación causal simple entre bases genéticas y fenómenos clínicos; los datos actuales llevan, por el contrario, a una fragmentación del campo del autismo, con múltiples relaciones de causa y efecto que se difractan hasta el infinito y que solamente alcanzan a tocar partes heterogéneas del cuadro clínico. […] actualmente no se pueden definir para el autismo bases genéticas aplicables a todos; por el contrario, estas suelen ser únicas, propias a cada caso o, eventualmente, limitadas a algunos individuos. La genética del autismo remite, definitivamente, a cada autista, su genoma. Queda por saber cómo la cuestión de la unicidad converge, o no, con la de la singularidad que está en el centro del psicoanálisis y de su clínica. Esto es lo que se trata de articular.22