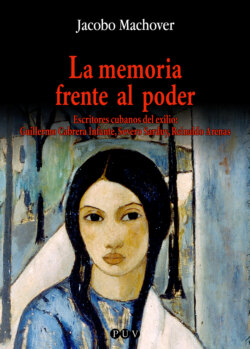Читать книгу La memoria frente al poder - Jacobo Machover Ajzenfich - Страница 12
3. MÁS ALLÁ DE LAS APARIENCIAS
ОглавлениеLa obra de Guillermo Cabrera Infante parece excluir, en una lectura superficial, cualquier sentimiento trágico. Y, sin embargo, a la vuelta de algunas de sus páginas, surge lo que, aparentemente, brilla por su ausencia: la emoción, la muerte, la afirmación de una ética. Claro que uno se puede morir de risa al leer en voz alta (y a la vista de su transcripción ortográfica) la carta de Etelvina o la parodia de los escritores cubanos que narran el asesinato de Trotsky en Tres tristes tigres. Claro que la acumulación de las aventuras eróticas en La Habana para un Infante difunto puede producir en un primer momento un goce o una frustración, pero casi nunca una adhesión sentimental. Además, en esas dos novelas, se dan pocas alusiones a la realidad política de la isla, como si los relatos se desarrollaran en un universo cerrado, ajeno a las convulsiones coyunturales.
Llegando al final de las parodias, el lector descubre, casi de pasada, que esa broma gigantesca no es sino la última grabación de un muerto, el testamento de un personaje mítico, el mago de la escritura, Bustrófedon. De la misma manera, el maratón erótico descrito en «La Amazona» va adquiriendo imperceptiblemente la forma de una larga declaración de amor que concluye con una ruptura a raíz de un aborto y de un viaje dictado por obligaciones profesionales.
Esas dos novelas han representado, a pesar de las denegaciones de Cabrera Infante,120 un peligro inaceptable para un régimen que coloca la política en el primer plano –casi el único– de sus obsesiones. Al igual que la película P.M., que fue prohibida en los primeros años de la revolución, esos libros colocan la vida, la noche, La Habana, por encima de la ideología. Muestran un mundo en vías de desaparición, una ciudad que vibra al ritmo de la música y del baile y no solamente al ritmo de los discursos revolucionarios y de los mítines de masa. Para el castrismo, se trata de un crimen de lesa revolución, ya que uno se encuentra muy lejos de la noción de sacrificio y de culto al trabajo que se intentaba promover.
En sus narraciones, Cabrera Infante elude, da vueltas y más vueltas alrededor de lo que debería ser el núcleo central. Impone un torbellino verbal, una profusión de paronomasias. Multiplica los personajes para evitar hablar de sí mismo, aunque todos ellos, reales o inventados, no sean más que dobles del escritor. Algunos diálogos se transforman en enfrentamientos verbales entre GCI, G. Caín y G. Cabrera Infante, o entre Silvestre y Arsenio Cué. Los intercambios verbales de éstos en la «Bachata», sobre todo en lo que concierne su concepción de la literatura, le sirven a uno para elaborar un inicio de teoría literaria, a otro para destruir ese esbozo teórico.
El personaje central de esas novelas, o el marco, o el ambiente, o el recuerdo, fuera del cual no hay escritura posible, es La Habana. La ciudad es lo único duradero, aunque no lo real, no lo verdadero, una ciudad rescatada del tiempo y de la Historia, su gran enemiga. El que visite La Habana hoy (y son demasiados los turistas que lo hacen), es inútil que vaya a buscar en las novelas de Cabrera Infante una guía para sus andanzas diurnas o nocturnas. La mayoría de los lugares que aparecen allí (los cabarets, por ejemplo, con excepción del Tropicana) han desaparecido por obra y gracia del puritanismo decretado por la revolución desde sus inicios, un puritanismo impuesto por la represión que ha transformado la ciudad en una granja inspirada en George Orwell. La vida contada por G. Cabrera Infante ha cobrado desde entonces un carácter casi testimonial, al mostrar la efervescencia musical nocturna y esos antros cuyos nombres evocan épocas pasadas, lo que no era, para nada, el objetivo inicial de esas dos ficciones. Pero ficción y testimonio acaban confundiéndose en la obra de Cabrera Infante, que se ha vuelto cada vez más crítica y comprometida.
No existe una ruptura radical entre ficción y ensayo, entre ensayo y retrato. El ensayo y el retrato vienen a suplir la ausencia, en las novelas, de un contexto propiamente histórico. Cabrera Infante intenta hacer abstracción de los elementos que fueron forjando su vida, su exilio y su obra. Su condición de guardián de la memoria de La Habana del pasado se volverá inseparable de otro privilegio que asume, el de ser una conciencia crítica del exilio frente al régimen castrista.
3.1 Bustrófedon: la locura y la muerte
Antes de ser una conciencia crítica, antes de asumir el exilio como una misión, como una forma de compromiso político o ético, Guillermo Cabrera Infante ha tenido que buscarse a sí mismo, volver a las fuentes de su propia personalidad. El exilio no lo ha ayudado, por supuesto, a encontrar una unidad intrínseca. Es una figura múltiple, contradictoria, partida en numerosos personajes (Silvestre, Arsenio Cué, cuyo diálogo en la «Bachata» es un formidable juego de espejos, las palabras de uno y de otro siendo intercambiables) y en el seno mismo de cada uno de esos personajes, sobre todo en el de Bustrófedon: «¿Quién era Bustrófedon?»121
La pregunta la hace Códac, el narrador de «Rompecabeza»,122 el capítulo que precede el cuerpo central de Tres tristes tigres, «La muerte de Trotsky referida por varios escritores cubanos, años después –o antes».123 Desentrañar el misterio que rodea al personaje significaría encontrar la clave secreta del libro, el por qué del paso de la oralidad a la escritura. Bustrófedon es el maestro, el creador de la parodia y, sin embargo, no escribió casi nada. Al contrario. Su papel es desacralizador, un intento de acabar con la panteonización, en vida la mayor parte de las veces, de las mayores glorias de la literatura cubana, y de subvertir el lenguaje, a través de una explosión verbal permanente.
Su nombre es la escritura misma. Más aún: una de las formas del nacimiento de la escritura, aquella que, empleada por los antiguos griegos, seguía el trazado de los bueyes arando el campo, alternativamente de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Una modalidad primitiva que también se encuentra en el etrusco y en el latín, en el cananeo, en el hebreo y en el idioma de los indios Cuná de Panamá. Curiosamente, también se puede observar en los niños y en los enfermos mentales. Bustrófedon no está muy lejos de la enfermedad mental. En el momento de la autopsia del personaje, el médico «supo que tenía su razón práctica»124 (lo que quiere decir que, hasta ese momento, dudaba).
Mirándolo bien, en alguno de sus infinitos niveles posibles de lectura, Tres tristes tigres es también un libro sobre la locura, o un libro escrito desde la locura, desde una esquizofrenia verbal de la que Bustro es el mayor (no el único) de los exponentes.
Todos los personajes, la mujer que cuenta su historia al psiquiatra («¿... con p o sin p?»),125 La Estrella y, por supuesto Silvestre, Eribó, Códac, Arsenio Cué, adolecen de un desdoblamiento de personalidad, que asumen sin mayores problemas. Todos son ellos y alguien más. Silvestre es el escritor, el «tigre» más cercano al mismo Cabrera Infante pero éste firma, en la «Bachata», una nota a Silvestre bajo sus propias iniciales, GCI. Aquí los personajes de carne y hueso, como Beny Moré o Rine Leal, se mezclan con los de ficción. Pero Bustrófedon es sólo un ente de ficción. No del todo, tal vez. En su biografía de Guillermo Cabrera Infante (la mejor escrita hasta hoy), Two islands, many worlds,126 Raymond D. Souza ha investigado cuáles podían ser los antecedentes del personaje clave del libro. Encontró una mezcla. Por un lado, familiares del autor, Pepe Castro y Cándido Infante, originarios de su pueblo natal en la provincia de Oriente, Gibara, y, por otro lado, el asturiano Antonio Ortega, redactor jefe de la revista Carteles, su mentor en La Habana. En el capítulo «La plus que lente»127 de La Habana para un Infante difunto, aparece otro personaje, que no es solamente un ente de ficción, digno émulo del Bustrófedon de Tres tristes tigres en el arte de jugar con las paronomasias: Roberto Branly. Los referentes son plurales, en todo caso, como ocurre con casi todas las figuras literarias.
En Tres tristes tigres, Bustrófedon es un maestro, como lo es el Morelli de Rayuela, de Julio Cortázar, para el Club de la Serpiente. Cada uno crea su propio lenguaje: las «Bustrofonadas» de Cabrera Infante se pueden comparar, en cierta medida, con las «morellianas» de Cortázar. Cortázar dice de su personaje:
...había que reconocer que su libro constituía ante todo una empresa literaria, precisamente porque se proponía como una destrucción de formas (de fórmulas) literarias.128
En el libro de Cabrera Infante, es precisamente el maestro Bustrófedon quien se encarga de acabar con los maestros de la literatura cubana, sin pretender sentar cátedra. Prefiere enfrentarse a la literatura desde fuera, parodiando en voz alta, sin escribir, borrando algunas de sus propias grabaciones: «No escribió, de veras, más nada, Bustrófedon, si descontamos las memorias que dejó bajo la cama con un orinal como pisapapeles».129
Lo que sigue es una página en blanco, una forma de burlarse de la tradicional angustia de todo escritor. Bustrófedon relativiza la importancia de la literatura, jugando con ella. Lo que cuenta es la recuperación de las voces, no los escritos. La empresa de subversión de la literatura por parte de Cabrera Infante se puede comparar a la que emprendió en su época Marcel Duchamp en relación con el arte a través de su urinoir (la mención del «orinal» se refiere sin duda a esa experiencia extrema).
Aquí reside la paradoja del libro y, por ende, de la literatura según Cabrera Infante. En efecto ¿cómo es que un personaje que encierra en su propio nombre la totalidad de la escritura puede llegar a ser tan antiliterario? No se trata de un mero procedimiento retórico sino de una concepción general de la literatura.
Pero no creo que tuviera la intención de escribir (énfasis de Arsenio Cué) así como así sino de dar una lección al propio Cué por su negativa a escribir una línea a pesar de toda la insistencia de este mundo de Silvestre y al mismo tiempo enseñarle a S. que C. no tendría razón pero él tampoco y que la literatura no tiene más importancia que la conversación y que ninguna de las dos tiene mayor importancia y que ser escritor es lo mismo que ser vendedor de periódicos o periodiquero como decía B. y que no hay por qué darse aires / seria, después de todo o antes que nada.130
«... la literatura no tiene más importancia que la conversación...» En realidad se le concede a la literatura una función secundaria frente a los fragmentos de vida y de diálogos desaparecidos. Cabrera Infante se coloca como intermediario entre la palabra y la memoria, entre dos tiempos diferentes, el momento en que las palabras fueron pronunciadas y el momento en que son transcritas para una posteridad entonces inimaginable. Si Bustrófedon no escribía era porque no pensaba de ninguna manera en la posteridad. La recreación de sus parodias de escritores cubanos muertos (José Martí) o vivos entonces (José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Lydia Cabrera, Lino Novás Calvo, Alejo Carpentier y Nicolás Guillén) cumple también la función de deshacerse de la literatura anterior, la del pasado, y de inducir a nuevas aventuras literarias, en las que la voz y la escritura se fundan más allá del relato clásico, borrando a los personajes tradicionales (aunque la mayoría de los escritores parodiados hayan roto, cada uno en su propio registro, con la forma habitual de la novela, del cuento, del relato etnográfico o incluso de la poesía). Pero también hay una nostalgia inconfesada: la del tiempo en que nada era imprescindible, el tiempo de cierta juventud, la de La Habana anterior a la revolución y, sobre todo, al exilio.
Las palabras pronunciadas por Bustrófedon y anotadas por Códac, a la manera de Platón con Sócrates, remiten a la «Advertencia» inicial de Tres tristes tigres: «la escritura no es más que un intento de atrapar la voz humana al vuelo, como aquel que dice...».131
La escritura, en ese sentido, es un medio imperfecto, un sucedáneo de la palabra, un mal menor. En ningún caso, una consagración, una meta final. Silvestre es escritor como Cué es actor, Códac fotógrafo o Eribó músico. No quiere ser escritor, al contrario de Marcel, el protagonista-narrador de À la recherche du temps perdu, cuya vocación define retrospectivamente el conjunto de la obra de Proust, concluyendo de esa manera el ciclo de una vida. Los «tigres» tienen en común la palabra, la noche y La Habana. La escritura no es tan importante como el lenguaje hablado.
Cabrera Infante juega con las palabras (la paronomasia132 es su razón de ser133) y con la paradoja (allí reside la duda, su propio cuestionamiento como escritor). Pero Tres tristes tigres es un juego peligroso.
Peligroso porque, de tanto jugar con las palabras, se cae en la locura y en la muerte. Bustrófedon es, con La Estrella, uno de los dos personajes que mueren en un libro que, en apariencia, es una gigantesca «broma que dura cerca de 500 páginas».134 Extraña broma, realmente, la de la muerte de Bustrófedon. Reírse de la muerte (o después de la muerte) es otra manera de conjurarla: «¿Una broma? ¿Y qué otra cosa fue si no la vida de B.? ¿Una broma? ¿Una broma dentro de una broma? Entonces, caballeros, la cosa es seria».135
Las preguntas sucesivas son también una manera de mostrar que no hay nada seguro, que todo es discutible y cuestionable. Cabrera Infante cultiva el arte de la paradoja. No hay nada más serio que una broma.
En cuanto a la locura, el escritor sabe mucho de ello. En su biografía, Raymond D. Souza cuenta con detalle el proceso que condujo al autor hasta la locura. Fue durante el año 1972, un lustro después de la publicación, en 1967, de Tres tristes tigres. El ataque se produjo a raíz de la elaboración en Londres del guión de Under the volcano,136 la novela de Malcolm Lowry, que debía llevar a la pantalla Joseph Losey. La película llegó a realizarse pero mucho más tarde, bajo la dirección de John Huston y sin el guión de Cabrera Infante. Su biógrafo americano escribe:
With characteristic honesty, he believes his illness originates within himself and his family line, and he does not blame exile, which could well serve as a possible scapegoat.137
Cuando se le plantea la pregunta directamente, Cabrera Infante contesta:
Es una historia larga de contar y aún mayor de sufrir. Voy a tratar de resumirla: mental breakdown + electroshocks + depresión clínica. Cualquier psiquiatra, es decir cualquier lector del poeta de Viena, puede resolver la ecuación.138
Evidentemente, el proceso que lleva hasta la locura y la pérdida momentánea de la memoria no se originó en un día. Los síntomas ya estaban presentes, desde hacía tiempo. Las referencias a la probable locura verbal de Bustrófedon, que el médico intuye ¿no serían una premonición de la locura posterior de Cabrera Infante en un momento de su vida?
Suzanne Jill Levine, la traductora al inglés de Tres tristes tigres, de Vista del amanecer en el trópico y de La Habana para un Infante difunto, citando a Joseph Brodsky, el Premio Nobel ex-soviético, quien había conocido también el exilio en carne propia, atribuye, por su parte, el proceso que conduce a la locura del autor al desdoblamiento y al exilio, a lo que Brodsky llama displacement.139
Si se admite que Roberto Branly, personaje que entabla un largo diálogo políglota y plagado de paronomasias alrededor de Debussy y Ravel con Olga Andreu, quien fuera la musa de numerosos escritores e intelectuales cubanos, muchos de ellos exiliados más tarde, es uno de los modelos posibles de Bustrófedon, cabe apuntar aquí esta opinión en forma de pregunta que aparece en el capítulo «La plus que lente» de La Habana para un Infante difunto:
Catia se volvió hacia mí para preguntar casi anonadada:
— ¿Es que es loco?
— Es entusiasta.140
Distorsión y subversión de las palabras y de la literatura. Silvestre, el escritor (aunque «en Cuba nadie es escritor: Esa profesión no existe»,141 como se lo recuerda una bibliotecaria al personaje, relativizando, ella también, la importancia de la función), es en realidad un transcriptor: el guardián de las palabras de otros, de otro. Silvestre es el intermediario, el discípulo, el encargado de transmitir la herencia. Bustrófedon es el detentor de la palabra, de la oralidad, de la felicidad primitiva del grupo, de los «tigres». La escritura, de alguna manera, está subordinada a la palabra. La literatura, toda la literatura, es inferior, para Cabrera Infante, al juego verbal.
A través de la parodia, Bustrófedon ha logrado hacer suya toda la literatura cubana. Ha querido engullir a todos los maestros para ser el único. Pero, en el empeño, ha perdido su voz propia, cuya grabación ha acabado por borrarse. ¿De qué muere Bustrófedon? ¿De «un aneurisma, un embolismo, una pompa de la vena humorística»?142 No. De:
...un nudo en la columna vertebral, algo, que le presionaba el cerebro y le hacía decir esas maravillas y jugar con las palabras y finalmente vivir nombrando todas las cosas por otro nombre como si estuviera, de veras, inventando un idioma nuevo.143
Los síntomas son sólo manifestaciones de otra enfermedad más grave, aunque invisible a los ojos de un profano o de un médico. La enfermedad («afasia», «disfasia», «ecolalia»144) produce una dislocación de la palabra que le hace confundir su orden interno, y hasta el orden nada convencional inventado por Lautréamont y retomado por los surrealistas. El resultado es la locura verbal, la que es imposible captar sólo con la escritura. En su locura posterior, por suerte momentánea, Guillermo Cabrera Infante ha seguido las huellas de su personaje. Le ha faltado poco a Bustrófedon, maestro espiritual pero, a fin de cuentas, simple artificio literario, para acabar devorando a su creador.
Por boca de Bustrófedon, Guillermo Cabrera Infante iba a efectuar una entrada estrepitosa en la literatura cubana y, por ende, entre las voces más originales de la literatura latinoamericana. Para ello, necesitaba romper con los múltiples padres que llevaba en él. La manera más radical era el pastiche. Como Proust,145 cuya influencia es manifiesta aunque, la mayor parte de las veces, inconfesada, que había recurrido al pastiche antes de lanzarse en su obra monumental, Cabrera Infante eligió tratar un acontecimiento histórico, la muerte de Trotsky, a la manera de siete escritores cubanos. El joven iconoclasta acabará también por acceder al panteón de las glorias literarias gracias a la atribución del premio Cervantes en 1997. Su obra ha adquirido un nuevo status. Se ha vuelto objeto de estudio, de disección, de glosa. Sólo le queda esperar a aquel que, como Bustrófedon, sea capaz de bajarla de su pedestal de texto (con)sagrado.
3.2 El autor y sus dobles
Guillermo Cabrera Infante no es uno sino varios escritores a la vez. Sucesiva o paralelamente es G. Cabrera Infante, el autor de ficciones (novelas y cuentos), G. Caín, crítico de cine, cuyos escritos se encuentran reagrupados, en su mayoría, en Un oficio del siglo XX y que muere por obra y gracia de G. Cabrera Infante una vez publicado el libro, como si se tratara no de un seudónimo sino de otro personaje, al igual que Bustrófedon o Silvestre. También es GCI, quien le escribe una nota a la redacción de la revista Carteles en Tres tristes tigres. Guillermo Cabrera Infante, con su nombre y apellidos completos, es por su parte el autor de los artículos y ensayos (el único género con el que no juega) de Mea Cuba.
La literatura de Guillermo Cabrera Infante es un acto de reescritura perpetua. El autor se lee y se reescribe a sí mismo en todo momento, suprimiendo unos textos, agregando otros, colocándolos en un lugar o en otro según las oportunidades. En realidad hay dos personas radicalmente diferentes en él: el que ha vivido el período prerevolucionario en Cuba, luego los primeros años de la revolución castrista colocado en un puesto de alta responsabilidad cultural y política, y el que ha roto públicamente con el castrismo y, por ello mismo, con su propio pasado. Pero el pasado deja huellas indelebles. Por eso emprende también un diálogo crítico con esos tiempos pretéritos, intentando borrar ciertas huellas, algunos pasos en falso o varios entusiasmos y, lo que es mucho más grave, la justificación del crimen o, peor aún, el alentar el crimen.
El radicalismo de sus posiciones actuales debe ser leído en aras de sus posiciones anteriores. No para subrayar sus contradicciones sino para explicar cómo sus críticas van dirigidas al mismo tiempo hacia el régimen castrista y hacia lo que él mismo fue: uno de los principales portavoces de ese régimen en sus inicios, lo que lo llevó a cometer errores terribles, antes de ser marginalizado y condenado al ostracismo como tantos, antes y después de él, finalmente exiliado para evitar una condena peor y definitiva. Guillermo Cabrera Infante no acaba de saldar sus cuentas, con los demás y consigo mismo.
1. Entrevista con el autor. Anexos, p. 225.
2. Ibidem, p. 226.
3. G. Cabrera Infante: La Habana para un Infante difunto, Barcelona, Seix Barral, 1979, p. 11.
4. Ibidem, p. 11.
5. Ibidem, p. 22.
6. Ibidem, p. 24.
7. Ibidem, p. 12.
8. Ibidem.
9. Marcel Proust: Du côté de chez Swann, en À la recherche du temps perdu (tomo I). Edición consultada: París, Robert Laffont, 1987, p. 57.
10. G. Cabrera Infante: La Habana para un Infante difunto, op. cit., p. 15.
11. Ibidem, p. 15.
12. Alejo Carpentier: «La ciudad de las columnas», en Tientos y diferencias, México, D.F., UNAM, 1964. Cito según la edición cubana: La Habana, Unión, 1966, p. 51. Ese texto de Alejo Carpentier fue publicado por separado en 1970 en Barcelona por la editorial Lumen, con fotografías de Paolo Gasparini, y luego retomado en una recopilación titulada El amor a la ciudad, Madrid, Alfaguara, 1996, pp. 101-119.
13. G. Cabrera Infante: La Habana para un Infante difunto, op. cit., p. 12.
14. Ibidem.
15. Entrevista con el autor. Anexos, pp. 225-226.
16. Mario Vargas Llosa: «Piedra de toque: Cabrera Infante», El País, Madrid, 14 de diciembre de 1997,
17. Entrevista con el autor. Anexos, p. 232.
18. G. Cabrera Infante: Exorcismo de esti(l)o, Barcelona, Seix Barral, 1976.
19. Albert Bensoussan: «Loin de la grande patrie», en Magazine littéraire, 221 («La littérature et l’exil»), París, julio-agosto de 1985, p. 42.
20. G. Cabrera Infante: La Habana para un Infante difunto, op. cit., p. 16.
21. Ibidem, p. 12.
22. Entrevista con el autor. Anexos, p. 225.
23. G. Cabrera Infante: La Habana para un Infante difunto, op. cit., p. 13.
24. Entrevista con el autor. Anexos, p. 225.
25. G. Cabrera Infante: La Habana para un Infante difunto, op. cit., p. 14.
26. Ibidem, p. 14.
27. Entrevista con el autor. Anexos, p. 225.
28. «Una pelea cubana contra el demonio», en Jacobo Machover, El heraldo de las malas noticias: Guillermo Cabrera Infante (Ensayo a dos voces), Miami, Universal, 1996, p. 130.
29. Entrevista con el autor. Anexos, p. 227.
30. G. Cabrera Infante: Tres tristes tigres, op. cit., pp. 66-67.
31. G. Cabrera Infante: La Habana para un Infante difunto, op. cit., pp. 11-171.
32. Ibidem, p. 53.
33. Ibidem, p. 51.
34. Ibidem, p. 53.
35. Ibidem, p. 52.
36. Ibidem, p. 55.
37. Ibidem, p. 72.
38. Ibidem, p. 74.
39. Ibidem.
40. Ibidem, p. 78.
41. Ibidem, p. 79.
42. Ibidem, p. 63.
43. Ibidem, p. 82.
44. Ibidem, p. 84.
45. A propósito de Sonia La Polaca, recuerdo un diálogo en París, en el transcurso de un paseo en coche junto con Guillermo Cabrera Infante y su mujer Miriam Gómez. Hablábamos de la presencia judía en Cuba. Miriam Gómez mencionó la presencia de inmigrantes judíos en las provincias cubanas, a los que ella había conocido durante su infancia. Cabrera Infante recordó entonces a los numerosos miembros de la comunidad judía que había frecuentado en La Habana Vieja. Mencionó a una tal Sonia, a la que todos llamaban Sonia La Polaca (en Cuba se designaba a todos los judíos de Europa central y oriental bajo el término de «polacos»), que vivía precisamente en Zulueta 408. Sonia La Polaca es también, pues, uno de los personajes que aparecen en La Habana para un Infante difunto. Pero Cabrera Infante ni siquiera aludió a ese aspecto. En su memoria, la realidad parece haber tomado definitivamente el ascendente sobre la ficción.
46. G. Cabrera Infante: La Habana para un Infante difunto, op. cit., p. 91.
47. Ibidem, p. 93.
48. Ibidem.
49. Ibidem, p. 94.
50. Ibidem, p. 59.
51. Entrevista con el autor. Anexos, p. 224.
52. G. Cabrera Infante: La Habana para un Infante difunto, op. cit., p. 94.
53. Ibidem, p. 100.
54. Ibidem, p. 116.
55. Ibidem, p. 118.
56. Ibidem, p. 119.
57. Ibidem, p. 133.
58. Ibidem, p. 134.
59. Ibidem, p. 136.
60. Ibidem, p. 151.
61. Ibidem, p. 152.
62. Ibidem, p. 163.
63. Ibidem, p. 170.
64. Ibidem, p. 171.
65. Ibidem, pp. 173-174.
66. Ibidem, pp. 395-415.
67. Ibidem, p. 384.
68. Ibidem, pp. 333-394.
69. Ibidem, pp. 368-369.
70. Ibidem, p. 520.
71. Ibidem, p. 529.
72. Ibidem, pp. 529-685.
73. Ibidem, p. 531.
74. Ibidem, p. 532.
75. Ibidem, p. 553.
76. Alexandre Dumas fils: La Dame aux camélias, París, 1848 (edición consultada: París, Flammarion, 1999). Véanse también, aún más en el caso de Cabrera Infante, las innumerables adaptaciones cinematográficas a las que el libro ha dado lugar.
77. G. Cabrera Infante: La Habana para un Infante difunto, op. cit., p. 581.
78. Ibidem.
79. Ibidem, p. 628.
80. Ibidem, p. 616.
81. Ibidem, p. 630.
82. Ibidem.
83. Ibidem. Véase, por ejemplo, Der Blaue Engel, de Josef von Sternberg, donde la bailarina de cabaret interpretada por Marlene Dietrich seduce al viejo prefesor (Emil Jennings) antes de llevarlo a la decadencia.
84. G. Cabrera Infante: La Habana para un Infante difunto, op. cit., p. 652.
85. Ibidem, p. 655.
86. Ibidem, p. 661.
87. Ibidem, p. 668.
88. Ibidem, p. 661. Esas palabras ¿las pronunció realmente el narrador de la novela? ¿No sería el autor quien las colocó en sus labios después de largos años de exilio? El tiempo de la acción y el tiempo de la narración se acaban por confundir.
89. Entrevista con el autor. Anexos, p. 232.
90. Entrevista con el autor. Anexos, p. 224.
91. G. Cabrera Infante: La Habana para un Infante difunto, op. cit., pp. 689-711.
92. Ibidem, p. 689.
93. Ibidem, p. 705.
94. Ibidem.
95. Xavier Moret: «Guillermo Cabrera Infante: «Admito que estoy deformado por el cine», El País, Madrid, 11 de septiembre de 1997, p. 25.
96. G. Cabrera Infante: «Orígenes», en Julio Ortega, Julio Matas, Luis Gregorich, Emir Rodríguez Monegal y David Gallagher: Guillermo Cabrera Infante, Madrid, Fundamentos, 1974, p. 5.
97. G. Cabrera Infante: Tres tristes tigres, op. cit., p. 181.
98. Ibidem, p. 17.
99. Ibidem, p. 176.
100. Ibidem, p. 183.
101. Ibidem, p. 190.
102. Ibidem.
103. Ernest Hemingway: Green hills of Africa, Nueva York, Scribner, 1935 (edición consultada: Londres, Arrow Books, 1994, pp. 108-109).
104. G. Cabrera Infante: Vista del amanecer en el trópico, Barcelona, Seix Barral, 1974, p. 233.
105. Citado por Suzanne Jill Levine: The subversive scribe. Translating Latin American fiction, Saint Paul, Graywolf Press, 1991, p. 109.
106. Ibidem.
107. Citado también por Suzanne Jill Levine: Ibidem, p. 108.
108. Cristóbal Colón: «Diario del primer viaje», en Textos y documentos completos, Madrid, Alianza, 1982, p. 46.
109. G. Cabrera Infante: Tres tristes tigres, op. cit., p. 173.
110. Ibidem, pp. 171-204.
111. Ibidem, p. 181.
112. Ibidem.
113. Véanse al respecto las críticas cinematográficas de G. Caín en Un oficio del siglo XX, La Habana, R, 1963.
114. G. Cabrera Infante: Tres tristes tigres, op. cit., p. 181.
115. Ibidem, pp. 173-184. Ese relato será publicado en forma independiente en varias ocasiones, la última en una recopilación titulada Todo está hecho con espejos (Cuentos casi completos), Madrid, Alfaguara, 1999, pp. 129-140, lo que permite leer Tres tristes tigres a la vez como una novela y como un collage de fragmentos. Ocurre lo mismo con «Ella cantaba boleros», cuyas distintas partes constituyen, de alguna manera, el leitmotiv de Tres tristes tigres. El texto fue nuevamente publicado en su integralidad, junto con «La Amazona», el capítulo final de La Habana para un Infante difunto, en un volumen publicado en Madrid por Alfaguara en 1996. Esa repetición ad infinitum responde también, sin duda, a razones de oportunidad editorial criticadas, con razón, por el crítico cubano exiliado Ernesto Hernández Busto en un artículo publicado en el número 237 de agosto de 1996 de la revista mexicana Vuelta, quien escribe, p. 39, a propósito de otra recopilación anterior, Delito por bailar el chachachá (Madrid, Alfaguara, 1995): «Hace algunos años que Guillermo Cabrera Infante practica el mismo deporte editorial: el reciclaje de sus libros, la recomposición en nuevos fragmentos y disposiciones. [...] Es decir, desde 1985 Cabrera Infante se ha antologado, ha escrito un cuento y ahora desempolva un final olvidado. [...] Estrategia equivocada, a mi entender...»
116. Ibidem, pp. 185-203.
117. Ibidem, pp. 291-447.
118. Ibidem, p. 293.
119. Ibidem.
120. A la interpretación siguiente: «... me parece que esos dos libros tienen connotaciones políticas bastante evidentes», contesta Cabrera Infante: «Yo no estaría dispuesto a admitirlo. La política por ausencia, sí. Es decir, no hay libro más apolítico que Tres tristes tigres.» (Entrevista con el autor. Anexos, p. 228).
121. G. Cabrera Infante: Tres tristes tigres, op. cit., p. 207.
122. Ibidem, pp. 205-224.
123. Ibidem, pp. 225-258.
124. Ibidem, p. 270.
125. Ibidem, p. 169.
126. Raymond D. Souza: Two islands, many worlds. Austin, University of Texas Press, 1996.
127. G. Cabrera Infante: La Habana para un Infante difunto, op. cit., pp. 235-250.
128. Julio Cortázar: Rayuela, Buenos Aires, Sudamericana, 1963, capítulo 95.
129. G. Cabrera Infante: Tres tristes tigres, op. cit., p. 258.
130. Ibidem, p. 257.
131. Ibidem, p. 9.
132. «Lo que me interesa realmente es lo que se pueda contar en términos de palabras intercambiables, palabras con las que se pueda jugar, palabras que puedan conducir a otro terreno que no sea el de la mera narrración lineal» («Una pelea cubana contra el demonio», en Jacobo Machover: El heraldo de las malas noticias: Guillermo Cabrera Infante (Ensayo a dos voces), op. cit. p. 128).
133. Cabrera Infante usa a menudo el término inglés pun para designar el juego de palabras o la paronomasia: «Para mí el pun es como para los militares el pundonor: se lleva debajo del uniforme» («El muro del Malecón», en Ibidem, p. 147).
134. «Una entrevista con Rita Guibert», en Julio Ortega, Julio Matas, Luis Gregorich, Emir Rodríguez Monegal y David Gallagher: Guillermo Cabrera Infante, op. cit., p. 147.
135. G. Cabrera Infante: Tres tristes tigres, op. cit., p. 254.
136. Malcolm Lowry: Under the volcano, Londres, Jonathan Cape, 1947.
137. Raymond D. Souza: Two islands, many worlds, op. cit., p. 145.
138. «El muro del Malecón», en Jacobo Machover: El heraldo de las malas noticias: Guillermo Cabrera Infante (Ensayo a dos voces), op. cit., p. 145.
139. Citado por Suzanne Jill Levine: The subversive scribe. Translating Latin American fiction, op. cit., p. 172.
140. G. Cabrera Infante: La Habana para un Infante difunto, op. cit., p. 239.
141. G. Cabrera Infante: Tres tristes tigres, op. cit., p. 339.
142. Ibidem, p. 222.
143. Ibidem.
144. Ibidem.
145. Marcel Proust: Pastiches et mélanges, París, Gallimard, 1919. Basándose en el affaire Lemoine, un escándalo provocado por un ingeniero francés que había estafado la empresa De Beers, al pretender que podía fabricar diamantes, Proust redactó nueve versiones de ese acontecimiento a la manera de nueve autores diferentes.