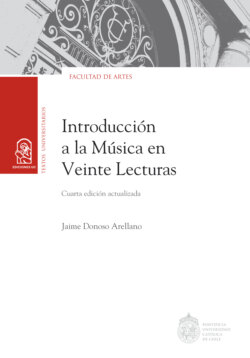Читать книгу Introducción a la música en veinte lecturas - Jaime Donoso Arellano - Страница 11
ОглавлениеLOS JURISTAS HABLAN de los contratos de adhesión, que son aquellos que se suscriben sin condiciones, es decir, aceptando el servicio ofrecido y pagando por él sin mayores posibilidades de discusión. Por ejemplo, un servicio de transporte donde la situación ya queda perfeccionada por el solo hecho de comprar un pasaje, aceptándose desde ya las condiciones que pone la empresa que presta el servicio.
La verdad es que desde que nacemos estamos suscribiendo diariamente una especie de contrato de adhesión; el ejemplo más evidente es nuestro idioma. Desde niños, fuimos aceptando las estructuras fonéticas, morfológicas, sintácticas, semánticas, sin cuestionarlas, pues no tendríamos ninguna capacidad ni posibilidad de hacerlo; terminamos hablando, más o menos correctamente, lo que denominamos lengua materna. Nos acostumbramos a aceptar como correcto que se dice “contigo” (y no “contí”) y “a ti” (y no “atigo”). Una reflexión racional en una clase de gramática que vendrá en otro momento de la vida, nos explicará el rol diferente de las preposiciones “con” y “a”.
Valga esta elemental introducción gramatical para entender que desde el punto de vista de la música, también desde la infancia hemos suscrito diariamente un contrato de adhesión. Musicalmente hablando, el idioma que ahí está en juego, se podría llamar sistema tonal-funcional-direccional.
- Sistema, porque supone un conjunto lógico de relaciones horizontales y verticales, en que los parámetros ritmo, altura y textura están involucrados en un ordenamiento cuya orgánica se descubre desde la estructura más elemental a la más compleja;
- Tonal, porque reconoce una configuración en torno a ciertos sonidos gravitantes (tonos de una gama) que ejercen una supremacía jerárquica sobre otros sonidos, estableciendo una diferencia entre tonos principales y secundarios. En el sistema, “se está” en una tonalidad determinada que actúa como base de operaciones, sin perjuicio de trasladarse, ocasionalmente, a otras bases. La obra podrá recorrer periplos que significan el alejamiento de la base original (modulaciones) para instalarse momentáneamente en otra. Cuando el discurso no “regresa” a la base de donde partió, estaremos frente a un debilitamiento del sistema, fenómeno que de hecho, paulatinamente empezó a ocurrir desde mitades del siglo XIX hacia adelante. Es la “crisis de la tonalidad”;
- Funcional, porque en cada punto del sistema, si es aislado para su análisis, se reconoce una clara función o rol dentro del contexto, que es lógicamente explicable y denominable.
- Direccional, porque las características anteriores permiten una marcha teleológica del discurso, donde en cada paso se puede reconocer de dónde se viene y hacia dónde se va, teniendo como meta un fin predeterminado que se alcanza con mayores o menores peripecias, extensiones o rodeos.
Desde el día en que empezamos a atesorar las primeras manifestaciones de la música del entorno, el enfrentamiento más o menos consciente a la música popular, folklore, conciertos, música irradiada o televisiva, vamos incorporando los modelos auditivos que están en la base de dicho sistema, sin darnos cuenta. Si nos preguntan qué es una tónica o una dominante, sin conocimiento técnico no sabremos explicarlo pues no manejamos el vocabulario armónico; igual cosa nos ocurría con las preposiciones “con” y “a”, y sin embargo, las usamos correctamente; pero también percibimos las tensiones y distensiones propias de las dominantes y tónicas, sin sospechar siquiera que se llaman así.
Pero no es solo cuestión de saber cómo se llaman. El asunto está en que el peso de la música concebida sobre la base del sistema mencionado es tan gravitante en nuestra formación cultural-auditiva, que suponemos “correcto” solo lo que encaja en él. De ahí nuestra reacción de extrañeza, desinterés o decidido rechazo frente a músicas pertenecientes a otros ambientes culturales o que, perteneciendo al nuestro, han evolucionado a tal grado que suponen la existencia de otro sistema en su base. Y esto último es lo que ha ocurrido, exactamente, a partir de un específico momento de nuestra historia musical.
El punto está en que el sistema fue incorporado a nuestra manera de oír, insensiblemente, junto con nuestra evolución personal y no ha requerido de estudios especiales, como tampoco necesitamos clases de español para hablar nuestro idioma. La existencia de tensiones y distensiones tiene directa relación con la direccionalidad del sistema. Efectivamente, si el discurso se articula permanentemente en torno a esta pugna entre lo que es activo (tensión) y lo que es pasivo (distensión, reposo), dicho discurso estará jalonado de estos hitos, lo que nos hace percibir el sentido del avance. Algo similar ocurre con la sensación de velocidad: nuestra impresión de ir velozmente por un camino dependerá de la cercanía de los puntos de referencia; mientras más cerca estén ellos, mayor conciencia tenemos de nuestro rápido desplazamiento. Podría, por tanto, llegar a concebirse un desplazamiento velocísimo del cual no tendríamos conciencia si no tenemos hitos cercanos de referencia. Comenzada la crisis, los hitos tonales se hicieron más lejanos y difusos.
En la evolución de la música docta, por distintas razones se llegó a evitar deliberadamente toda relación con la tonalidad, omitiéndose los puntos de referencia tonales, aunque estos pueden ser remplazados por otros a los que el oído tendrá que acostumbrarse. Mientras tal acostumbramiento no se produce, nuestra reacción será de perplejidad, pues nos presentan un discurso que carece de referencias tonales que están tan incorporadas a nuestra percepción de la música que a algunos les parece inconcebible que pueda ser escuchada de otra manera.
Puesto que la familiarización viene desde la cuna y desde nuestro primer entorno musical, querrá decir que en esas primeras experiencias musicales se contiene un conjunto de tensiones y distensiones, funciones y direcciones. Llegaremos a comprobar que ellas son las mismas que están presentes en una canción infantil, un Concierto Brandenburgués de Bach, una sonata de Beethoven o una sinfonía de Mahler, pues todos esos autores comparten la misma tradición y “manera” auditiva nuestras. La diferencia reside en que en las grandes obras el discurso está extendido hasta el máximo de sus posibilidades: las funciones son plurivalentes, las direcciones se dan haciendo grandes rodeos y, en definitiva, el trayecto es más largo y complejo. Pero la base es la misma, al igual que una construcción gramatical –una oración, por ejemplo– que teniendo sujeto y predicado, puede servir para expresar conceptos sencillos o pensamientos de profundidad metafísica. Por lo tanto, todo aquello que esté relacionado con el sistema tonal (llamémoslo así abreviadamente), y que grosso modo es toda la música docta de Occidente entre 1600 y 1900, actúa para nosotros como el sistema natural y lo incorporamos cuando venimos al mundo. Si escuchamos una obra tonal sencilla, aunque sea desconocida, de alguna manera decimos “entenderla” desde la primera audición.
El sistema incorporado nos permite asumir, con diferentes grados de adhesión, la mayor parte de la música que va desde el Canto Gregoriano hasta comienzos del siglo XX. En todo caso, debe hacerse la aclaración que para llegar al sistema tonal, la organización sonora pasó previamente por una etapa pre-tonal (modal), presente en la monodia y polifonía medieval y renacentista. Recién con el comienzo del Barroco, empieza a afirmarse el sistema tonal ya descrito. De ello se desprende que lo que aceptamos sin mayor dificultad es una porción interesante de la música occidental docta, que cubre nombres tan señeros como Palestrina, Monteverdi, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Wagner, Mahler. Para algunos, basta y sobra, pues se podría estimar que no alcanza una vida para llegar a conocer bien la obra completa de los pocos mencionados. ¿Para qué iniciar empresas arriesgadas? ¿Qué necesidad tengo de Ligeti, Xenakis, Ferneyhough o Grisey, los que al cambiarme el código me estarían obligando a un esfuerzo especial? Una actitud semejante implica un conservadurismo que impide una apertura hacia terrenos ignotos y fascinantes.
Se trata pues, de un “oído cultural heredado”. Pretender salirse de él, implica voluntad y esfuerzo. La aventura de ir al encuentro de una experiencia auditiva basada en otros parámetros puede tener frutos tan regocijantes como disfrutar a Rilke, Shakespeare o Neruda en sus idiomas originales.
En todo lo anteriormente dicho, está implícita la pregunta: ¿es el oído cultural heredado el que me permite “entender” la música? Dicho de otra forma: ¿solo entiendo lo que está dentro de los parámetros auditivos de mi tradición cultural?
Nada hay más engañoso –y peligroso– que el empleo de la expresión “entender” aplicada al arte, por el simple hecho de que la intuición más irracional puede, en un solo acto, aprehender más de la esencia de una obra artística que toda la especulación intelectual en torno a ella. Hay melómanos que envidian al profesional de la música pues creen que este, con todos sus conocimientos de armonía, contrapunto, historia y análisis, es el único que entiende, mientras el neófito debe conformarse con una audición en estado de naturaleza, virginal y puramente intuitivo. La verdad es que esto del “entender”, tiene mucho más que ver con un proceso de acercamiento y familiarización que de aplicación de conceptos intelectuales a la audición. Esto, sin perjuicio de que hay autores modernos y contemporáneos que apelan a que el auditor haga el esfuerzo intelectual de conocer los procedimientos de composición utilizados.
En síntesis, la música es aceptada desde una primera audición cuando se está familiarizado con su código, pero llegar a sentir próximo a un compositor o a un lenguaje con otro código, significa, simplemente, oír y oír. Claro está que cuando se ha comenzado en estado de naturaleza, se puede tener el legítimo interés de adentrarse en los secretos técnicos de la composición, en el entorno social, histórico, político, filosófico de la obra o en los aspectos biográficos del compositor. (Véase más adelante lo referido al auditor). Si así se hace, lo que aumenta es la capacidad de resonancia y la audición de música podrá llegar a convertirse en una enorme experiencia integradora. Será como aunar el espíritu inquisitivo del botánico con el amor del jardinero, algo así como llegar a “entender” una rosa.
ANEXO AL CAPÍTULO 4
Ejemplo 1
Un “viaje” en sol mayor
El sistema tonal actúa como un sistema planetario. La presencia de una tónica y sus dos principales satélites, dominante y subdominante, establecen un proceso de fuerzas tonales que definen la tonalidad. La incorporación de los acordes secundarios, enriquecen la tonalidad. Abandonar una base, significa un “viaje armónico” y el establecimiento, más o menos permanente, en otras bases (modulación a otra tonalidad).
Ejemplo 2
En este ejemplo, se trata de un pasaje que está claramente escrito en Sol Mayor.
La lógica del sistema tonal permite que el análisis de cualquier punto aislado, revele el rol que desempeña dentro del conjunto. Esa es su función. Al mismo tiempo, aislado ese punto, puede observarse de dónde procede y hacia dónde se dirige. Eso demuestra que el discurso camina en una determinada dirección. En el último compás, esa dirección predeterminada queda confirmada y se cumple el objetivo teleológico.
En el ejemplo puede observarse que cada paso puede “etiquetarse” con un número romano y números arábigos, según una convención aceptada para tipificar el acorde usado, su estructura y su disposición interna. Aquí se han utilizado solo dos acordes principales (I y V) y un acorde secundario (II), pero los diferentes números arábigos señalan diferentes estructuras internas, con variados grados de tensión. Las tensiones, que deben resolverse, representan puntos activos; las distensiones, puntos pasivos. Actividad y reposo, alternadamente, originan el movimiento y el ritmo armónico.