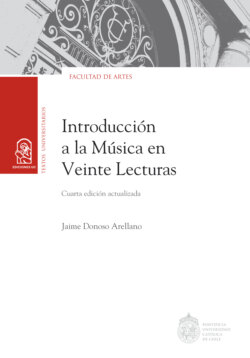Читать книгу Introducción a la música en veinte lecturas - Jaime Donoso Arellano - Страница 8
ОглавлениеCapítulo 1 El sonido original. El canto y el encanto
LOS EXHAUSTIVOS ESTUDIOS de Marius Schneider sobre la música en las civilizaciones no europeas, cautivan desde la primera lectura, por su erudición y apertura a un mundo fascinante. Sucesivas relecturas pueden llegar a perturbar, pues provocan una resonancia íntima y esa complicidad con el autor que se dan cuando lo leído confirma nuestras tímidas reflexiones y refuerza verdades que alguna vez creímos entrever.
Cuando Schneider, revisando los mitos referentes al Génesis en grupos étnicos muy disímiles, nos dice que “toda vez que la génesis del mundo es descrita con la precisión deseada, un elemento acústico interviene en el momento decisivo de la acción”, pareciera que el sonido primigenio, original, resonara una vez más en nosotros y pusiera todo nuevamente en su lugar.
A partir de ese enunciado, el autor prodiga información acabada sobre un mundo de dioses, sonidos-luz, voz-canto creadora de la materia, sacrificios sonoros y naturaleza acústica de los lazos entre los dioses y los hombres, mundo vasto y múltiple en que el sonido y la música, desde los más antiguos mitos revelan su carácter de consustanciales con el primer acto creador.
Si imaginamos la vida del hombre primitivo, no será difícil entender que su asombro frente a una naturaleza incomprensible, bella y pavorosa, cruel y generosa, lo lleve a “deificar” todo su entorno. La naturaleza entera es un conjunto de divinidades de la tierra, del aire, del fuego, del agua. Vincularse con esos dioses, para agradecer o suplicar con algún tipo de lenguaje, será un asunto de supervivencia. No pueden olvidarse las características que ese primer lenguaje del hombre debe haber tenido; podríamos imaginar que ese balbuceo no estaba muy alejado de la guturalidad animal, lo que es razón importante para maravillarse con las múltiples sutilezas con que diariamente usamos hoy nuestro bien asentado idioma: las palabras con su carga ancestral etimológica, los modos verbales, las construcciones lingüísticas, etc. Por ello, podemos imaginar que alguna vez el hombre primitivo, arrobado o temeroso, intentó en estado de éxtasis el contacto con el orden sobrenatural a través de la simple prolongación de un sonido o la emisión de uno o dos sonidos repetidos hasta la saciedad, en un afán que no estaba al servicio de la comunicación rápida, útil y cotidiana destinada a la satisfacción de necesidades elementales. Relacionarse con los grandes manipuladores de la vida, con los dispensadores de la luz, el calor, la lluvia, necesitaba de un lenguaje diferente, sublimado, distinto. Ese día, con esos sonidos mantenidos, repetidos y gratuitos, el hombre empezó a cantar. Nuestra comunicación normal es a través del idioma hablado y no del idioma cantado; cantar es una “pérdida de tiempo”, pues cualquier texto necesita más tiempo para ser dicho en forma cantada. Rezar una oración, siempre será más breve que cantarla; si decidimos cantar, asumimos que sacrificamos la economía de tiempo para dar lugar a otro tipo de placer u otro tipo de eficiencia; por ejemplo, el placer o eficiencia estéticos o alguna forma peculiar de expresión. Lo dicho es observable hasta en el mundo animal, cuando nos percatamos de la profunda diferencia entre un ladrido –expresión normal en la “comunicación” de los perros– y el aullido.
Indudablemente, estamos muy lejos del concepto de lo que hoy llamamos canto, aunque no solo por la eventual falta de “belleza” del canto primitivo, sino también por su función y trascendencia. El canto primitivo es un ritual, una fórmula mágica de la más alta significación para la vida del grupo. Por tanto, el canto es en-canto, encantamiento. Quien canta, embruja y por ello quien dice “estoy encantado de conocerlo” le está diciendo a su interlocutor, ni más ni menos: “Ud. tiene canto y por ello, estoy embrujado”.
Si consideramos al canto cristiano primitivo como la piedra angular de la música docta occidental, nos damos cuenta de que a la época de su codificación orgánica (el Gregoriano en el siglo VI), no estábamos tan distanciados de las músicas llamadas míticas o “primitivas”; no, desde luego, en términos comparativos de belleza, sino en cuanto al concepto y a la función. El canto de la iglesia cristiana temprana todavía era “el” medio de poner en contacto el mundo terreno y el divino. Su carácter anónimo, su melodía mansa, su vinculación al texto en forma de recitación simple o elaborada, revelan un mundo totalmente opuesto a la idea de un arte producto de un inequívoco “yo” creador y a la organización sistemática de los sonidos en combinaciones que satisfacen humanos y personalísimos puntos de vista.
El Gregoriano fue cediendo el paso, reticentemente, a la polifonía. Pero tampoco esta polifonía temprana pretendía plasmar visiones cargadas de subjetividad. Este primer contrapunto, impersonal y “objetivo”, mucho tenía de sagrado juego de abalorios, muy de acuerdo con los sagrados textos que usaba y las sagradas ocasiones para las que se escribía.
Pero hubo un momento, o muchos momentos concomitantes, que señalaron un punto de quiebre y el hombre comenzó a perder de vista el origen mágico-religioso del hecho musical; enriqueció humanamente las reglas que gobernaban el comportamiento de los sonidos, pero los despojó de su vinculación con un orden superior. Mucho se puede decir sobre el punto de quiebre y hay respuestas musicológicas cada vez más precisas, pero cediendo a una tentación literaria, citando a Christopher Small recordemos a ese inefable personaje del Doktor Faustus de Thomas Mann, el erudito Breisacher, cuando denuncia la “humanización” del contrapunto: “Esto, entonces, fue la declinación, es decir, el deterioro del arte único y verdadero del gran contrapunto, frío y sagrado juego de números, el cual, gracias a Dios, nada tenía que ver con el sentimiento (humano) que prostituye...”
Muchos pensarán, por el contrario, que ahí comenzó la verdadera música. Desde el temprano Renacimiento hasta el expresionismo post-romántico se da, justamente, la época que al auditor medio le resulta familiar y comprensible en la medida en que esa música aparece como un lenguaje que aunque no tiene contenidos concretos traducibles, sí está claramente impregnada de gestos que tienen una carga semántico-expresiva que la historia y la cultura fueron moldeando. Cada gesto, sea un giro melódico o una sonoridad armónica, contiene asociaciones extra-musicales que llegaron a ser estereotipos de la alegría o del dolor. El catálogo de gestos siguió creciendo hasta rebasar sus límites. Ahí termina la familiaridad del auditor medio y comienza la crisis del siglo XX con su multitud de respuestas. Ese segundo punto de quiebre, pudo haber significado el momento del reencuentro con los orígenes, pero transcurridos más de 100 años, no se ha hecho evidente tal reencuentro, aunque en nuestro actual siglo cada vez hay más manifestaciones que podrían apuntar a ello. En cierta medida, los acercamientos (fusiones) de mundos tradicionalmente considerados opuestos, explican ciertas tendencias actuales.
Dejando momentáneamente estas consideraciones históricas a un lado, digamos simplemente que el hombre adoptó con entusiasmo las herramientas que el Humanismo le dio para teñir la música de expresividad y que paulatinamente se fue perdiendo la conciencia del antiguo nexo que el sonido musical establecía entre orden terreno y orden sobrenatural. Si la fuente de toda vida fue un sonido primariooriginal, el sonido musical tendría que ser, por excelencia, el puente que uniera los dos órdenes. Por eso hemos dicho que, en los orígenes, el cantar era la fórmula mágica para encantar y agreguemos, junto a Curt Sachs, que en latín el término carmen, puede significar “canción” en una de sus acepciones y, al mismo tiempo, “embrujo”. Y cuando el idioma francés emplea la expresión charme –que deriva de carmen– y charmant, para referirse al encanto y a quien lo posee, refleja cómo los idiomas recogen mitos que se pierden en la noche de los tiempos.
Pero la pérdida paulatina de la conciencia del nexo no implica necesariamente la desaparición del vínculo. En el hecho musical de hoy, muchas veces hay manifestaciones de una nostalgia de lo absoluto, un sentimiento de anhelo no cumplido. La prueba fehaciente de ello es la supervivencia de lo ritual en las más importantes manifestaciones de la vida musical de hoy, sea el concierto de música docta, la ópera o el recital rock. Nuestra música está llena de ritos y liturgias.
Como recalca Christopher Small, un tipo de liturgia musical apela al silencio total, como la tela en blanco del pintor, con un tiempo pre-ordenado, en espacios ad hoc distintos de la realidad cotidiana, donde los sonidos allí producidos no pueden salir a la vida exterior ni la vida de la ciudad puede penetrar al interior. Esa liturgia reclama la pasividad absoluta del auditor, a quien, durante el transcurso del rito, solo en determinados momentos le está permitida alguna manifestación externa como el aplauso. De hecho, pareciera haber más recogimiento en un concierto que en una misa.
Hay otras liturgias que claman por la participación física y extrovertida, cuentan con una especie de agresión mutua entre intérpretes y auditores, un ritual colectivo y participativo, donde nada está vedado y mucho menos la purga catártica del grito y de los movimientos del cuerpo. Los ritos también están a la vista y la condición de oficiantes o “chamanes” de los músicos de rock, es evidente.
Lo que, obviamente, diferencia estos ritos de una liturgia real –forma aparente de un culto dedicado a la divinidad– es que al interior de cada auditor se da una respuesta personal y no hay una verdad única compartida por todos, una supraverdad. En un culto divino, el alma y el cuerpo se elevan hacia una misma región en cuya existencia todos creen. En nuestra vida musical de hoy ¿hay conciencia de integrar el cuerpo o el alma en alguna especie de armonía universal?, o en el terreno de la ética, ¿reflexionamos sobre la influencia de los sonidos en el moldeamiento del carácter? ¿Será demasiado extemporáneo e inútil especular hoy a la manera platónica sobre el rol formativo de la música?
El camino seguido por la música en Occidente es una senda alienada de sus orígenes, pero no por eso menos fascinante. Cierto es que en esa trayectoria se han presentado elementos contaminantes cuya presencia es acumulativa y ominosa. Muchos de ellos se han originado en buenas intenciones y han tenido efectos impredecibles: la difusión masiva, con lo que ella implica positiva y negativamente; el endiosamiento de los intérpretes, la deshumanización de los concursos de interpretación, la tecnología perfeccionista y tramposa, el consumismo musical, el glamour y frivolidad tan presentes en la vida de conciertos, la exploración indiscriminada del pasado en desmedro del presente, los planes de estudios esclavos de la mecánica virtuosa, y así una lista que puede continuar largamente.
Nuestros tiempos han presenciado la actividad febril de la musicología. Podríamos acuñar un neologismo para explicar nuestros intentos metodológicos y las reflexiones inspiradas en el tema de los orígenes de la música. Así, podríamos hablar de “musiecología”, expresión que no debe tomarse demasiado en serio y que puede contener una dosis de ironía. Pero es una ironía amable que no pretende impugnar desde la altura soberbia de una cátedra. Es solo que frente a tanta frivolidad y malos tratos, bueno sería levantar –un poco– la voz para tratar de recuperar la pureza, es decir, remontarnos nuevamente al principio, cuando el canto era siempre encanto.