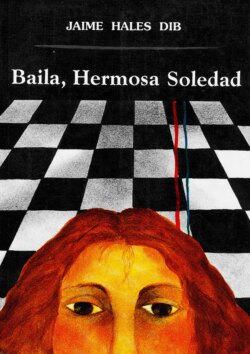Читать книгу Baila hermosa soledad - Theodoro Elssaca, Jaime Hales - Страница 6
ОглавлениеUNO
Rafael sintió calor, calor y cansancio. Todo se mezclaba: la tensión, la sorpresiva temperatura para el mes, el miedo. Si, el miedo, que estaba muy presente, aunque los otros no lo notaran, un miedo que no lo dominaba, pero que le recorría las venas, le humedecía las manos y lo obligaba a palparse los muslos. Rafael siempre se palpaba los muslos cuando tenía miedo, como un acto reflejo. Había veces en que se percataba del miedo cuando probaba la dureza de los muslos, buscando en ellos quizás la seguridad que le faltaba.
Había caminado muchas horas y resolvió sentarse en un banco sombreado. Suspiró, relajando el cuerpo entero. Entonces se dio cuenta que había llegado a la misma plaza de siempre, esa doble Plaza Ñuñoa llena de grandes árboles y armonías, la misma llena de recuerdos y que busca en sus momentos tristes, en sus melancolías frecuentes, en sus largos paseos desde la temprana adolescencia.
Se alarmó, pues había hecho justamente lo que no debía hacer un hombre en su situación: buscar refugio en mecanismos de rutina. Falsa alarma. Miró a su alrededor y no vio ni sapos ni policías. Sonrió. Una vez más había sobreestimado a los agentes: si eran una buena policía política debían saber que él, en sus momentos difíciles, terminaba buscando refugio en la misma plaza. Les habría bastado, si es que de verdad lo querían detener, con ir a sentarse a la Plaza Ñuñoa y esperar tranquilamente, pues tarde o temprano llegaría, olvidando los mecanismos de seguridad y las instrucciones elaboradas por él mismo para los dirigentes del Comando. Pero no lo hicieron.
Hoy, este martes de tanto calor, cuando el problema era mayúsculo y estaba completamente solo, Rafael regresó a ese santuario de penas.
Solo.
Completamente solo, recibiendo el calor de la tarde, con nubes negras en el cielo y desconcierto, demasiado desconcierto, más del prudente al menos, anidado en el alma. Pasó sus manos por las mejillas, repitiendo el gesto que se había convertido en rutina de tantos años con barba. Se había afeitado como medida de seguridad. Se preguntaba, con el dolor del sacrificio, si acaso serviría de algo, si era necesario, pues los agentes debían tener fotos suyas sin barba y entonces lo reconocerían. Nuevamente sonrió. Esta vez no de haber sobrevalorado a los agentes, sino de su propia vanidad. La última foto suya sin barba era de 18 años atrás, cuando sólo tenía 18 y portaba 75 kilos bajo una piel joven y suave. Cuando anoche se afeitó, estuvo frente al espejo largo rato y no fue capaz de reconocerse. Nadie lo reconocería: pálido, con la piel arrugada, avejentado. Disminuido, por lo menos en relación con la imagen que él tenía de sí mismo.
Dejó caer su cuerpo en el banco de la plaza y en ese instante percibió recién el cansancio en toda su enormidad. No tenía ganas de moverse y sentía pesados los brazos y las piernas. Sabía que allí no podría permanecer mucho tiempo, que debía buscar refugio para pasar el peligro y la urgencia, por lo menos, mientras se aclaraba la situación simplemente, mientras recibía instrucciones.
¡¿Cómo mierda iba a recibir instrucciones?!
Esa era la mayor incógnita, pues había perdido contacto con el precario mecanismo de seguridad del Partido. El operativo había comenzado en la noche misma del domingo, pocas horas después que se supo lo del atentado y una vez que el General retomó el control de la situación y proclamó como respuesta un endurecimiento de las condiciones contra los dirigentes políticos, como si ellos fueran los responsables del atentado o eso le significara al gobierno una solución para los problemas que estaba viviendo.
Poca gente circulaba por las calles, como era habitual en los barrios y a esta hora de la tarde.
¿Qué estaría pasando en el centro de la ciudad?
Desde su asiento veía a los transeúntes, hombres y mujeres, como siempre tranquilos, con las caras un poco tristonas, portando sus propios problemas y sin saber las dimensiones reales de lo que estaba sucediendo. Todo había sido una sorpresa, pese a que, en los niveles políticos en los que él se desempeña, hubo informaciones de lo que pasaba.
Se preparaba una jornada de protesta, que extrañamente fracasó desde su inicio, pues nadie parecía tener mucho interés en que tuviera éxito.
No hacía dos meses que había sucedido la más exitosa jornada de movilización, que llevó al embajador norteamericano a confidenciar al ex Canciller que la historia de la dictadura debía dividirse entre “antes y después” de esa jornada de protesta que duró dos días.
Su mente se fue a los días previos, cuando discutían en el Comando de Unidad y en el partido mismo sobre lo que podía o no pasar y él aludía a ciertas informaciones que le parecían extrañas, a silencios no habituales y a la marginación de otros de las tareas destinadas a tener una victoria sobre el General.
Se frenó. Era hora de tomar conciencia del presente. Estaba sentado en la plaza de sus recuerdos, con calor, con hambre, con el cansancio apoderándose de su cuerpo y no era el momento para las reflexiones sobre los aciertos y los errores. Ahora debía buscar solución al problema inmediato, pues era estúpido estarse horas allí o seguir vagando por las calles, ya que al final podrían detenerlo por cualquier cosa trivial, por sospecha por ejemplo y entonces sería el fin de todo. Se enderezó y probó sus músculos tan poco preparados para las emergencias desde que dejó de hacer deporte hace ya mucho tiempo, endureciendo y soltando piernas y glúteos, mientras trataba de pensar en alguna solución.
Las instrucciones habían sido muy claras. No eran nuevas, pues estaban previstas para cualquier emergencia como ésta.
Había que abandonar las casas. El domingo en la noche alojaría donde Guillermo. El razonamiento era muy sencillo: Guillermo es un militante de poca importancia; si es que llegan a su casa a detenerlo, es porque la operación constituye algo de tal magnitud que no habría escapatoria. Es lo mismo que le explicó su padre con ocasión del temblor tan fuerte aquel, cuando llevándolo hasta la cercanía de uno de los muros del edificio en que estaban: “si este muro se quiebra, Rafita, ya nada importa pues la ciudad entera estará en ruinas”.
Ese era el alojamiento para la primera noche, pues si acaso habían detenido a algún dirigente tal vez pudieran dar con este escondite y los otros de los demás dirigentes importantes. Guillermo le entregó un sobre cerrado en que estaba la dirección de la segunda casa. En la nota −escrita con la ordenada letra del secretario del Partido− le explicaban que en la nueva morada debía permanecer hasta el martes a las siete de la mañana y a esa hora saldría hacia la tercera, cuya dirección recibió pero no sabía a quién pertenecía.
Allí tendría la información necesaria para dar correctamente los pasos siguientes. Sería el momento de evaluar. Debía llegar a esta casa el martes a las nueve de la mañana. No antes, porque otro camarada la habría ocupado y era preciso que fuera previamente chequeada por un responsable de seguridad. Cuando él llegara podría estar seguro.
La instrucción también decía que debía afeitarse. Claro, fácil resultaba ordenarlo cuando quien daba la orden no sabía que tras esa barba habían crecido dieciocho años de historia personal, dieciocho años que se habían marcado en surcos imborrables, dieciocho años que eran la mitad de su vida.
A las siete de la mañana en punto se encontraba en la calle.
Avenida Lyon, pleno barrio alto, el sector de las casas elegantes y antiguas, construidas en los años 30 a los 40, mansiones enormes, con hermosos jardines y grandes arboledas, que actualmente ya estaban transformadas en agencias de publicidad o sedes de empresas extranjeras o muchas otras similares habían sido demolidas para construir en su reemplazo lujosos edificios para ricos, de muchos pisos y pocos departamentos, uno de los cuales ocupaba Guillermo en un cómodo y práctico segundo piso. La mañana estaba fresca. Se dirigió hacia el sur. La nueva casa estaba a poco más de 30 cuadras de distancia, cerca de sus barrios de siempre. Tenía tiempo y decidió ir caminando. Avanzó por Lyon y luego tomó la hermosa Avenida Pedro de Valdivia, el camino hacia el Estadio Nacional.
Su paso resultó demasiado rápido y llegó adelantado, cuando recién habían pasado las ocho de la mañana.
¡Bendito apuro, bendita desobediencia! Cerca de la casa a la que debía dirigirse para su protección, estaba una placita pequeña, cubierta de pinos y palmeras, nido de amores por decenas de años, olvidada del boom de jardinería que había cogido a todas las municipalidades con dinero, sitio de aventuras vividas en la adolescencia. Se instaló en un punto desde el cual dominaba perfectamente el sector de la casa de seguridad a la que debería entrar pocos minutos después; con el diario en la mano, buscando alguna novedad de las que importan, de esas que ahora lo angustiaban y que difícilmente ocuparían los titulares de primera plana, menos en este día de tiranía y estado de sitio.
Fue entonces cuando lo vio todo. Llegaron cuatro autos simultáneamente, que se detuvieron en el otro extremo de la plaza; bajaron numerosos agentes con sus metralletas en las manos y se ubicaron cerca de la casa. No veía la puerta. Se sintió petrificado. Ese era su escondite para poco rato después. Escondido por el diario y las palmeras presenció todas la maniobra. Los agentes que entraron a la casa salieron a los dos o tres minutos llevando de los brazos y casi al trote al presidente del Partido, con pocas gentilezas, mientras él, muy alto y muy digno aunque sin corbata esta mañana, protestaba enérgicamente. Rafael no podía escuchar las voces, pero adivinó que el dirigente invocaba todas sus calidades del pasado y del presente, sin que a los captores les importara un bledo que fuera abogado, parlamentario ayer o ministro alguna vez. Luego sacaron a una mujer que discutía a gritos con los agentes. Su voz se oía, pero no pudo entender las palabras. Quien parecía ser el jefe ordenó que la dejaran regresar a la casa. En ese mismo momento apareció el chico Riquelme. Era el encargado de hacer el chequeo de seguridad, pero llegó por el lado equivocado. Tal vez pensando que no habría problemas, accedió por una calle lateral desde la cual no había la suficiente visibilidad anticipada. Si lo hubiera hecho por la plaza...pero llegó desde el otro lado y de sorpresa se topó con los agentes. Pudo haberse hecho el desentendido, pues era muy difícil que ellos lo conocieran, pero en lugar de eso se aterró y trató de correr hacia atrás. A los pocos segundos hacía compañía al presidente del Partido en el auto. Cumplida la misión, cuatro o cinco agentes ingresaron a la casa y el resto se fue con sus autos y los detenidos. La ratonera estaba instalada para recibir a Rafael.
Hasta allí llegó todo para Rafael. Se suponía que si la casa de seguridad no servía, el encargado del Partido le comunicaría el paso siguiente. El encargado, el chico Riquelme, viajaba hacia el cuartel Borgoño u otro lugar similar. Entonces no tenía instrucciones ni destino y partió a deambular, de un lado para otro, hasta que, sin saber cómo, llegó a la plaza de siempre, la de todas las penas y las horas difíciles, la de los amores incomprendidos y los amores inconclusos, donde ahora estaba sentado con los músculos en ejercicio.
Este era su problema. Tenía que retomar contacto, averiguar qué pasaba con los dirigentes, qué sucedía con el Partido, si acaso era tanto el peligro, si había más detenidos, cuál debía ser el próximo paso.
Pero todo eso requería primero calmar angustias y miedos, adquirir la seguridad de murallas sin intrusos y un techo para soportar una lluvia inevitable en un día de tanto calor para esta época, apaciguar el hambre con una taza de café o un vaso de leche, conseguir una cama para tenderse. Descartados los parientes y los amigos habituales, eliminados de la lista los militantes del Partido, no era mucho lo que quedaba. Con la memoria recorrió el barrio, hasta recordar que por allí vivía Milena.
Milena.
A su casa no podía ir, pues eso también lo recordarían los propios agentes.
Frente a la casa de Milena vivía el Fiscal Militar, el que hace tan poco tiempo intentó procesarlo. No, no podía. Cualquier casualidad era suficiente para que lo detuvieran. Pero tampoco podía seguir eternamente en esta plaza y comenzó a caminar, sin saber hacia dónde. Estaba a tres o cuatro cuadras de la casa de Milena. Recordó su calidez, sus ojos tan hermosos, su ternura, la biblioteca tan completa, había dicho ella una tarde de bromas, para soportar un clandestinaje larguísimo. ¿Por qué no intentarlo? El calor, el cansancio, el dolor de sus pies, el hambre, todo le exigía un lugar tranquilo en el cual permanecer un tiempo. Caminaba lentamente hacia la casa de Milena, sabiendo que no debía llegar, que no entraría, que ni siquiera podría pararse frente a la puerta de la casa, porque si en verdad lo estaban buscando −ni siquiera estaba seguro de ello− una de las primeras casas que allanarían sería esa. Por lo pasado o por lo que todos creyeron que pasó. No podía ir a casa de Milena. Incluso, lo pensó recién, si la persecución era relativamente amplia, una periodista opositora como Milena podría ya estar detenida.
Se detuvo y volvió la mirada hacia la plaza, con un sentimiento de despedida y una actitud desconcertada. Su impulso era regresar, instalarse en un banco, levantar tienda, abrigarse de recuerdos, acomodarse y establecer un hogar, su protección, porque allí estaba ese hogar de sus ansias de vivir, de sus amores, de su frustración.
De sus frustraciones.
Entonces, recordó a Margarita.
Margarita era la eterna frustración de Rafael. Se enamoró de ella cuando ninguno estaba en edad de enamorarse y tampoco él supo poner nombre a ese sentimiento que le era nuevo, pero sí que, a partir de entonces, lo que más quería en la vida era verla todos los días, admirarla con su pelo negro y sus ojos verdes, jugar a cualquier cosa para permanecer a su lado, aunque afuera los demás niños de siete años como él estuvieran jugando al fútbol, su pasión más enorme hasta aquella tarde en que Margarita apareció por el barrio. Poco después de su llegada, Rafael supo que era sólo un día mayor que su amiga, lo que interpretó como un signo mágico de una unión que debería perdurar para siempre, sin saber entonces Rafael que las mujeres jóvenes siempre se enamoran de hombres mayores y nunca de los de la misma edad. El iba a un colegio del sector y ella donde las monjas, pero en las tardes podían encontrarse para hablar incansablemente, jugar a los juegos más variados, aprendiendo ella el manejo de la pelota −era una buena arquera, después de todo− y él a asumir la paternidad de todas esas muñecas de trapo y de loza, con ojos grandes de bolitas de cristal que dominaban el dormitorio de la vecina de los ojos verdes. Rafael nunca había visto a nadie que tuviera los ojos verdes y una mirada tan triste a pesar de estar contenta y riendo con entusiasmo.
Se vieron incesantemente durante muchos meses. Cuando ella fue de vacaciones a la costa y él viajó a pasar el verano donde su abuela nortina, Rafael escribió su primera carta de amor, en la que le decía que la recordaba todos los días, en las mañanas y en las noches, que le gustaría verla y que no quería quedarse donde su abuela porque se aburría mucho. Por supuesto, la carta no fue enviada pues Rafael sintió su primera timidez de amor, como era con los niños de entonces. Se dio cuenta que estaba enamorado, que no valía la pena vivir sin Margarita y tuvo miedo de que por decírselo ella no quisiera volver a verlo. Esa percepción era el reflejo de una anticipada madurez de amor que le habría de poner los ojos serios para siempre. Margarita creía que esta mirada era el reflejo de una irrenunciable vocación a la santidad y en las noches rezaba pidiendo a Dios que la mantuviera cerca de su amigo santo para que la ayudara a ser muy buena. Muchas mujeres se enamoraron de Rafael a lo largo de su vida y todas lo creyeron santo por su forma de mirar y sus consejos siempre tan oportunos y sabios.
Así pasaron muchos años, con encuentros diarios, una con los ojos verdes y otro con los ojos serios, separándose sólo en las noches y en las vacaciones de verano. Su amistad era tan intensa que las madres terminaron por hacerse amigas y pasaban tardes enteras tejiendo y charlando, con la idea de que podrían ser consuegras, pero sin decirlo nunca. La madre de Margarita siguió teniendo hijos todos los años hasta completar nueve, pero Rafael sólo tuvo a su hermana, dos años menor.
Poco antes de cumplir los doce años Margarita se cambió de casa y a partir de entonces la situación varió por completo, no sólo porque ya no podrían verse todos los días, sino porque Margarita comenzó a hacerse mujer. Rafael no celebró cumpleaños por razones que nadie entendió muy bien, pero que tenían que ver con las múltiples actividades de papá, la situación económica, las cosas como están, con la promesa de que más adelante harían una fiesta, lo que por supuesto no llegó nunca. En respeto a la verdad, Rafael recordará en su fuero íntimo que él estaba melancólico y no hizo ningún empeño por tener fiestas, pues no sabía qué mierda es lo que podría celebrar si lo único que importaba es que Margarita ya no estaba cerca de él. Por su parte, Margarita hizo su celebración y lo invitó a la casa nueva. Rafael se sintió muy desagradado, pues debió pasarse toda la tarde pateando una pelota con los dos hermanos menores de su amada, pues ella se encerró con sus amiguitas en el living a escuchar discos de Elvis Presley y Paul Anka.
Había ya empezado la carrera dispareja, en la cual Rafael iba perdiendo irremediablemente, cada vez con la mirada más seria por el amor y con más cara de santo en su desesperación. Margarita crecía haciéndose más bonita, con su pelo negro, largo y frondoso, sus ojos verdes, sus pechos nacientes, sus piernas hermosas, su sonrisa triste aunque estuviera alegre. Los amigos de Margarita eran todos mayores que ellos y Rafael se fue alejando de esa casa. Cuando tiempo después la mamá de Margarita lo invitó a veranear, Rafael tuvo mucho miedo, pues él con sus quince años y su amor, iba a terminar paseando con Gabriela, la hermana segunda, mientras Margarita saldría a fiestear con los grandes. Sacando fuerzas de flaquezas aceptó la invitación, pero fue tanta su pena de amor que al tercer día de estar en la playa se enfermó de veras, con fiebre y todo. Pensando que era tifus lo enviaron de regreso a su casa. Como sólo eran penas de amor, mejoró de la fiebre, pero los ojos le quedaron más serios y de mirar más profundo, después de haber pasado todo el verano dedicado a estudiar historia y a leer el Canto General de Neruda, en lugar de pasear con su amada.
Pasó todo un año y cuando en el verano siguiente Rafael fue a decirle a Margarita que la amaba como un hombre ama a una mujer, que quería ser amado por ella, aunque entendía que era muy difícil que dejara a su actual pololo por él, pero que valía la pena intentarlo, tuvo la sensación de no haberse dado a entender suficientemente, porque ella, con sus ojitos verdes, le habló de su amor por un joven alférez de aviación y todo entonces fue tan confuso para él, que nunca pudo recordar como terminó esa conversación, sino sólo que llegó hasta la plaza, esta misma plaza de tarde de tanto calor y estado de sitio, donde permaneció llorando por varias horas. Dos años después, Margarita se casó con el aviador, que ya no era aviador sino estudiante de Ingeniería, aunque siguió vinculado a la Fuerza Aérea, colaboró en tareas de logística primero, en la Academia de Guerra luego y, según se rumorea en los ambientes en que se desenvuelve Rafael, fue uno de los integrantes del Comando Conjunto, organismo que reunía a agentes de todos los servicios dedicados a la represión política en los primeros tiempos del General. Rafael no asistió a la ceremonia porque tenía que ir a un retiro de fin de semana, aunque sólo él y Dios sabían que iba al retiro solamente para no ver casarse a Margarita.
Mantuvo su amistad con Gabriela, la hermana segunda, lo que le permitió saber de Margarita, pero al cabo de los años también dejó de verla y se enredó por caminos intrincados, por amores pasajeros y pasiones circunstanciales, que mantuvieron este amor en su nivel de frustración, sin escarbar más en su corazón, aunque finalmente habría de descubrir que no era un amor frustrado, sino sólo un amor pendiente.
Volvió a ver a Margarita cuando murió su madre.
Fue una tarde de septiembre en la que la señora había ido a la costa para preparar la casa en que recibiría a la enorme familia −incrementada con yernos, nueras, pololos y nietos− para un fin de semana largo. Manejando con poca precaución y mucho alcohol, hizo una mala maniobra en la ruta y cayó a un barranco y se murió. Rafael supo de la noticias, pero como había sido detenido por la policía con ocasión de una manifestación en contra del exilio, no pudo ir al funeral. En cuanto salió fue a ver al viudo y a sus hijos, quienes le dieron la dirección de Margarita y supo que vivía muy cerca de Milena, su amiga periodista.
Nervioso, incómodo, más por el pasado que por el dolor de la muerte sorpresiva, estuvo con ella muy poco rato. Escuchó un apretado resumen de ese matrimonio que, luego de dos hijos, terminó en separación irreconciliable. El ingeniero-aviador se casó de nuevo y Margarita se sumió en la soledad, manteniendo su casa y sus dos hijos con un modesto sueldo de profesora de filosofía en el mismo colegio de las Monjas donde había seguido sus estudios, sin que el hombre se esforzara por tener una relación estrecha con los hijos y mucho menos asumiera sus obligaciones como correspondía. Sintió deseos de abrazarla y besarla, de decirle que éste era el momento de reencontrarse, que todo se daba para que ellos pudieran volver al camino de amor que no debieron haber abandonado a los doce años, que esta tragedia podía ser un mensaje y una esperanza, pero como la timidez de amor se lo comía por dentro, le pareció inadecuado hablar de todo esto cuando recién había muerto la madre de su amiga y una vez más optó por retirarse, inventando una excusa y prometiendo visita que lo más probable era que no cumpliera, y así fue, para terminar sentado en la misma plaza de siempre, esa vez sin llorar, pero con una cara que no era de santo sino de angustiado.
Desde aquella tarde de pésames, habían transcurrido tres años y medio, un poco más, parece.
Ahora estaba allí, tan cerca de la casa de Margarita, con este enorme problema pendiente, incapaz de tomar decisiones o resolver nada con mínima garantía de eficiencia. La casa de seguridad estaba constituida en una ratonera; había perdido el contacto con el Partido y en el Partido no sabrían a qué se debía esta situación, si es que estaban en condiciones de saber algo. La detención del presidente del Partido, al menos, no podría ser silenciada. Volvió sobre sus pasos, dio un rodeo y avanzó hacia la casa de Margarita por un camino que le permitiera no pasar frente a la casa de Milena ni a la casa del Fiscal, para que ninguno de los dos lo viera, tal vez, para que ninguno supiera que iba a la casa de Margarita. Agregando un nuevo miedo a sus miedos políticos, avanzó a través del calor y del tiempo. Controlando cada músculo, palpando los muslos duros, Rafael caminó, nervioso y cobarde, hasta llegar a la puerta de la casa de Margarita, la morena de pelo largo y frondoso y ojos verdes, tristes siempre aunque estuviera contenta, su amor de infancia.
Se detuvo, esperó un momento antes de tocar el timbre.
Porque su alma se llenó de temores y de acasos, como los de su ayer adolescente y por un instante olvidó a los agentes, al General, al Partido, su barba de tantos años, la detención del presidente del Partido, para dar curso a la traspiración de las manos y el agitado palpitar de sus sienes.
¿Qué le iba a decir? ¿Vengo a dormir a tu casa porque me están siguiendo? ¿Vengo porque no tengo donde ir? ¿Vengo porque aun te amo con la profundidad de mi mirada que tú construiste con tus evasivas y tus amores por otros? ¿Y si no estaba? ¿Si ya no vivía allí? ¿Si tras esas altas rejas había ahora un cuartel, como tantos otros que se extendían por la ciudad? ¿Si tenía marido nuevo? ¿Si ella tuviera más miedo que él?
Todo pasó en un segundo por su mente, a veces tan ágil y ahora como la de un niño asustado, todo metido por su cuerpo, recorriendo pecho y piernas, recordándole su úlcera reactivada que necesitaba comer algo con urgencia o simplemente un vaso de leche, como en el cuento de Manuel Rojas que leyó siendo adolescente. Lloró cuando lo leyó la primera vez y luego lo releyó tantas veces que terminó por saberlo de memoria, hasta el último adjetivo. Ahora tenía el mismo dolor que el protagonista de “El vaso de leche” y decidió dar el paso, aunque fuera lo último de su vida, aunque resultara el error más grave, porque también podría ser el acierto más certero, sabiendo que la equivocación lo conduciría a un camino sin alternativa.
Resultó como tenía que resultar y no como pasa en las novelas de aventuras, pues Margarita seguía viviendo allí y por supuesto que, a las tres de la tarde poco más tarde probablemente, no estaba en casa. La empleada le informó que regresaba a las seis y sólo después de una insistencia en que usó todo su poder de convencimiento, ella lo dejó entrar, pero sólo hasta el jardín y lo sentó en una terraza sombreada por abutilones y coprosmas, cerca de un enorme matorral de rosas de todos los colores. Desconfiada, pero cuidando de no ofender, le ofreció un vaso de jugo que él cambió por uno de leche fría y sin azúcar, por favor, y que la buena mujer sirvió acompañado de galletas tritón, delicioso emparedado de masa de chocolate con blanca crema en su interior, de esas mismas que Rafael y Margarita comían por toneladas en el patio, mirándose a los ojos con risa y la boca llena, porque las habían sacado sin permiso de empleadas y mamás. Por lo visto a Margarita le seguían gustando y ya no tenía que esconderse para comerlas. En cambio, él, tantos años después, sólo las volvía a comer cuando tenía que esconderse. Parecía un juego de ideas y palabras.
Las galletas y la leche le dieron la oportunidad de relajarse en la terraza y, por primera vez en muchas horas, sentirse tranquilo, protegido. Para eludir pensar, recorrió con su mente cada parte de su cuerpo, buscando la máxima relajación, partiendo por el cuello y avanzando por las extremidades. Tomó una decisión: no pediría teléfono ni pensaría en nada concreto sobre su futuro inmediato hasta que pudiera hablar con su amiga. Porque entonces sabría a qué atenerse. Con las manos en las piernas, relajándose, se quedó dormido.
Despertó sobresaltado, pero abrió los ojos lentamente. Vio a su lado a una hermosa mujer, de rasgos vagamente conocidos. Demoró algunos segundos en darse cuenta donde estaba y descubrir que una muchacha desconocida lo miraba fijamente, con una sonrisa silenciosa, desde otra silla en el patio de la casa de Margarita. Pelo liso de color castaño claro, que le caía livianamente sobre los hombros desnudos. Lo miraba con detención, como si él fuera un animal de zoológico, recorriéndolo entero con la cara llena de risa contenida.
− Hola.
Nada más, no preguntó nada ni suspendió la observación. Ella tenía una galleta en la mano y otra en la boca. Rafael se enderezó y respondió con un hola similar, carente de entonación, alisando su pelo con la mano y luego buscando la barba que se había cortado la noche anterior, después de dieciocho años, para que nadie lo pudiera reconocer. Se miraron fijamente durante un rato. La muchacha se divertía y sus ojos reflejaban que entendía que éste era un juego simpático, con un animal desgreñado y sorprendido que despertaba de un sueño plácido en el patio de su casa. Concluyendo que era una muchacha muy bella, se incorporó en la silla, repitió un hola, pero con mayor intensidad, dejando en claro que estaba dispuesto a iniciar un diálogo. Pero ella lo siguió mirando en silencio, con la sonrisa llena de galletas.
− ¿Eres Fernanda?
Ella dijo que sí con la cabeza, sin hablar, con una especie de rugido y la misma inmutable actitud.
Era Fernanda, la hija de Margarita y el aviador ingeniero. Bonita mujer de diecisiete años, representadora como dicen las viejas, es decir, atractiva y más desarrollada de lo que se esperaba de una niña de su edad, tan atrayente que sin duda él la habría mirado al pasar a su lado en la calle, pero prefirió no haberla visto en la calle, sino allí para tener certeza que sólo debía mirarla como una niña, como la hija de su amiga, como una especie de sobrinita postiza, una hija por aproximación y no como la mujer de pechos fuertes, aspecto saludable, hombros suaves y muy cautivadora, que resultaba ser.
− Tú debes ser Rafael.
No era una pregunta, sino una afirmación. Otra sorpresa más en un día lleno de sorpresas. Ella lo había reconocido. La pequeña Fernanda, que nunca lo había visto sin barba, porque él se la dejó crecer antes que ella naciera, lo había reconocido. Tal vez ella había visto fotos suyas de muchacho. Por eso su sorpresa, ya que cuando se miró al espejo después de cortarse la barba, Rafael se encontró viejo y muy distinto, pero Fernanda que no lo había visto jamás, lo había reconocido.
Si, él era Rafael, así de simple, un Rafael que en diecisiete años sólo había pasado fugaz frente a la niña, ya mujer.
Recordó con ternura el primer contacto. Tenía sólo un año y Gabriela, la hermana segunda de Margarita, había sacado a pasear a su sobrina, como lo hacen muchas tías solteras, demostrando públicamente su instinto maternal, con la inconsciente finalidad de enternecer hombres proclives al matrimonio. Se encontraron accidentalmente en el parque que estaba detrás de la Casa de la Cultura de Ñuñoa y Rafael supo desde luego, sin haber necesitado ser inteligente, que esa niña era la hija de Margarita, el fruto del amor de su amada con otro hombre, la que no debió haber nacido como premio a su personal felicidad, la que habría sido otra si hubiera sido suya, la que entonces no existiría pues él no estaba en condiciones de casarse, ya que recién ingresaba a la universidad. Pese a no ser suya, debió reconocer que la niña era hermosa y estuvo con ella varias horas, jugando en el pasto, sintiendo que la ternura lo embargaba por completo, dando vueltas por el suelo y con ella sobre su pecho, riendo como ríen los niños, sin poner jamás los ojos tristes. Gabriela, que sabía del amor de Rafael por su hermana mayor, miraba con evidente contento este espectáculo. Ella lo quería mucho y siempre lo amó y esa escena de ternura se le grabó en la mente y la recordaba cuando imaginaba que ellos podían casarse, aunque él no la quisiera tanto como ella, una especie de cadena trágicamente traslapada, con un sentimiento solidario, fiel, fraternal, en el que no cabían otras fantasías que las de una esposa compañera y paciente, llena de hijos como su propia madre, que tendría contento a este marido con mirada de santo y generoso en ternura con los niños, sintiéndose capaz de hacerle superar este amor imposible hacia su hermana.
Después de esa tarde en el parque, Rafael no volvió a estar con Fernanda, salvo en un saludo superficial o en un encuentro casual o tal vez sin saber que era ella. Pero durante diez años, sistemáticamente, le enviaba una flor para el día de su cumpleaños y una barra de chocolates con almendras para la Navidad, con una tarjeta que decía “Con todo mi cariño, Rafael”. Nunca nadie le agradeció los envíos y nadie reclamó cuando dejaron de llegar. Nunca Margarita lo llamó para preguntarle por qué le enviaba regalos a la niña y no a ella en su cumpleaños, día que él no podía olvidar, salvo que hubiera olvidado el suyo propio que era un día antes, llamada que habría sido estupenda para que él pudiera reclamar por qué ella nunca lo llamaba para su cumpleaños y una vez más involucrarla en un lamento de amor que parecería argumento de radioteatro, años antes que empezaran las telenovelas.
− Eres igualito a las fotos.
Con eso Fernanda contestó la primera pregunta no formulada. Algún día se daría cuenta que Fernanda tenía capacidad desusada para responder las preguntas que no se formulaban en voz alta, con una intuición que la volvería peligrosa con el correr de los años. Rafael no dijo nada, aunque tal vez debió decir muchas gracias, porque eso significaba que seguía tan joven como a los quince años. Pero ella, adivinando otra vez, lo bajó bruscamente del pedestal de vanidad en que comenzaba a subirse:
− Me refiero a la mirada. ¿Debo decirte “tío Rafael”?
− No, Fernanda, dime Rafael no más.
Ella fue a traer más galletas y leche. Rafael pudo apreciar toda la belleza y el desplante de ese cuerpo joven y bien formado.
¿Cómo era posible que él se sintiera tan joven y esta mujer fuera la hija de su amada de la infancia?
Sintió de nuevo las palpitaciones en el pecho y las sienes cuando se dio cuenta que ya eran las seis y cuarto y que pronto se encontraría cara a cara con Margarita. Otra vez las dudas, las preguntas acerca de cómo debía enfrentar la situación, cómo contarle lo que había que contar sin romper con la seguridad. Es decir, ¿cómo conseguir seguridad sin romper con las normas de seguridad que él mismo había contribuido a elaborar? Se acordó del presidente del Partido y pensó en quizás cuántos detenidos más habría por todas partes. Tal vez fuera el único dirigente del Partido que todavía no estaba en manos de los agentes, producto de una verdadera casualidad. El único en libertad, pensó, si es que esta situación puede ser calificada de libertad.
Quiso ir al baño. Cuando Fernanda regresó lo guio a través de la casa y lo dejó en un baño alto y estrecho, sin luz natural. Vino a su memoria la torre de Villa Grimaldi, descrita por tantos detenidos y que él tuvo la suerte de no conocer por su experiencia personal. De cara ante el espejo pasó sus dedos por los surcos del rostro, por la piel más clara y áspera porque los pelitos empezaban a crecer de nuevo. Orinó largamente, con placer, experimentando un alivio profundo en todo su cuerpo, como si esta evacuación fuera su única ocupación y no pasara nada más en el mundo. Se lavó lentamente, mojando la cara para refrescarse del calor húmedo y atosigante, despejando el sopor propio de una siesta no programada y poco a poco fue recuperando la energía y todo su organismo se inundó de esa necesaria liviandad que conseguía antes de las jornadas difíciles. No tenía ropa ni cepillo de dientes, ni siquiera máquina de afeitar. Si resolvía el problema del alojamiento tendría que buscar la solución a estas dificultades que para algunos podrían parecer menores, pero no para él que era tan exigente, tan dependiente de su limpieza personal.
Al salir del baño se percató que la casa ya estaba en una semipenumbra. La puerta de la terraza estaba cerrada y Fernanda había entrado los vasos, para luego echarse sobre un asiento, con descuido, teniendo de trasfondo el suave canto de una voz conocida pero que era incapaz de identificar. La pieza era espaciosa, con sillones grandes y cojines mullidos, de mucho gusto todo, las telas suaves, las lámparas de sobremesa tradicionales, muchos ceniceros y adornos de porcelana por todos los rincones. La mesa de centro era un gran cristal sobre una roca de color rojizo y allí esperaban los vasos de leche y las galletas. En los muros había varios cuadros y reproducciones de obras conocidas. Miró todo con mucho detalle, sin sentarse, sabiéndose bajo la observación de Fernanda, evitando hablar, pues no quería recurrir a intrascendencias o habitualidades de ésas que llenan vacíos y minutos, quería eludir las preguntas y las respuestas, quería esperar para hablar sólo una vez desde adentro de sí mismo, sin pensar en nada por ahora, postergando, siempre postergando, hasta que llegara el momento de comprometerse en alma y cuerpo, como lo hacía en todos los órdenes de la vida, postergando el minuto para contar lo que Fernanda está esperando que cuente, para hablar de esas cosas que verdaderamente importan cuando un prófugo de la policía política de la dictadura llega de sorpresa a la casa de un antiguo amor.
A sus espaldas se abrió la puerta.
Rafael giró con lentitud y pudo ver entre las sombras de la sala el espectáculo de Margarita de pie, con la cartera colgando del hombro, las llaves en una mano y los anteojos en la otra.
Ahí estaba, con pantalones blancos y un blusón azul que le caía suelto, su pelo negro, largo y libre como aparecía en sus recuerdos, sus ojos tan verdes y luminosos como él quería verlos, tan delgada como el día en que la vio después de la muerte de su madre, tan sorprendida de verlo como estaba él de haber ido a parar allí en medio de su fuga en pleno estado de sitio, la misma Margarita de siempre en un día que pasaría a la historia de la patria por el calor tan intenso, por el amor, por el atentado, por las detenciones, pero sobre todo porque Rafael y Margarita estaban frente a frente. Fernanda, expectante, ansiosa de presenciar un encuentro largamente imaginado, que ella sabía desde hacía mucho tiempo que algún día iba a presenciar, porque parecía adivinarlo todo, aunque sólo adivinaba cosas buenas, expectante porque su madre se encontraba con este desconocido que enviaba flores en sus cumpleaños de niña y al que ella inventó una historia llena de aventuras, de viajes a la India y otros países del oriente, desconocido que tuvo cara por primera vez en un álbum de la casa de la abuela −guardado por Gabriela ciertamente, la hermana segunda, tía soltera todavía, celosa conservadora de tradiciones y recuerdos familiares− y que sólo esa tarde, que intuía habría de ser muy importante, había adquirido cuerpo físico, allí Rafael mirando a una Margarita que da un paso lentamente y otro, que abre los labios, ladea suavemente su cabeza morena, da otro paso y su voz suena llena de sorpresa y de cariño.
− Rafael.
La palabra pronunciada lentamente, suavemente, como preguntando al pasado si éste era el mismo que ella tanto quería, caminando entre adornos y porcelanas, diciendo nuevamente “Rafael”, con esa voz suave, cautivadora, sin que él pudiera moverse desde el punto en el cual lo habían clavado los temores y las esperanzas y ella esquivando sillones y lámparas, con la cartera todavía en el hombro, cruzó todo el pasado y lo abrazó con más fuerza, con más cariño y con más alegría que lo que el propio Rafael esperaba en esta tarde o había soñado en tantas fantasías adolescentes, aunque ya no fuera adolescente.
− Rafael querido.
La voz resonó en sus oídos y sintió las manos de Margarita apretando su espalda, la cabeza en su pecho, pierna contra pierna, el pelo hermoso a la altura de sus labios, poniendo Rafael más fuerza en el abrazo que lo que la timidez le permitía, recorriendo con sus manos de prófugo la espalda de su amada, aspirando olores no imaginados, frenando las lágrimas que presionaban tras los ojos y sintiendo ganas de permanecer así por siempre, escuchando ese “Rafael querido” pronunciado por Margarita como si cada sílaba tuviera vida propia, aspirando el aroma de la más certera felicidad, sintiendo el abrazo de esta mujer amada, tan amada y quizás tan desconocida, que lo recibía con tanto cariño después de años de vidas separadas, distantes y distintas. Haciendo a un lado con su nariz parte de la cortina de pelo de Margarita, hasta para tocar la oreja misma y hablarle.
− ¡Qué alegría, Margarita, qué alegría estar contigo!
Pudo haber agregado qué sorpresa, porque para él era una sorpresa haber llegado hasta la casa de Margarita, verla, redescubrirla, comprobar que estuviera contenta de verlo, pero eso ella no lo entendería. Lo dijo bajito y suave, no para que no lo oyera Fernanda que seguía ahí observando y oiría de todos modos, sino para estar a tono con el abrazo, suave y fuerte y anudar el lazo en el minuto preciso, mucho más ahora que estaba solo, completamente solo, irremediablemente solo, mientras en las calles lo buscaban las patrullas de agentes del General, montados en los autos más modernos y con intercomunicadores; pero no iba a permitirse llorar en este momento, ni siquiera por la alegría, así es que aflojó un poco el abrazo, separando lentamente, con mucho cariño, a Margarita que estaba más emocionada que él. Rafael sonrió al comprobar el brillo de sus ojos, anticipo de lágrimas inevitables.
− Hola, mamá.
Margarita regresó del mundo del ensueño y de los abrazos, una tos, saludó a su hija, prendió luces, hizo sentar a Rafael y proclamando, entre sorbos y suspiros, que sigue siendo una llorona incorregible, Rafael ya sabes, se fue del living prometiendo regresar “al tiro”.
Fernanda se levantó muy lentamente y, como si se tratara de una escena en cámara lenta, caminó hasta sentarse al lado de Rafael, muy cerca, mirándolo con simpatía y curiosidad, queriendo escudriñar, en los rasgos duros y la mirada profunda de este hombre lleno de misterios para ella, una buena respuesta para el llanto de mamá, para este llanto en particular, porque si bien ella era una llorona habitual, esta vez le había resultado una revelación la expresión de afecto demostrado a este personaje que llegaba desde el pasado en un día cualquiera.
− Pareces simpático, Rafael, pero espero descubrir cuál es tu gracia. No me contestes nada, solita voy a descubrirlo, si me das la oportunidad para verte de nuevo.
El sonido del timbre sobresaltó a Rafael, que permaneció inmóvil y se tensó. Sus ojos revelaron preocupación, pues recién había recordado su situación real y que ésta no era una visita de cortesía.
− No te asustes, debe ser mi hermano. ¿Tú sabías que tengo un hermano?
Si, lo sabía, sabía incluso que se llamaba Nicolás, pero lo tenía muy oculto en la memoria y se reconoció que no le interesaba verlo, temiendo que se pareciera al padre, aquel que fue el conquistador de Margarita antes de que él estuviera en condiciones de competir y que como un imbécil la había reemplazado por otra, aquel que fue aviador y del que se dice que fue colaborador de los servicios.
Para Rafael fue una sorpresa ver a un Nicolás distinto al padre, suave y menudo, pelo negro y ojos verdes al estilo de la madre, con un aire que recordaba al abuelo materno, vestido de uniforme colegial, serio y desaprensivo, que luego de soltar un hola general, se abalanzó hacia la cocina. Se reconcilió con él, aunque el muchacho ni siquiera preguntó quién era o qué estaba haciendo allí; sintió vergüenza de sus prejuicios y lo miró con mucha simpatía cuando pasó nuevamente por su lado, ahora llevando un enorme pan entre la boca y la mano.
Luego que Fernanda fue al segundo piso, reapareció Margarita, más tranquila, repuesta de la sorpresa y se instaló a su lado en el sillón. Le tomó mano.
− Me alegro mucho de verte. No sabes cuánto. ¿Algo anda mal, Rafael?
El sonrió con el rostro, pero mantuvo la seriedad con la mirada. Si, algo andaba mal, sobre todo en él, que siempre fue tan listo de palabra, tan ágil en los foros y en las asambleas y que frente a esta mujer parecía un mudo.
-Ya me lo vas a contar todo, amigo, no te apures. Yo tengo todo el tiempo del mundo ¿Y tú?
− Todo el tiempo, demasiado o nada, no lo sé...
− Huy, amigo, caramba, que las cosas están muy mal. ¿Sabes? Todavía tienes cara de santo. ¿Eres ya un santo consumado?
− No soy un santo, no Margarita, no lo creo.
− Ojalá.
Y se quedaron en silencio. Ella se apretó contra él, susurró algo sobre el gusto de tenerlo, apoyó la cabeza en el pecho, sintió la agitación de Rafael, la del miedo y del amor, buscando la barba con la mano. Rafael se fue inmovilizando paulatinamente. No quería romper el hechizo, años y años de su vida esperando un momento como éste, esperando este abrazo, este pelo, esta mano en su mano, distinto de tantos abrazos con tantas mujeres que habían compartido su intimidad y su pecho con mucho amor, pero todo esto era nuevo por tan largamente soñado, por la convicción de que jamás sucedería, de que era completamente imposible, mantuvo la respiración constante para que ninguna alteración justificara que ella se moviera de su lado un solo milímetro, para que nada interrumpiera esta sorpresiva manifestación de cariño, temiendo que si ella se iba regresaría para su vida la sórdida realidad de las últimas horas, quedaría solo, se terminarían las esperanzas y quizás la vida misma. Sin moverse, tal vez compartiendo el deseo de no interrumpir el momento, Margarita habló.
− ¿Viste a mis hijos?
Si, le habían gustado, pero sólo dijo “si” y nada más y muy bajito, para que no tuvieran que moverse, sintiendo todo muy cálido y suave, postergando eternamente el momento de las explicaciones, porque a Margarita sólo le había interesado que él estuviera allí y no preguntaba nada, ni por qué ni hasta cuándo, era todo un eterno minuto, un instante, un encuentro de cualquier día y a cualquier hora, sin nada más que el presente, intenso y grato, que Rafael sabía que no era de cualquier día y cualquier hora, que toda esta magia era posible sólo porque las cosas le habían resultado mal, pero con su tensión y sus conflictos él quería gozar, simplemente gozar, sin preguntarse por qué esta vez ella era tan expresiva con él, por qué no antes o tantos otros porqué, por qué tantas cosas sí y tantas no, pero no te muevas, Margarita, no digas nada, no respires, no suspires, no preguntes, que te he amado siempre, que no he dejado de amarte aunque haya amado a otras de por medio; que, a pesar de tus amores y los míos, te he tenido en el corazón, aquí, en el pecho, donde ahora estás, Margarita, sabiendo que algún día te lo diría con todo mi ser, sin saber hasta dónde y cuánto te estaba queriendo, Margarita mía, no te muevas, Margarita, Margarita, amor mío, por fin, sé que te he esperado, que la espera valió la pena aunque ni siquiera en este minuto de maravillas me atreva a expresar en palabras lo que estoy sintiendo por dentro, todo esto tan lindo que pasa por mí, no te muevas Margarita, no me toques la cara, amor mío, no hagas nada, Margarita, que de repente me pongo a hablar y te digo todo esto, cuando quizás otra vez he llegado tarde y ya tienes un hombre que duerme contigo en las noches, Margarita mía, querida Margarita, me quieres mucho, poquito y nada, Margarita, me quieres mucho-poquito-nada, no suspires Margarita.
− ¿Por qué te cortaste la barba?
Rafael suspiró fuerte, cambió el aire de los pulmones soltando briznas de amor por todas partes, intercambiando el aire propio con este mundo de la casa de Margarita.
− Por razones de seguridad.
Y entonces ella se hizo hacia atrás y lo miró sonriendo, como si no entendiera nada, arrugó los ojitos verdes y repitió la misma frase, pero dando tono de pregunta, sin soltarle la mano, percibiendo que en esos ojos serios había miedo.
− A ver, a ver, amigo mío. Parece que esto va en serio. Vamos a conversar largo, porque hay muchas cosas que no entiendo con facilidad. ¿Te sirvo algo, un café, un trago? ¿Quieres fumar?
Nada, no quería nada, nada más que seguir con ella hasta que el mundo estallara en pedazos, que todo lo demás se fuera a la misma mierda, el Partido, el General, los agentes, pero ella encendió un cigarrillo y se paró para acercar un cenicero.
En ese mismo momento se interrumpió la trasmisión musical y un solemne locutor anunció que pasaban a integrar red nacional de radios y de televisión.
Margarita se quedó de pie y Rafael puso atención a la radio.