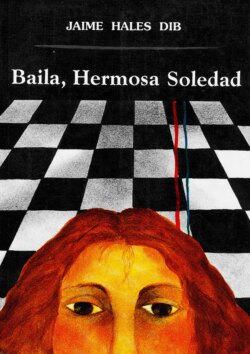Читать книгу Baila hermosa soledad - Theodoro Elssaca, Jaime Hales - Страница 7
ОглавлениеDOS
− Aló, ¿Javier? Anoche detuvieron a Ismael.
Parece pleno otoño, no por la fecha, sino por el clima. Un poco de viento a ratos, nubes que van y vienen, una más negras que otras, instantes de luminosidad plena, calor, mucho calor y una humedad terrible. Un día abochornado, de esos en los que resulta imposible caminar tranquilo por las calles del centro, con todos los transeúntes más nerviosos que de costumbre y un ambiente que mezcla las frustraciones, el desánimo, el desconcierto y la humedad.
Antes no era así el clima en esta época. En muchos aspectos las cosas habían cambiado, pero sobre todo por la humedad, novedosa y aplastante, que agita el pecho más de la cuenta y moja todo el cuerpo. Antes había un clima más seco y con viento. El clima empezó a cambiar con la sequía de los años sesenta y siete y sesenta y ocho, hasta llegar a este absurdo gigantesco en el cual no se sabe si es primavera o es otoño o simplemente un invierno de Sao Paulo. Más de alguien, piensa Javier recordando a los otros abogados de la oficina, repite con majadería que todas las cosas malas se iniciaron en esos mismos años del gobierno de los demócrata-cristianos y bajo el hálito de la revolución cubana, la sequía y la reforma agraria.
Cuando hace tanto calor, con tanta humedad, lo que corresponde es sacarse la corbata, abrir los botones de la camisa, salir por el ascensor de servicio y alejarse del centro a toda velocidad, hasta llegar a Tobalaba, tomarse una cerveza helada, fumar un cigarrillo a la espera de que el sol se ponga en la ciudad, porque allí, en esa esquina de Tobalaba y Providencia se podrá sentir el viento, tibio pero viento, mirar las hojas y las personas y soñar que el mundo es al revés y esto no es primavera ni otoño o es primavera de antaño u otoño del futuro, épocas todas en las que Ismael no estará detenido.
− ¿Me oíste, Javier? Detuvieron a Ismael.
Cuando hace este calor, con humedad por añadidura, los pantalones de media estación se convierten en pañetes absorbentes entre la piel y el cuero sintético del sillón. Si acaso son las dos y cuarto de la tarde sin almorzar, todo parece peor, las cosas se hacen increíbles, la gente parece verdadera porquería caminando por las calles, todos llenos de deudas por radios y televisores a color, sin que nada le importe a nadie, sin que se sacuda el horizonte, sin que haya viento suficiente para llevarse las nubes y las malas noticias, todos caminando allá abajo, como hormigas en un día depresivo, sin autos por Ahumada, tipos de maletines negros y bigotes recortados, otros con zapatillas y casacas livianas, todos sintiéndose importantes, mientras que, gracias a que no hay autos ni micros por Ahumada, el aire es más respirable que en otros sectores del centro y el ruido es distinto, porque incluso es posible a algunas horas escuchar al ciego que canta acompañado de su violín de lata. Ahora sólo hay un rumor húmedo y cansado.
− ¿A qué hora fue?
Como si importara algo la hora, como si eso pudiera hacer variar las cosas. Era sólo una manera que tenía Javier de hacer saber a Ramón que había escuchado perfectamente. Podría haber preguntado cualquier otra cosa, como por ejemplo por qué, quién lo hizo, si mostraron una orden, dónde lo llevaron, pero también sus palabras habrían sonado absurdas. Como si acaso a todas estas hormigas que veía desde su sillón, bajo las nubes e inmersas en el calor, les importara algo, cada uno con sus propios pesares o sin pensar en nada, mientras una escritura de compraventa espera revisiones en la mesa de Javier. ¿Qué se puede decir cuando no hay nada que hacer ni que decir? ¿Qué se puede decir cuando una llamada anuncia que Ismael fue detenido?
− A las tres de la mañana.
− ¿Puedes venir a la oficina? Ahora, te espero.
Javier quedó solo, echado en su sillón confortable de cuero sintético, respaldo alto, reclinable, con ruedas, un verdadero placer para él, pese a que era un sillón muy inferior al que habían elegido los otros abogados de la oficina, quienes preocupados por la estética y sus dolores en la columna escogieron sus asientos sin fijarse en el costo, que era lo único que a él le interesaba. Cuando lo giraba levemente hacia la izquierda podía mirar por la ventana, ver la calle y las hormigas como hombres u hombres como cualquier cosa caminando en la humedad que a él lo tenía aplastado, con un agotamiento brutal sobre su cuerpo y su espíritu, con un calor pesado, el hambre de las dos y cuarto y la noticia, la noticia temida.
Todos sabían que Ismael iba a ser detenido, antes o después, pero lo iban a detener, algún día tendría que suceder, inevitablemente, pero, ¿por qué mierda en un día como éste, de tanto calor y tan malos presagios?
El lo sabía, lo sabía también Ramón y sin embargo su voz había sonado sorprendida.
¿Sorprendida?
No, la voz de Moncho había sonado alarmada, demasiado alarmada para ser la voz de Ramón, que era tranquilo y mesurado hasta cuando le pasaban las peores tragedias.
Aun tiene tiempo Javier para terminar el trabajo pendiente o bajar a comer alguna cosa rápida, pues Ramón demorará unos veinte minutos en llegar. Pero sabe que no hará nada, que dedicará todos sus minutos a pensar en Ismael, en tratar de entender por qué él hace lo que hace, cómo fue posible que llegara a lo que llegó, a meterse con esos grupos y tomar opciones tan extremas, a repetir con seriedad inaudita su justificación para la vía armada, en sus largas y cada vez más distanciadas sesiones de chiflota.
Caminó por la oficina, con las dudas dando vueltas por su cabeza, estirando el pantalón ya húmedo por la transpiración, mirando el vacío, sin comer, sin corregir la escritura, sabiendo que todo se complicaría en unas pocas horas, que tendría que suspender las reuniones de la tarde, avisarle a sus socios, llamar a la Bernardita, pedir ayuda.
Pedir ayuda.
Javier reconoce que él es un abogado de los que nada saben de recursos de amparo, de las emergencias en casos de detención o de violaciones a los derechos humanos. Bueno, nada es mucho decir, pero se desenvuelve torpemente en esa área, porque su trabajo siempre ha sido otro y por algo hay especialistas en cada tema. Sus amigos recurren a él para cualquier cosa, para todos sus problemas, de cualquier naturaleza jurídica, siempre ha sido así y no tendría por qué ser distinto ahora o en el futuro.
Javier deja que los minutos transcurran y es arrastrado por el sopor y una especie de cansancio del espíritu, no se da cuenta que ya debería haber hecho algo, ya debería haber llamado a cualquiera de sus amigos, ya debería estar haciendo indagaciones o llamar a la Bernardita, porque ella está en contacto con los curas y sabe cuáles son los pasos a seguir, conoce lo de la Vicaría y todo eso con mucha precisión o cuáles son las puertas que él, con tantos amigos en el gobierno sin ser gobiernista, tiene que golpear, pero en lugar de eso sigue pensando en que esta angustia de calor, tristeza y humedad sólo se le va a pasar cuando se tome una cerveza helada en Providencia con Tobalaba, tal vez en el mismo Kika de hace tantos años donde, por la mierda, mierda, iba con Ismael que ahora está sabe Dios dónde, para así, con la cerveza helada y el vientecito que se levanta, pueda convencerse que el mundo está tranquilo, que Ismael no ha sido detenido y posiblemente esta noche jueguen a los naipes, pero la verdad es que han pasado doce horas desde que Ismael fue detenido.
Algo tiene que hacer, no sabe qué y prefiere esperar hasta la llegada de Ramón, para pensar juntos buscando soluciones, como lo han hecho tantas veces en la vida, encontrando salida para todo porque en la vida todo tiene solución. Todo, había dicho Ismael esa noche de tantas cervezas, pero las soluciones no caen del cielo ni llegan sólo porque uno piensa en ellas, viejito, sino que se construyen y aquí y con la voluntad, la inteligencia y especialmente ahora, con la fuerza, con los fierros, con los fierros, viejo, porque hace mucho rato que se cerraron los otros caminos. Todo tiene solución y hasta la muerte, agregaría Rodrigo, para hablar de los avances científicos, de la ingeniería genética y de todas esas cosas que eran un desafío enorme a su mente científica. Esperaba la llegada de Ramón, sospechando que les pasaría lo de tantas veces: Javier se pondría a recordar, a recordar un pasado en que fue intensamente feliz, el pasado del Colegio, de las aventuras, de las carreras por los pasillos del segundo piso compitiendo con el hermano Estanislao −hermano Volvo le decían− que, inmerso en el mundo de su arterioesclerosis, leía el breviario caminando a toda velocidad, acelerando en las rectas y ronceándose en las esquinas. Recordar con los amigos le revive el corazón y la risa se le aloja en los ojos, pues reaparecen todas esas historias que a terceros sólo se pueden contar cuando han pasado muchos, muchos años.
Se pone en cuclillas frente al estante para abrir la corredera, tras la cual hay un mar de papeles que Javier mira, seguro que allí se aloja un enorme pedazo de historia encerrado en una caja de cartón. Por allí, por acá, saca y saca, ensuciando las manos con trozos del pasado y olor a polvo, reconociendo que no sabe lo que busca, qué es precisamente lo que, en esta tarde en que Ismael está detenido, espera encontrar, intuyendo que allí puede estar la clave de la liberación de su amigo, la liberación definitiva de todas esas redes en las que está cautivo. Cuando encuentra la caja gris de cartón (“recuerdos personales”, dice la ordenada letra de Marisa) se introduce voraz en las nostalgias y por primera vez en mucho tiempo descuida su impecable pantalón marengo que se marca con polvo.
Van saliendo los papeles, uno tras otro, amarillosos, descoloridos, llenos de historia personal, diplomas de mejor compañero, cartas que circulaban en clase de inglés burlándose de la voz aguda del profesor, anotaciones de química, dos o tres poemas de Jaime, la foto de primero, la foto de la despedida de los sextos en la que están también la Bernardita y la Catalina.
Catalina. Catalinda.
Pasan los papeles por su mano y las imágenes por la memoria, hasta que de pronto aparece la foto que tomó el Padre Jaime luego de la reunión de la Academia Literaria: los cuatro, Ramón, Javier, Ismael y el Negro Concha. Javier el más alto, delgado, más delgado que ahora, patillas largas, la corbata suelta, estatura de adulto ya conseguida, la mirada sonriente y cariñosa, coqueto tal vez. Javier sabe que ahora, casi veinte años después, sigue atlético y buen mozo. Se sabe atractivo y se cuida, gimnasia, tenis, buena ropa, pocos excesos permitidos, peinándose con calma cada mañana después de afeitarse. Tal como a los 17. Sujeta la fotografía y mantiene la vista fija en el papel impreso, como si esa fuera la llave maestra para ingresar a un pasado que cada vez parece más hermoso, sobre todo ahora, en este día húmedo y caluroso, sobre todo cuando encima de la mesa hay una escritura que espera correcciones, sobre todo cuando se sabe exitoso abogado lleno de honores, redactando escrituras de compraventa y formularios de contratos para una empresa constructora de amigos conquistados en los últimos años. Por un momento Javier no ve más que su propio retrato en la fotografía, permanece en silencio con la sonrisa en los labios, mirándose fino y fuerte, elegante, con los ojos un poco hundidos en sus ojeras heredadas del abuelo materno. Era el más alto del curso, excelente atleta, buen deportista, estudioso, ordenado, ideal amigo de muchos, más de una vez calificado de “mejor compañero”. Pero jamás líder. Tranquilo y silencioso muchas veces, no era el centro de las fiestas, aunque más de alguna vez todos lo miraron en silencio mientras tocaba la guitarra para cantar suavecito las canciones de Adamo. Sonríe al pasado, con el pantalón sucio y descubre, al ver los rostros de sus compañeros, que ese pasado está vivo, que se olvidó de las hormigas indiferentes que circulan por las calles bajo el calor y la humedad del otoño.
Enfrascado en este mundo de felicidad, no sintió entrar a Marisa.
− Javier, lo busca su amigo Ramón.
Entró Ramón, apurado y calmoso a la vez, en una mezcla inalcanzable para los tipos comunes y corrientes, inquieto en los ojos, desordenado en la ropa, transpirando copiosamente, la barba rala, la casaca en la mano y miró con sorpresa el espectáculo de su amigo abogado sentado en el suelo de la oficina, entre papeles, fotos y medallas, un poco ridículo, como los dos se dieron cuenta, metido en el pasado irresponsable de la adolescencia cuando en este presente están pasando tantas cosas.
− Hola, Monchito.
Como todo saludo Ramón estiró su brazo para que Javier pudiera levantarse, dejando en el suelo todo un desorden esparcido, como si así debiera estar el pasado cuando el presente es tan dramático.
− Detuvieron a Ismael, dijo Ramón, como si fuera lo único que sabía decir, dejándose caer en un sillón.
Javier acusó el golpe y regresó al presente y a la humedad, poniendo la cara seria y bajando un poco los ojos fue a sentarse frente a su amigo, amigo del alma y de toda la vida, que junto a Ismael había sido parte de su historia y repitió mentalmente la frase de Ramón, pensando que ahora no podía preguntar por la hora de la detención porque ya la sabía y no se atrevía a decir nada, porque en realidad quería escuchar de la detención de Ismael, para luego pensar, pensar juntos para encontrar las soluciones. Y pensando en la misma frase de saludo, “detuvieron a Ismael”, se sentó dando la cara a Ramón.
− Putas madre, Moncho...
− Si, compadre, lo detuvieron, esta mañana, a las tres.
Se quedaron mirando y al mismo tiempo se dieron cuenta que no se habían dicho nada nuevo. La risa se les instaló en la cara, mantuvieron la mirada sujetándola y con simpatía, con nerviosismo, con la tensión acumulada, con el cariño inmenso para el amigo detenido, la dejaron fluir, salir por todas partes y soltaron simultáneamente carcajadas, botando ese dolor instalado en el pecho, el miedo por la suerte del amigo tan querido que quizás dónde mierda estaba y en qué condiciones.
La risa fue interrumpida por Marisa que les traía café y se retiró dispuesta a cumplir la orden de no pasar interrupciones de ninguna especie. Ella sabía lo que era esta amistad de los cuatro hombres, tan diferentes unos de otros, pero que se tenían un cariño enorme. No sólo los había visto cuando se juntaban en la oficina, sino también aquella vez que Javier cometió la estupidez de llevarla a una reunión “con señoras”, como si ella fuera la novia y no sólo su secretaria, con la que a veces se comparte un poco de vida personal, pero sin ninguna proyección. Esa noche, a los diez minutos de haber llegado, ya estaban los cuatro hombres en grupo aparte hablando de sus cosas, todas muy serias, pero con la risa a flor de piel, mientras las tres mujeres que se conocían hacía tanto tiempo hablaban de sus propios temas y ella parecía una idiota, una intrusa. La señora de Ramón, embarazada entonces del cuarto hijo, había sido la más amable, pues se dio cuenta de la situación. Bonita, tranquila, un poco más alta que su marido −lo que no era difícil− intentó en varias oportunidades integrarla, pero no resultó. Javier no se dio cuenta de nada, hasta el extremo de invitarla otra vez, lo que ella rechazó con una excusa gentil. En momentos de intimidad, en los que la vida personal trascendía a la de la oficina, Javier le hablaba de sus amigos como si fueran lo más importante para él.
− Ordenemos la cosa, flaco, para ver qué hacemos.
Javier se dio cuenta que esta vez Moncho no recurría a él como fuente de solución, sino que lo invitaba a encontrar juntos los caminos de salida, exactamente como él lo esperaba. Es decir, si es que había salida.
− ¿Quién sabe de esto, Moncho?
− Todo el mundo.
Todo el mundo, menos yo, pensó Javier.
Lo que pasó fue que Ismael no estaba alojando en su casa. El día domingo, mejor dicho, ya iniciado el lunes, habían allanado y no lo encontraron. Catalina llamó a Ramón en la mañana temprano, muy asustada.
− Te llamamos, pero no estabas en ninguna parte, dijo Ramón.
Javier no contestó.
Recordó que en la mañana había estado jugando tenis y se había quedado en el Club hasta tarde. Siguió con atención el relato del sufrimiento de Catalina, que, como todos, también sabía que Ismael iba a ser detenido algún día, pues no era cosa de niños aparecer como vocero o dirigente de grupos de extrema izquierda y pretender hacer una vida común y corriente en una situación como la que vivía el país por tantos años ya. Pocas horas después del atentado, habían allanado y Catalina temía que Ismael iría esa noche a la casa, basándose en la experiencia de que los agentes nunca iban dos noches seguidas a allanar el mismo lugar. Pero ella creía que siempre es buen momento como para que los agentes rompan su rutina. Estaba muy asustada y pidió a Ramón que se llevara a los niños. Ya se escuchaban voces de otras detenciones y se hablaba de una lista más grande de personas. Ramón partió con ellos, pues donde caben cuatro caben también seis, pero tú querida Catalina, no debes quedarte sola y se ofreció a acompañarla, pero ella insistió que no. Después de revisar los alrededores de la casa y asegurarse que no había vigilancia, partió dejando a su amiga más tranquila. Tal como lo temía Catalina, Ismael llegó como a las once de la noche y le advirtió que, poco después del toque de queda, los compañeros lo pasarían a buscar, porque debía protegerse y ella tenía mucha pena, intuía que la cosa sería para largo, que quizás él tendría que irse al extranjero o pasar a la clandestinidad para siempre. La realidad, como es frecuente, resultó muy diferente de lo imaginado, pues los agentes son completamente imprevisibles. Poco antes de las tres de la mañana golpearon la puerta y cuando ella abrió vio a los mismos que en la noche anterior habían allanado, que se habían comportado como bestias, rompiendo cosas y gritando, pero ahora venían sonriendo y el que parecía jefe fue en extremo suave y gentil, incluso le dijo “señora” en lugar de “mierda” como la noche anterior, mientras Ismael lo escuchaba todo desde el dormitorio. Le explicó que como Ismael estaba prófugo y era muy importante que fuera detenido cuanto antes, se la iban a llevar a ella hasta que él se entregara, porque tendría que entregarse, ya que si se demoraba en aparecer, bueno, entonces ya no podrían tratarla tan bien, pero confiemos en que aparezca, es por su bien y no por el nuestro, así es que señora, vaya a vestirse y despierte a los niños, que se van con nosotros, pero Catalina sintió que se desmayaba, un miedo de horror porque sabía que él no debía ser detenido, pero tampoco querría ser ella detenida, ni ser torturada, ni sufrir más. Los niños no estaban, ellos no lo sabían y podían enfurecerse cuando se dieran cuenta. Segundos terribles, de pánico y angustia, de un sudor helado en la frente y un temblor en los muslos.
Sin duda que quien pensó todo este mecanismo conocía muy bien a Ismael. Si se la llevaban, él se entregaría. Eso pasa siempre. Entre el perseguidor y el perseguido se va produciendo un creciente conocimiento mutuo y aun cuando no se conozcan personalmente, ya saben cómo es el otro y de qué modo reaccionará, incluso hay un sentimiento de pertenencia.
Siempre dominada por el miedo, sin decirle a los tipos que los niños no estaban, sin hablar, seguida por la mirada de los agentes, con las manos en el bolsillo de la bata para que no se notara su temblor, caminó hacia el dormitorio, pero antes que ella llegara se abrió la puerta y apareció la silueta de Ismael, serio y tranquilo, tú sabes, Javier, cómo es él cuando quiere estar elegante, vestido con terno claro y corbata roja a lunares.
− ¿Me buscan a mí, señores?
Ellos no podían creer que era Ismael, pues esperaban ver a alguien de otro aspecto, un combatiente que se resistiría al arresto, que lucharía. Su serenidad era tal que los agentes no pudieron ejercer violencia alguna, ni siquiera insultarlo, sino que una vez repuestos de la sorpresa lo rodearon y se lo llevaron esposado y cuando ellos salieron y la dejaron sola, la Catalina se sentó a llorar por mucho rato, hasta que estuvo en condiciones de llamar a Ramón y contárselo todo.
Javier había mantenido el más completo silencio, escuchando una historia que sólo era creíble porque venía de labios de Ramón y se refería a la Cata y a Ismael. Le dolió el estómago pensar en la pobre Catalina, desamparada, amenazada, ella y los niños, todo para forzar al amigo a entregarse, en un verdadero secuestro, sin exhibir orden alguna, sin decir dónde iban, sin explicaciones, porque sí, porque se les antojaba. Javier la imaginó con su pelo rubio, despeinada, con la bata puesta sobre la camisa de dormir, sin maquillaje, expuesta a tipos crueles, bandidos, capaces de llevarla detenida sólo para que Ismael se entregara y ellos pudieran exhibirlo como presa de caza ante sus superiores.
Ramón la había pasado a buscar temprano y se habían ido a la Vicaría de la Solidaridad y luego a hablar con algunos diplomáticos. Habían pasado toda la mañana en eso. Bernardita, expedita como siempre, cariñosa y diligente, había conseguido que se entrevistaran con el abogado Jefe de la Vicaría, Roberto, con quien habían estado un rato muy largo.
− Es un buen abogado, sabe mucho de estas cosas. Es del colegio.
Ramón entendía que con estas interrupciones intrascendentes Javier descansaba, se aferraba a circunstancias laterales para irse al pasado, como siempre, rehuyendo el presente cuando era dificultoso, refugiándose en una especie de santidad atribuida a todos los que eran del Colegio.
− Si, es del Colegio, todos son del Colegio, pero no es eso lo que importa ahora, sino a qué lado están, por quién trabajan, porque hay muchos del Colegio, el subsecretario del Interior, el Ministro, el propio General, también son del Colegio, todo el mundo puede ser del Colegio, hasta el General que dirige la policía política es del Colegio y se sentó en los mismos bancos veinte años antes que nosotros, pero Ismael, también es del Colegio, está detenido y tal vez lo están torturando.
En medio de la agitación que se vivía en la Vicaría, Roberto se había dado tiempo de explicarles que las detenciones que se estaban produciendo respondían a distintos esquemas. Podía suceder cualquier cosa, que los expulsaran del país, que los relegaran o simplemente que los tuvieran en campos de detenidos políticos como pasa cuando hay Estado de Sitio en dictaduras y ya pasó hace un tiempo. Hay otras personas que han sido llevadas por grupos que parecen comandos, como un periodista de Análisis, y de los que nada se sabe. Todos son detenidos de maneras distintas, como el vocero del Partido Comunista, que recibió con tantas gentilezas a los policías, les convidó café incluso y ellos esperaron que comiera antes de llevárselo e hicieron una larga sobremesa con dos o tres amigos abogados que llegaron advertidos por los vecinos e intentaron sacar algo de información, todo lo que fue muy fluido hasta que uno de ellos, Jaime parece, preguntó si sabían algo de Pepe Carrasco, el periodista de la Revista Análisis que estaba desaparecido, y entonces se acordaron que tenían que irse. Lo importante, en este momento, les había dicho Roberto, era presentar los recursos, para conseguir que cuanto antes se reconociera oficialmente la detención y así se podría saber algo más, ahora que los Tribunales tienen actitudes a veces distintas de las que hemos visto en todos estos años, según la sala que toque, les decía, mientras entraban y salían otros abogados, procuradores y asistentes sociales, y quizás se pueda obtener que se pida informe telefónico en el curso del día.
Pero habían salido de la Vicaría con la certeza de que las cosas serían para largo, pues con tantos detenidos importantes el asunto tomaba un cariz diferente.
− Chanta, Ramón, ¿de qué detenidos “im-por-tan-tes” estás hablando?
Ramón perdió la calma y levantando la voz le preguntó a su amigo hasta cuándo iba a seguir aislado, en qué mundo de mierda o de fantasía estaba viviendo. No podía creer que no supiera nada, pero Javier lo detuvo en su exabrupto. En seco. Porque cada uno en lo suyo, viejito, tú eres político y yo sólo un abogado, que había estado toda la mañana metido en sus papeles, que nadie lo había llamado para contarle novedades, que en los diarios no salía nada, que había puesto la radio en la mañana y no escuchó nada que no fuera lo que todos sabían, del atentado y el Estado de Sitio y punto. Ambos se habían alterado, pero pronto retomaron conciencia del calor, de la hora, de las tensiones, se acordaron de Ismael, se convencieron de que lo que sucedía era tan tremendo que estaban obligados a recuperar la calma.
Se miraron fijamente a los ojos, disculpándose en silencio, reavivando la amistad construida sobre la base de que ambos eran muy distintos, que los cuatro amigos eran diferentes en sus gustos, ideas, posiciones, pasiones. Moncho, Javier e Ismael habían intentado prolongar la vida juntos ingresando todos a la Escuela de Derecho. Rodrigo Concha se había incorporado al Colegio y al grupo cuando ya tenía definido su futuro de Ingeniero. Pero ellos tres, que venían juntos desde la tercera preparatoria, intentaron un proyecto a más largo plazo, que el destino ayudó a desbaratar. Los tres aprobaron el primer año de Derecho, pero sólo continuó regularmente Javier. Para Moncho fue imposible soportar el ambiente, el tipo de estudios, la lógica encasilladora de los razonamientos abogadiles y se cambió a la escuela de Sociología. Ismael también supo que no era su vocación la de ser abogado y andar de corbata por los Tribunales y pensó seguir en la Escuela de Derecho, pero orientándose hacia las relaciones internacionales. No sabía todavía que el hecho de recibirse de abogado −un poco a la fuerza, un poco por la necesidad de terminar todo lo que empezaba, un poco por no aparecer desperdiciando el camino recorrido y los esfuerzos familiares− le habría de servir enormemente para ser un defensor de los derechos humanos, sobre todo de aquellos compañeros de su partido que la Vicaría no defendería. A partir de su segundo año, Ismael tomó el mínimo de créditos obligatorios que le permitía el programa de estudios y se dedicó a leer, a estudiar, a informarse. Javier siguió la carrera, siendo capaz de volverse impermeable a las orientaciones ideológicas que se imponía a los estudiantes desde las cátedras de la Universidad Católica, asumiendo con pleno convencimiento el camino que para él había trazado su madre, Martita, viuda de un egresado de Derecho que había sido completamente incapaz de recibirse de abogado, dedicado a trabajar en cualquier cosa, a ganar y a perder dinero con asombrosa facilidad. Cuando el padre de Javier murió −de un cáncer que lo consumió en sólo tres meses− había consolidado sus ganancias de otrora en una hermosa casa, pero, como estaba en racha de pérdidas, el poco dinero ahorrado se diluyó en los inútiles gastos médicos. Él, entonces, iba a ser abogado para satisfacción de su madre, lo que no lo perturbaba y nunca le guardó rencor por dirigirlo hacia una carrera determinada. Eran tantas las ganas de cumplir con esa voluntad, que se impuso una coraza contra cualquier cosa que lo desviara del camino, como las opciones políticas, por ejemplo, incluyendo a los gremialistas, a los que no veía sino como otro partido, incluso con más fanatismo que los tradicionales. Se consideraba un reformista moderado, una especie de centrista que sabe mirar con simpatías hacia la izquierda, pero que tiene sus pies más orientados hacia la derecha. Ramón e Ismael, como siempre pareció que sería, se politizaron más, trabajaron en el Movimiento Universitario de Izquierda, pero luego optaron por partidos distintos.
Luego de un momento de alteración, Ramón se sintió comprensivo con su amigo y aceptó que de alguna manera a él le pasara lo que a la mayoría, esa mayoría de personas que no había percibido el ambiente de los días anteriores, que no le interesó la suspensión de la protesta del cuatro, que se había enterado del atentado, pero nada sabía de la represión desatada contra los dirigentes de los partidos. Esa era su verdad y punto. Le propuso entonces que llamaran al Negro y se juntaran los tres para acompañar un rato a la Catalina y él podría contarles todo con detalles. Javier aceptó y Ramón salió a buscar a Rodrigo para encontrarse los tres amigos en el estacionamiento de Javier en media hora. Partirían juntos y sería el momento de conversar.
Javier quedó solo. Ya no tenía tanto calor, pero sentía la angustia como una especie de amigdalitis que se hacía enorme para su garganta y le presionaba los ojos y los pulmones. Se sentía aplastado por todo lo que Ramón le había contado, por la percepción del sufrimiento de la Cata y de Ismael y quedó muy nervioso por lo que Ramón le anticipó para contarle después.
Marisa entró silenciosa y lo observó. Se le veía triste y cansado, de pie mirando por la ventana, las manos en los bolsillos, ausente del mundo, sin moverse cuando ella se acercó y se instaló a su lado, muy cerca, sin que diera signos de percibir su presencia, su cuerpo, su respiración, su aroma.
− ¿Pasó algo, Javier?
Despertando de su silencio, la miró larga y profundamente. Sin decir una palabra, caminó dos o tres pasos y se sentó dando un largo suspiro. Habló suavemente, en tono y volumen que en otra circunstancia habría sido simplemente desgano, pero que ahora era angustia y pena, de ésas que llenan el alma y el cuerpo, recorren las venas, se alojan en las rodillas, hacen perder las fuerzas.
− Si, Marisa, detuvieron a Ismael. Anoche.
Cuando lo dijo se dio cuenta que ésa no era la única causa de su pesadumbre. Por primera vez tomaba plena conciencia que vivía en un mundo aislado, lleno de comodidad, ajeno a la realidad de muchos, a gran parte del país. Ejercía la profesión defendiendo los intereses de sus clientes, intereses económicos casi siempre. No como otros abogados, tan cristianos como él, por la justicia, por los débiles, por los problemas concretos de hombres y mujeres. Alguna vez pensó ejercer la profesión como defensor de los débiles, pero no conocía las poblaciones salvo de nombre y se había orientado hacia actividades completamente diferentes, buscando una forma cómoda para vivir, sabiendo que podía haber hecho mucho más por los demás. Estaba agobiado.
− ¿Quieres que te acompañe?
− No gracias, Marisa, me voy.
Ella insistió, si querían se iban juntos, a él le haría bien un momento de relajo, una comida rica, preparada con cariño. Marisa sentía que no era un buen momento para que Javier estuviera solo, que quizás necesitaría hablar, contar algo de lo que le estaba pasando por dentro y que Marisa percibía vagamente. Amablemente, dejando ver la pena que lo afectaba, Javier rechazó la oferta, prometiendo llamarla en la noche, aunque ella sabía que él no lo haría, que no pediría ayuda para su soledad y sus miedos, que huiría de la posibilidad de que ella le manifestara su cariño de un modo más profundo, algo más que la simpatía de todos los días o un instante de intimidad pasajera, no quería nada que pudiera comprometerlo afectivamente, nada que lo hiciera depender de otros. Lo vio ponerse la chaqueta y abandonar lentamente la oficina, dolorosamente solo, tan solo como ella, tan triste como ella, aunque por razones muy distintas, y sabía que como no la llamaría en la noche, ella pasaría una noche de angustias, de soledad, de penas de amor. Una más.
Javier recorrió las cuatro cuadras que lo separaban del estacionamiento con paso calmo, observando a la gente. No sabía si era la proyección de su propio sentimiento o efectivamente todos se veían un poco nerviosos, caminando rápido, más personas que lo habitual, como si todos hubieran decidido partir al mismo tiempo, como si todos estuvieran preocupados por la suerte de Ismael y quisieran ver a la Cata, los rostros serios y ceñudos, al tiempo en que empezaba a levantarse un suave viento caliente, presagio de lluvia en épocas normales y no como ahora, en que ya nada se puede predecir y para muestra este tiempo en el que da lo mismo que sea Mayo o Septiembre. Y recordó ese Septiembre de hace tantos años, de esas tardes previas al golpe militar, todo parecido, hasta el aroma, aunque la situación ahora era todavía mucho peor de lo que él imaginaba o de lo que era capaz de apreciar desde su privilegiada posición.
Comenzó su severa autocrítica mental, sintiéndose un acomodado, egoísta, con una situación de vida fácil en la que había recibido mucho sin responder como era debido. ¿La parábola de los talentos?
La llegada al estacionamiento lo salvó de seguir con este juicio, su propio juicio, pues Rodrigo Concha y Ramón lo estaban esperando. Los tres se saludaron y luego mantuvieron silencio hasta que el auto de Javier salió del centro.
Ramón les contó que la agitación ya llevaba bastante tiempo. Convenía mirar las cosas con perspectiva y no sólo de los últimos días o del propio hecho del atentado que en realidad era una detonación, pero no una circunstancia aislada.
Ya desde hacía casi un año y medio, en pleno Estado de Sitio, la agitación se había generalizado. Allanamientos masivos en las poblaciones, más de dos mil relegados, muchos encerrados en campos de concentración, detenidos y vigilancias diaria, allanamiento de oficinas y casas de los dirigentes, amenazas por todos lados. Todo era terrible.
Mirando al Negro Concha, que sabía mucho menos que Javier de todo esto, les contó que los allanamientos a las poblaciones tenían cierta rutina de horror. A las cinco de la mañana, un poco antes que se levantara el toque de queda, la población era rodeada por efectivos militares que se instalaban en piquetes en las esquinas de las calles y pasajes, en hileras frente a los edificios de departamentos, de a uno tras los árboles de las plazas, mientras grupos mixtos de soldados y hombres de civil iban recorriendo las casas obligando a los hombres a salir a la calle. Con parlantes se despertaba a los pobladores, explicando que ésta era una operación rastrillo para capturar a los delincuentes comunes, ordenando que los pobladores debían permanecer tranquilos y era la obligación de todos colaborar para conseguir que esto resultara fácil. Todos los hombres mayores de quince años debían salir a la calle inmediatamente. Los soplones actuaban junto con los civiles, señalándoles las casas de los más destacados opositores del sector o los más activos políticamente, para que los agentes entraran rompiendo puertas, golpeando, amenazando a los moradores, pateando los muebles y luego detener al denunciado y arrastrarlo hasta la calle en las condiciones en que estuviera y haciendo lo mismo con los otros hombres de la casa. Esas casas y algunas otras elegidas al azar eran revisadas con mayor minuciosidad, dando vuelta camas y colchones, rajando sillones, rompiendo a golpes los tabiques, abriendo los entretechos si es que había, maniobras destinadas no sólo a amedrentar a los habitantes, sino también a encontrar panfletos, revistas, folletos u otras cosas que a sus ojos pudieran parecer subversivas o sospechosas de actividad política. Cuando todos los hombres ya estaban en la calle, los militares los obligaban a formarse y marchar hacia algún sitio eriazo o la cancha de fútbol, donde los desnudaban, separándolos por grupos, unos forzados a mantenerse de pie y otros a estar sentados. Lentamente, con más demora incluso que la necesaria, los militares iban tomando a los grupos y se interrogaba a cada uno de los pobladores. Primero era un interrogatorio rutinario y se fichaba al sujeto, pero si acaso al agente interrogador le parecía necesario o había una denuncia específica de algunos de los sapos locales, el detenido de turno podía ser preguntado más duramente sobre cualquier cosa, hasta exasperarlo. Pobre de aquél al que se le conocieran antecedentes políticos, anteriores detenciones o relegaciones, pues entonces el trato resultaba mucho más duro y se le destinaba a una sección especial. Miles de hombres sometidos a ese vejamen durante todo el día, hasta que al final de la jornada se les permitía vestirse y algunos de ellos era subidos a buses o camiones militares y el resto quedaba en libertad, con severas advertencias respecto de la necesidad de mantener patriótico silencio y mucho cuidado con recurrir a la Vicaría o a los curas, que ésos son todos comunistas y a no olvidarse de informar a la autoridad sobre los delincuentes o extremistas que pudieran llegar a la población.
Mientras duraba el operativo, debidamente advertidos por algún llamado anónimo, llegaban hasta los cordones militares o policiales, nubes de periodistas extranjeros que presenciaban todo esto desde lejos y un poco más cerca veían a las mujeres de los detenidos discutir con los oficiales de carabineros que ayudaban a los militares en el operativo. En una población detuvieron por varias horas a los sacerdotes y les dieron el mismo tratamiento. En otra detuvieron al presidente del Colegio de Periodistas y a dirigentes del Colegio Médico que llegaron hasta el sector para constatar lo que estaba sucediendo.
− El hecho mismo no puede ocultarse, agregó Ramón, pero la información se entrega en forma completamente distinta, especialmente por la censura de prensa. No falta la declaración, y ustedes deben haberla leído, que explica que el allanamiento fue pedido por los pobladores para ser liberados de los delincuentes o que proclama que grupos de mujeres aplaudían a los militares cuando pasaban y les agradecían a gritos su acción. La verdad es que los grupos de mujeres estaban, pero hacían exactamente lo contrario.
Hizo una pausa antes de continuar con el relato. Les habló de los allanamientos a las oficinas de los dirigentes políticos, la vigilancia sobre sus casas, las amenazas por teléfono o por papeles que llegaban de las más distintas maneras, las golpizas que daban a otros, las detenciones de los dirigentes de base, de dirigentes sindicales, todos por el solo hecho de ser disidentes. Les recordó los asesinatos de Parada, Guerrero y Nattino (y Javier no pudo evitar pensar que había conocido a Parada y a Guerrero, que ambos eran simpáticos e inteligentes, se acordó de la mujer de Parada, ¿Estela?, tan bonita y que le causó tanta pena verla de negro y con los ojos hundidos por el dolor), el secuestro de la sicóloga, que Javier se calló recordar que era la hermana de Jaime, el del Colegio, el mismo de los poemas y de la barra en los campeonatos interescolares, para evitar que lo miraran con reproche. Así fue avanzando en tiempo, recordando cada paso de los muchos que se había dado hasta la formación de la Asamblea de la Civilidad, esa enorme concertación de gremios y de políticos, del paro de dos días, les recordó de la Carmen Gloria y de Rodrigo, a quienes los quemó una patrulla militar. Con mucha claridad les fue mostrando los distintos aspectos de la realidad que revelaban con precisión singular el clima que se vivía en el país y les habló de la realidad económica, que ellos la sabían, pero los buenos sueldos y las maravillas de los supermercados facilitaban el olvido, de las dificultades de los más pobres, de la crisis de los no tanto, de la falta de expectativas de los sectores medios, de las desesperanzas de los jóvenes, de esas medidas erráticas que no estaban siendo suficientes para que se cumpliera el repunte de que tanto se hablaba.
El cuadro de agitación había sido creciente, con la suma de más y más sectores sociales. La presión internacional estaba en aumento y hasta los americanos optaron por presionar para una salida pactada, enviando casi semanalmente a periodistas importantes, parlamentarios republicanos o demócratas y hasta importantes funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono. El embajador americano, dijo Ramón, había afirmado ante varios testigos que la historia de la dictadura podía dividirse entre antes y después del paro de dos días. La salida pactada les era urgente para dar una apariencia democrática que garantizara la mantención del esquema y la permanencia del General algunos años más. El pacto debía considerar el aislamiento de los comunistas y su marginación de la vida política, creando un marco de tolerancia hasta sectores de centro izquierda, moderados, según su concepto de moderados. Pero el General, cada vez más convencido que él es el salvador del país y un verdadero faro para el mundo occidental, no aceptó la solución así sugerida, desafió a todo el mundo, llamó a sus generales que debieron ir un día muy temprano hasta la Escuela Militar, para jurarle lealtad a toda costa, organizó actos cívicos, retó pública y privadamente a los dirigentes derechistas que estaban dispuestos a entregarlo a cambio del reconocimiento de la Constitución, su propia Constitución, por parte de algunos opositores y, convencido que tenía que agudizar la represión, lo hizo.
− Y así se ha movido la cosa, les dijo Ramón, durante los últimos meses, con el General reprimiendo, los pobladores protestando y los políticos activando sus cuadros y sus organizaciones para hacer más eficiente la lucha. Ustedes han escuchado que se habla de algunos atentados contra carabineros, pero en verdad hay muchas más bombas por todas partes, asaltos y otros, pero la prensa se silencia. Los folletos de los partidos o de otros grupos están rompiendo el cerco que esa censura y la autocensura han levantado y circulan cada vez con mayor profusión; cuando allanan un lugar e incautan una imprentita, el folleto sigue saliendo en otra parte.
El Negro se acordó, sorprendido, de ese mimeógrafo manual que una vez regaló a unos amigos estudiantes universitarios e imaginó el uso que se le estaría dando.
El pueblo estaba desobedeciendo a la autoridad, que respondía incrementando la violencia.
− Ustedes saben, dijo Ramón a sus amigos que lo escuchaban extasiados, que en estos días hubo varios paros y ahora estaba en preparación el paro nacional. Ahora sí que debía venir.
Estaban ya muy cerca de la casa de Catalina y Javier detuvo el auto, pues quería escuchar completo el relato de su amigo antes de llegar. Es cierto que mucho ya lo sabían, pero la claridad con que hablaba, la crudeza de los detalles, los personajes del mundo político que aparecían con una familiaridad no imaginada, la evidente tozudez del General, todo ello adquiría a sus ojos una fuerza diferente. Ramón hizo una nueva pausa cuando el auto frenó, para acomodarse mejor y seguir entregando la información que sus amigos esperaban ávidos.
Durante la semana anterior hubo una serie de rumores, que comenzaron cuando se denunció el aparecimiento de arsenales secretos en el norte. Los rumores más parecían fruto de los deseos de algunos, que provenientes de la realidad: que los americanos estaban promoviendo un golpe contra el General, que había generales presos pues habían sido descubiertos complotando, que se había alzado un regimiento en el sur, que había redadas y se temía una matanza. La cosa se había puesto muy seria el viernes último, cuando el encargado de la organización del Comando entregó información sobre cierta agitación en cuarteles. Era información y no rumores.
− Yo estaba ahí, por el partido y pude ver que la cosa era en serio. Y se habló también del atentado, que habría un atentado en preparación. Cuando Rafael, el secretario del Comando, terminó de entregar su información, se hizo un largo silencio. Lo rompieron algunos que dijeron que no creían nada y que estas eran maniobras para distraer la atención de lo central: la preparación del paro. Se trabó una discusión que quedó suspendida hasta la reunión siguiente. Pero cuando se fueron, quedó algo flotando en el ambiente y yo me fijé que Rafael se encerró a trabajar con el equipo de organización. Había que prepararse.
El General se había ido a pasar el fin de semana a su casa de la cordillera. El domingo en la tarde bajó a la ciudad. A los pocos metros de haber cruzado el río la comitiva fue interceptada por un numeroso grupo armado. La balacera fue intensa y los atacantes y los agentes combatieron por largo rato, quedando bajas de ambos lados. No se había logrado saber hasta la noche qué había pasado con el General, pero un auto de la comitiva que pudo seguir funcionando, había regresado al recinto amurallado y poco después hubo intenso tráfico de helicópteros.
La información del hecho se había conocido por los muchos santiaguinos que regresaban a la ciudad ese atardecer. Luego lo dio la televisión.
Junto a las noticias comenzaron a circular los rumores, por qué si y por qué no, respecto de los silencios oficiales más prolongados que lo que convenía para el clima de estabilidad que necesitaba crearse. Algo más podía estar pasando.
-Rápidamente, decía Ramón con una voz lenta y profunda, recibimos citación y cuando recién habían pasado dos horas de esto, ya algunos de los encargados de partidos llegábamos a la reunión.
No todos llegaron. Algunos no llegarían nunca. La reunión fue muy tensa. Junto el relato de los hechos, que el mismo Rafael resumió con enorme facilidad, empezó la ola de rumores. Según algunos ya había oficiales del Ejército detenidos. Según otros se había levantado un regimiento en el Norte. Los que no habían creído la noticia el día viernes se veían tremendamente asustados y pronosticaron muertes, atentados y otras barbaridades. Todos estaban seguros que el General se había salvado, pues era un hombre de mucha suerte. En todos estaba la duda, no ya de la veracidad de la operación pues había demasiados testigos, sino que por si era un autoatentado, un atentado de su propia gente, un atentado de los americanos o de la izquierda. Todos tenían argumentos abundantes para defender cada una de las posiciones y los mismos servían para defender las tesis contrarias. Por ejemplo, el del fracaso en relación con la muerte del General, era esgrimido por los que decían que ésta era una advertencia de los americanos, los que afirmaban que era la típica incompetencia de la izquierda y los que sostenían que eran los propios militares que quisieron arrestarlo, pero no matarlo.
Nada se sabía en esos momentos. Pasaron varias horas antes que el Secretario General de Gobierno apareciera con alguna información coherente, aunque no necesariamente creíble.
− Recibimos ciertas instrucciones y pautas de carácter general, algunas orientaciones de seguridad, sin perjuicio de las normas de cada Partido. Me fui a reunir con mi Secretario General, que me descolgó de inmediato. No te metas en nada más, chico, me dijo, hasta que nos contactemos contigo nuevamente. La instrucción era hacer vida común y corriente y por ningún motivo intentar tomar contacto con el Partido o con el Comando, aunque mi Partido es chico y no nos van a dar mucha importancia.
Ramón se aceleró para contar lo que había sucedido después. La misma noche del domingo salieron los agentes como desaforados, llenaron la ciudad, cerraron los caminos y comenzaron a detener a cualquier cantidad de gente. Por lo que se sabía, que era muy poco, varios regimientos habían llegado a concentrarse en Santiago, se había allanado cientos de casas y muchos dirigentes sociales y políticos estaban siendo detenidos.
No se sabe nada de ellos y los mecanismos de seguridad elaborados con tanto esmero han fracasado casi por completo, porque parece que han caído hasta los de la segunda línea. Ojalá que no sea cierto, pensaron.
Rodrigo preguntó por nombres de detenidos, tal vez para medir la importancia de lo que estaba sucediendo y Ramón mencionó a los más destacados dirigentes, incluso aquellos que parecían tener fuero especial para hacer tantas cosas, los presidentes de los partidos, los dirigentes sindicales, los de los colegios profesionales.
− También Ismael.
Llegaron a la casa de Ismael y Catalina. Ella les abrió la puerta y casi sin saludarlos los hizo pasar.
− Apúrense que está empezando una cadena. Van a leer un comunicado oficial.