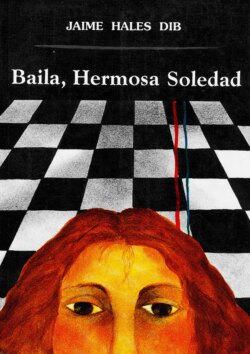Читать книгу Baila hermosa soledad - Theodoro Elssaca, Jaime Hales - Страница 9
ОглавлениеCUATRO
Tal vez fue una sorpresa. Se levantó de su sillón con lentitud y caminó hasta apagar el televisor. Otra vez el discurso de la campaña internacional, pero ahora en un tono más coherente, con algo que hacía más creíble el informe. No se trataba de aquellas frases hechas o monsergas elaboradas por los teóricos de la propaganda para justificar hechos puntuales. Esta era una maniobra en gran escala, derivada del atentado, pero que se estaba aprovechando para dar un nuevo golpe de Estado, con las mismas características del anterior, aunque ahora se daba desde la Moneda y con un país en una realidad muy diferente.
Parecía cierto que se había atentado contra el General, esa era la noticia, pero todo lo que se hacía y las decisiones que se tomaba eran demasiado trascendentales como para pensar que ésta era una operación política o militar más.
Quiso sacarse la idea de la cabeza, pensando que tal vez se había puesto demasiado suspicaz en los últimos años, desde que su posición había cambiado. Cuando supo, con certeza, que muchos “enfrentamientos” no eran sino asesinatos con un barniz de legalidad y que las armas y los panfletos eran llevados a los lugares allanados por los propios agentes, empezó a poner en duda todas las otras cosas que había creído siempre. Había creído hasta que supo lo de Patricia.
Mientras se servía un café con un poco de leche fría, preparándose para lo que vendría, descartó que en esto hubiera exageración. Por el contrario, tuvo la sensación de que el Secretario General de Gobierno había sido demasiado calmo, excesivamente tranquilo y que en realidad lo que estaba haciendo era minimizar una situación muchísimo más turbulenta.
¿Qué estaría tramando el General?
Carlos Alberto estaba sorprendido.
Aunque en los días previos había escuchado los rumores: que los yanquis, que la plata de Francia, que los españoles, que el envío interceptado, que iban a detener a los peces gordos, que había un autoatentado preparado. El Secretario General de Gobierno hablaba de que se había descubierto una compleja conspiración: entonces, ¿fue atentado o autoatentado? La sorpresa para Carlos Alberto era que hubiera verdad en los rumores, que no se tratara sólo de nuevas maniobras del Gobierno o de versiones antojadizas inventadas y difundidas por esos revolucionarios de pasillo y de café que siempre estaban contando en voz baja que el General estaba a punto de caer. Ahora, por lo que estaba sucediendo, parecía que las cosas eran de verdad y no sólo esos rumores a los que se había acostumbrado.
No sería sorpresa un nuevo montaje.
Si, en cambio, que el atentado fuera real.
Es cierto que se había escuchado mucho desde el paro y desde que fueron descubiertos los arsenales en el norte, pero poca gente creyó que esos hallazgos fueran reales. Muchos, incluidos Carlos Alberto, pensaron que se trataba de un montaje más de los servicios. Él creía estar bien informado o algo más, pero no había sabido ni escuchado desde la izquierda que se estuviera planeando atentado alguno: ni un plan, ni un movimiento, sino por el contrario, la veía cada vez más involucrada en la estrategia de la movilización social y política. Si realmente había algo, él debió haberse enterado. Recordó el asesinato del Intendente, que fue ejecutado por militantes de la izquierda, pero la orden fue producto de una infiltración de mandos intermedios por parte de CNI. O el famoso COVEMA, integrado por agentes de la policía.
Está impávido: sentado en la cocina tomando su café, con el cigarrillo consumiéndose en la mano, como si simplemente esperara la hora de ir a la oficina o que lo pasaran a buscar para el próximo desafío de golf. No siente miedo ni desesperación. Ni angustia
Una vez más todos los sentimientos han sido postergados a un segundo plano. O tercero, quizás. Solo él, con su café y su cigarrillo, sorbiendo la sorpresa y tratando de analizar, como si fuera un espectador imparcial, el anuncio de este Secretario General de Gobierno, hombre mediocre, arribista, ambicioso, aprovechador, que él conocía con tanta perfección en sus bajezas. Como si acaso todo esto le fuera completamente ajeno, en una actitud que por tanto tiempo le fue sincera y que desde hacía unos años no era más que una pose necesaria, como si él mismo, con toda su elegancia, portador de una buena cuota de poder, envuelto en un manto de riqueza personal, inmerso en una soledad de separado serio y prudente, no fuera uno de los actores de esta tragedia que estaba empezando a desarrollarse.
Para Carlos Alberto no fue sorpresa escuchar su nombre en la lista de quienes debían presentarse o serían detenidos.
Pero sería sorpresa para muchos.
Algún día tendrían que descubrirlo, pero no pudo imaginar jamás, pese a su enorme capacidad para inventar, crear, especular, que llegaría el día en que un personero de gobierno, de este gobierno cuyo inicio había celebrado intensamente, pronunciaría su nombre en una lista de personas que estaban obligadas a presentarse en los cuarteles, acusadas de estar involucradas en un plan para derrocar y asesinar al propio General.
Todo esto lo complicaba, pues él sabía que no era parte de esa conspiración, así es que se convenció de que la vinculación de los dirigentes políticos en el presunto atentado no era más que un montaje, pero siguió pensando que el resto podía ser todo real, que tal vez en verdad hubiera sucedido algo.
¿Una rebelión militar tal vez?
Alguno de sus amigos pensaría que se trataba de un alcance de nombres y no daría importancia a la lista. Es decir, lo más seguro era que sus amigos hubieran apagado el televisor después de que habló el Secretario General de Gobierno y que no les interesara saber los nombres de los conspiradores, unos porque eran los que podían suponerse −los políticos de siempre− y los otros porque les resultarían completamente desconocidos. A sus amigos les bastaría con que se reordenara la situación, con que se pusiera fin a las protestas y a los paros, que se castigara a los culpables de toda la agitación, se controlara a los curas y que se acabara por fin este clima en que la oposición mantenía sumido al país.
Se sintió solo.
Siempre con la parsimonia que lo caracterizaba, fue hasta su dormitorio para cambiarse de ropa: había que prepararse para la detención, para ir a algún lugar del norte o del sur, vivir en un campamento especial con vigilancia militar o tal vez ser expulsado del país.
Pensó que lo mejor que le podía suceder era que lo enviaran al norte. A él le hacía bien el clima seco del Norte Grande, aunque fuera cerca de la costa. La humedad y el frío del sur le afectaban directamente a la salud, especialmente ahora que ya había cumplido los sesenta años, aunque no se notaran a simple vista. Conocía palmo a palmo el país y en el norte había zonas hermosísimas, con esos paisajes tan peculiares que los hombres del sur no sabían apreciar. Más de una vez había discutido con personas que sostenían que en el norte era todo igual, todo café y puros desierto y cerros, desierto y cerros, de pronto un arbustito y más arena por todos lados. Carlos Alberto insistía en que había que saber mirar los cerros y el desierto para descubrir esos matices de sombra y sol, de minerales que la tierra lanzaba a los ojos de los hombres como una especie de provocación o anticipo de sus secretos profundos, esos brillos tan especiales de las rocas bajo el sol, todos los días diferentes, todas las horas distintas, con una amplitud mágica que daba una nueva perspectiva a la vista humana, con todos esos tonos que mezclaban azules y negros con las variedades más infinitas del marrón, con más estrellas en las noches que las que se puede ver en ninguna otra parte, superior incluso a los cielos brillantes de Lonquimay, en esas noches largas y frías, muy frías le habían contado, ya que no lo sabía porque nunca había debido pernoctar en el desierto mismo sino que había transitado por él, pues se alojaba siempre en cómodos hoteles o en las casas de huéspedes de las salitreras o las minas de cobre o alguna vez en los regimientos o cuarteles. Si las noches eran tan frías, como había escuchado decir, tal vez le convendría que lo enviaran a algún lugar costero o a la zona sur, pero no muy al sur, por Parral, por ejemplo, cerquita de las termas de Catillo.
Lo iban a detener. Esta misma noche, seguramente. No le importaba mucho, era un riesgo aceptado desde que se embarcó en todo este asunto y creía con certeza que ésta era la única forma que tenía de ser leal con Patricia, de recuperarla de alguna manera, de rescatar en su interior las horas perdidas, el cariño que quedó a la espera, a la espera de la nada. No le importó ser detenido y aceptó la idea de ir él mismo a entregarse, porque así podría elegir en qué manos caería y no serían los agentes del General, con su brutalidad conocida, los que lo arrestarían y lo llevarían con los ojos vendados hasta sus cuarteles secretos.
Se sintió solo.
Porque estaba solo. No tenía a quien llamar para decirle: “me van a detener o me voy a entregar, aquí están las llaves del auto y el libreto de cheques, cuida el dinero, vigila el refrigerador, apaga las luces”. Su mente pasó rápida revista: los amigos habituales no, ellos no sólo no podrían comprender, sino que se sentirían traicionados y se negarían a ayudarlo, no lograrían jamás aceptar que él, Carlos Alberto, su compañero de partidas de golf o de empresas lucrativas, el que compartía la mesa en el club y los placeres de la conversación y de la buena comida, estuviera complicado en un atentado contra el General. Tampoco alguna de las mujeres que lo habían acompañado, porque todas ellas quisieron llevarlo al matrimonio y cuando él se resistió, partieron de su vida con resentimientos inolvidables, para no volver a verlo, salvo Rosalía, pero ella seguía muy formalmente casada y no había tenido interés en romper su matrimonio ni él se lo había pedido, pues así resultaba más cómodo y ambos entendían que el juego había sido simplemente irse a la cama una vez cada dos o tres semanas, un audaz y furtivo encuentro en Buenos Aires, entretención de la rica, simplemente aventura en todo el sentido de palabra, placer. Nadie.
Sólo Sonia.
Se miró al espejo: a pesar de los sesenta años aun tenía las carnes apretadas, se mantenía delgado y sano, bien parecido en su desnudez, no como sus amigos, que disimulaban la vejez y la decadencia del cuerpo con la ayuda de buenos sastres o la ropa fina, pero que evitaban mostrarse en traje de baño en la playa y sólo exhibían la desnudez en la sauna.
Sonia siempre le auguraba un estupendo porvenir físico y quizás esa misma profecía, tantas veces pronunciada, le incentivó a mantenerse esbelto y sano.
Ella se sorprendería cuando él la llamara.
Con toda seguridad no se había enterado de nada. Lo más probable era que no hubiera escuchado las noticias y que tampoco le importara nada de esto. La detención de Patricia la había afectado demasiado y desde entonces usaba una coraza para toda ocupación que no fueran las trivialidades de una vida cómoda, con placeres tan pequeños como la ropa, las joyas o el peinado. Aquello los distanció, aunque pensaban igual en asuntos políticos, salvo que mutuamente se lanzaban cargos y culpas, reproches y agresiones, no comprendiendo ninguno de ellos jamás, hasta ahora probablemente, que el asunto era inevitable y que ella era ella y no una dependencia particular de sus padres. Las acusaciones recíprocas eran tan graves que ya casi no se hablaban y, cuando empezó efectivamente a creer que era suya una buena dosis de culpas, él decidió que debían separarse, aunque Sonia no aceptara nada de la que le correspondía.
Luego de veinticinco años de matrimonio se separaron, vendieron la casa y compraron dos departamentos de lujo. El le fijó una mesada, hasta que ella reclamó que quería hacer algo y no seguir como una mantenida, que se estaba muriendo en vida y, luego de renunciar a esa pensión pactada muy solemnemente, Carlos Alberto le entregó el dinero para abrir una tienda en el nuevo centro comercial que habría de causar sensación en el barrio alto. Compró el local a nombre de Sonia y lo entregó lleno de mercadería. Como buena hija de árabes, Sonia fue capaz de conducir su negocio con eficiencia y nunca más volvió a pedirle dinero, por lo que sus contactos se reducían a ocasionales visitas que él hacía a la tienda, por el simple deseo de conservar algo que lo uniera con Patricia, una conversación liviana, una frase simpática de ella sobre su estado físico, una pulla con sorna sobre las tantas mujeres que tendría, una consulta sobre algún asunto financiero, sobre el precio del dólar tan fluctuante, sobre el banco más seguro y sólo muy ocasionalmente un comentario sobre Juan Alberto, el hijo menor que un día partió a los Estados Unidos para dedicarse a la física y que, inmerso en ese mundo científico, sólo se acordaba de sus padres unas pocas veces en el año y le escribía a Sonia, enviando en el mismo sobre una carta más breve para Carlos Alberto, revelando con ello que no aceptaba que se hubieran separado y que no estaba dispuesto a cambiar su costumbre por el hecho que ellos no fueran capaces de enfrentar su vejez juntos. En las cartas de Juan Alberto jamás había una mención para Patricia, no porque no le tuviera cariño, sino porque parecía entender que no había que reabrir heridas o alentar esperanzas inútiles.
Carlos Alberto se sintió solo.
Le pareció que no tenía sentido llamar a Sonia.
Por primera vez en la noche comprobó que la noticia de su próxima prisión lo había afectado y el sentimiento de soledad se hizo más agudo.
Patricia, en aquella última vez que conversaron, le reprochó su aparente frialdad para todo, esa seriedad, esa solemnidad, esa postura de príncipe renacentista que mantenía una sonrisa ajena frente a todo lo que ocurriera en el mundo, como si nada lo tocara de verdad, sin gritar, sin exaltarse, manifestando sus enojos con castigos severos expresados de un modo que casi parecía cortés, esa carencia de contacto físico, lo que ella llamaba incapacidad para expresar cariño, para amar y, tratando de exaltarlo sin conseguirlo, le decía las cosas más duras que se puede decir a un padre, para terminar lanzando al aire o al futuro ese grito doloroso de que algún día, papá, algún día quiero verte llorar, desangrarte en lágrimas, implorar, para saber que eres humano, nada más, un día, papá, sufrirás mucho, sufrirás y no tendrás a nadie, no estaré yo a tu lado y sólo espero que no sea demasiado tarde para que te conviertas en un hombre, un hombre de verdad y no esta especie de máquina para la vida social. Para Carlos Alberto no había sido demasiado tarde el momento, pero si para su relación con su hija mayor, porque hacía dos o tres años, ¿ tres?, se había reconciliado con el llanto y esta detención inminente era justamente porque había dado curso a su ser más profundo, aunque para ello debió asumir como actor consumado, capaz de hacerle creer a todos que él seguía siendo el mismo de antes, pese a que en realidad hubiera cambiado tanto, tan profundamente como había sido el terremoto experimentado en su vida aquella vez.
Carlos Alberto no fue capaz de poner fecha de inicio al drama en su memoria. Siempre creyó ser un buen padre, como eran todos, marcando sólo la diferencia en el hecho que jamás golpeaba a sus hijos. Los quería mucho, los puso en los mejores colegios, les dio vacaciones largas y compró la casa de Concón porque les gustaba tanto.
¿Cuándo empezó el drama? ¿Acaso cuando Patricia entró a la Universidad? ¿Tal vez cuando rompió su largo pololeo que todos esperaban, incluso el pololo, que terminara en matrimonio? ¿O fue cuando ingresó al Partido, ese partido de mierda, que ni siquiera se atreven a ser comunistas le dijo él, en la época de la elección del Doctor como Presidente? ¿O cuando fue elegida presidente del Centro de Alumnos?
¿O fue esa tarde de Julio de 1974, que ahora Carlos Alberto recuerda con la garganta seca?
Era un día muy frío. Durante casi una semana había caído la lluvia sobre la ciudad y esa mañana amaneció despejado y con mucha helada, un día de sol, hermoso, pero al correr de las horas las nubes habían regresado anticipando una nueva lluvia para esa noche. Las cosas no se habían dado muy bien, porque las medidas económicas recién anunciadas por el general que ocupaba el Ministerio de Hacienda habían provocado cierto pánico en esferas financieras. Se suponía que debía darse una cierta estabilidad para recuperar al país después de tres años de caos y socialismo, pero este segundo ministro en menos de un año tomaba nuevas líneas en su acción, los anuncios para el fomento del desarrollo industrial no se concretaban y todo indicaba que este nuevo cambio de política económica sería profundo. Su olfato le señalaba que lo más conveniente era no invertir, mantener su dinero en bancos extranjeros y tal vez iniciar algunas exploraciones en el comercio exterior. Se decía que bajarían los aranceles, que se congelaría el dólar, pero muy pocos creían que eso pudiera suceder. Este seguía siendo el país del rumor y no existían muchas posibilidades de planear seriamente el futuro.
Después de dejar la oficina manejó cuidadosamente, por la lluvia, camino a su casa. Los días de invierno agudizan la melancolía y las dificultades financieras son fuente de angustia para cierto tipo de personas, como por ejemplo Carlos Alberto. No veía a Patricia desde hacía muchos días. Su última conversación había sido muy desagradable y terminado abruptamente, cuando ella salió dando un portazo, después de advertirle que le llegaría el momento de llorar. Un desahogo emocional de la muchacha. El golpe de estado la había afectado mucho, pues se le tronchaban sus aspiraciones políticas, personales y, en general, las referidas a su visión de la sociedad. Ella creía verdaderamente que todo esto que se vivía era mejor y que el caos económico y social era fruto de la campaña del imperialismo y de los antipatriotas, de los reaccionarios, de los fascistas. El día de su último encuentro antes de esa tarde de Julio, ella fue a casa de sus padres porque se sentía especialmente triste. Habían detenido a uno de sus mejores amigos, un poeta que vivía en el mismo edificio, que no mataba una mosca. Se enojó mucho cuando Carlos Alberto le dijo que todo tenía explicación, que quizás en qué estaría metido, pero ella tenía miedo que lo torturaran, que lo mataran o que le pasara algo muy espantoso, algunas de esas barbaridades −pensó Carlos Alberto− que según los comunistas y el Cardenal estaban pasando en Chile, todo lo que por supuesto debía ser completamente falso, porque este país no es la Alemania nazi, ni Vietnam ni Rusia y las Fuerzas Armadas son completamente distintas a las otras fuerzas armadas de América Latina, pero la discusión fue subiendo de tono y él, muy apenado por su hija, no fue capaz de mostrarle afecto como ella necesitaba, sino sólo como él sabía, lo que no resultaba suficiente, porque las mujeres son tan sensibles y quizás anda en uno de esos días “especialmente sensibles”, reflexionó él.
Patricia había querido independizarse.
Nada me molesta, mamá, había dicho a Sonia, pero me quiero independizar. Explicó que ella ya podía trabajar, que le faltaba poco para recibirse y que podría pagar una pieza. Carlos Alberto le encontró razón, pero, como siempre, hizo las cosas a su modo, lo que a Patricia la violentó, pero no tuvo más camino que aceptar. Así, la muchacha se trasladó al departamento que Carlos Alberto tenía desocupado. El compromiso era que ella pagaría sus gastos, pero Carlos Alberto y Sonia la llenaban de regalos, lo que fue un precio por su derecho a vivir sin la tuición inmediata de sus padres. Hasta el golpe compartió el departamento con una amiga que los padres jamás conocieron y que se fue al acercarse la Navidad de ese año. Siguió viviendo sola, aunque cada vez le era más difícil tener dinero, porque la habían despedido del trabajo y entonces tuvo necesidad de recibir esa mesada que su padre siempre había querido darle. No quiso regresar donde los padres y Carlos Alberto en eso fue un aliado, aunque Patricia debió resistir con energía el empeño de que llevara a vivir con ella a la prima Berta que había venido a Santiago a estudiar. Ocasionalmente se quedaban con ella algunas amigas y tuvo como gran compañía al poeta del departamento del lado.
Ya casi un mes había sido la pelea con su hija y a Carlos Alberto le pareció oportuno aprovechar la melancolía de los días de lluvia para irse al Colonia a tomar un chocolate con leche, calentito y dulce, con un buen pedazo de kuchen de nueces, con crema, que a los dos les gustaba tanto.
Desvió el auto, regresó al tráfico. No tuvo certeza de qué fue, pero algo le había hecho cambiar bruscamente el estado de ánimo. En realidad, tuvo una urgente necesidad de ver a su hija mayor. Perdió la flacidez de la melancolía y tensó los músculos del rostro, mordiendo fuerte diente con diente, tal como el dentista le decía que no debía hacerlo, mirando molesto a los automovilistas que hacían maniobras torpes. El pavimento mojado, la lluvia, el barro que las gotas suaves de la llovizna no conseguían eliminar del parabrisas, todo le fue perturbando crecientemente, más y más, y aceleró, tocó la bocina, se abrió paso para llegar pronto. No sabía entonces el motivo de la urgencia, pero poco rato después descubriría que era ese don de anticipación o de percepción especial de los padres cuando los hijos tienen problemas, pero en ese momento pensó que era sólo por la hora, pues si no llegaba luego, Patricia le diría que no podía ir, que ya era muy tarde, tal vez porque llegaría el tal Moncho a verla, ese tipo chico y raro, del partido seguramente, clandestino tal vez, que era una especie de pololo y ella querría esperarlo en lugar de salir un rato con su padre y si no llegaba luego, pensó, en lugar de reconciliación iban a tener otra pelea, así es que más rápido, más rápido, con cierta imprudencia, la que los dueños de autos grandes y potentes, asegurados por añadidura, se pueden permitir. No quería ver a ese Moncho, tipo callado y sin apellido y menos aun ver que le arrebataba a su Patita.
Carlos Alberto nunca corría, sólo tenía el paso largo y enérgico de un jugador de golf, única revelación de sus apuros. Con las llaves en la mano y abrochándose el abrigo subió la escalera. Sus piernas largas y el excelente estado físico le permiten subir hasta el cuarto piso de modo constante y rítmico, sin detenerse en los intermedios, sin cansarse, sin que se agite el pecho salvo por la ansiedad de encontrar a su Patita, a su niña, convertida en mujer independiente, la ansiedad de encontrarla sola y que ella aceptara ir a tomar chocolate con leche, de ése que llena de calorcito el cuerpo en las tardes de frío y reconforta el espíritu cuando empieza a anidar la angustia o la melancolía...
O la sorpresa.
La puerta estaba abierta y desde el pasillo vio el desorden. Entró: los muebles del living fuera de su posición, los cuadros torcidos, el bergère que había sido de su madre, rajado de arriba a abajo, el florero en el suelo y las siemprevivas esparcidas, como si un huracán hubiera pasado por allí. Llamó a su hija en voz alta, pero sin gritar. Avanzó hasta el dormitorio, empujó la puerta y el espectáculo fue aun peor: la cama deshecha, el colchón en el suelo, el closet abierto y desordenado. El otro dormitorio estaba igual y los libros del estante esparcidos por el suelo y encima de la mesa-escritorio.
Su desconcierto se fue convirtiendo en certeza.
Él había escuchado de las detenciones, la propia Patricia se lo había contado, pero esto era demasiado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué todo estaba así? ¿No sería quizás una pelea?
Aceptó la idea de que habían llegado a detener a otra persona, no a su Pata, al Moncho ése, seguro, que debe estar metido quizás en qué cosas, carajo, el muy carajo, entonces se debía haber resistido y los habían llevado a los dos. Ese miserable de mierda, ese tipejo, la había involucrado.
Por la misma mierda, que estas cosas le pasen a otros, pero no a él, no a su hija, a su familia.
No era posible.
Sonia lloró cuando se lo dijo y Juan Alberto sugirió ir al día siguiente al Comité de la Paz, porque ahí ayudan, dijo, presentan recursos y todo eso, pero Carlos Alberto, molesto por la proposición de su hijo, que calificó de impertinente, pretendió ser práctico y llamó inmediatamente a Francisco José, quien fue pololo de Patricia por tantos años, para que tú como abogado nos ayudes, pero él contestó fríamente, demasiado fríamente aun para él, que usted sabe, señor, que yo no soy de los abogados que se dedican a esas cosas, tal vez mañana le pueda dar algún nombre y aunque aceptó que había varios amigos suyos cumpliendo funciones en el Ministerio del Interior le dijo que no podía molestarlos para esto, pues ellos cumplen sus obligaciones bien precisas, don Carlos Alberto y cosas como estas están a cargo de los servicios de seguridad y quizás en qué estaría metida Patricia, usted sabe, señor, disculpe, con esos amigos que tiene ahora y su partido y el centro de alumnos, pero es cosa de tener paciencia, si no está metida en nada la van a soltar, hay que tener confianza en las Fuerzas Armadas que hacen todo a conciencia.
Chiquillo de mierda, pensó Carlos Alberto, no es problema de confianza sino de encontrar a Patricia. Muchas gracias y punto, eso era todo lo que podía esperar del que decía que tanto la amaba.
Quedaron los tres solos. Pasaron toda la noche entre los ataques de llanto Sonia y las acusaciones de “tú tienes la culpa, Carlos Alberto, porque la ayudaste a irse de la casa” y la respuesta de “no me hables así, Sonia, porque ella se fue porque tú le hacías la vida imposible y a todos por igual, que ya estamos hasta aquí contigo”, mientras Juan Alberto, el hermano, simplemente se entristecía en toda la profundidad posible.
Habló con todos sus conocidos. Incluso consiguió que lo recibiera el Almirante. Una vez habían estado juntos jugando al golf. Todos prometieron hacer algo, pronto se va a saber. Habló con las más variadas personas: coroneles, generales, miembros del poder judicial, abogados. Todos le recomendaban no presentar recurso de amparo, no armar escándalos, no decir una palabra en público, ya que si recurría a las Cortes o al Comité del Cardenal, las cosas se pondrían peor. Consiguió que un obispo de cuya lealtad no se podía dudar, se interesara privadamente en la situación. A los pocos días los recibió, en esos aires costeros cerca de la capital, para explicarles que, efectivamente Patricia había sido detenida, pues había una denuncia sobre actividades políticas subversivas, pero que pronto podrían visitarla y con los antecedentes de los padres todo se aclararía rápidamente. Mientras tanto no había que decir nada ni hacer escándalos.
Sonia estaba desesperada y Carlos Alberto le insistía en la necesidad de confiar, había que tener paciencia y confianza, ellos no eran cualesquiera, pero los días, las semanas y los meses pasaron y, después del aniversario del golpe de estado, en muchas partes se comenzó a hablar de personas que desaparecían o que habían sido detenidos y los ejecutaban sin proceso o no se sabía más de ellos.
Hasta su oficina llegaron algunas mujeres, diciéndole que habían sabido que su hija estaba detenida y que sería conveniente que se presentara un recurso de amparo, que ése era el camino para saber algo y que así las cosas serían mejores. El las olió de inmediato, se dio cuenta que eran comunistas y como ellas guardaron silencio cuando les preguntó si habían solucionado su problema con el recurso de amparo, con el Comité de la Paz, el obispo luterano, el cardenal y todo eso, las despidió y resolvió no recibirlas más, pues, tal como le había dicho el Coronel en la entrevista que le habían conseguido, esas son injurias y patrañas inventadas por los comunistas y la Iglesia, manejada por los demócrata cristianos, que se han empeñado en una tarea internacional de desprestigio y lo de la niña se arreglará, es cosa de unos días o algo así, no se preocupe, había dicho al alto oficial, que todo se arreglará, tenga confianza. Se notaba que el Coronel tenía poder, que era más importante incluso que varios generales.
Poco antes de Navidad se presentó en la casa de Carlos Alberto y Sonia un grupo de hombres vestidos de civil. El que hacía las veces de jefe fue muy amable. Dijo que lo de Patricia estaba en conformidad e iba a quedar en libertad, que ya todo estaba arreglado y que necesitaban llevarse ropa suya. Sonia pidió permiso para enviar una carta, en la que sólo le expresó que la querían mucho y la estaban esperando. Dos o tres días después se presentó un oficial, esta vez vestido de uniforme. Pidió hablar a solas con Carlos Alberto y en un tono excesivamente solemne, le dijo que su hija había quedado en libertad, pero no había aceptado que la enviaran donde sus padres, sino que quiso irse de inmediato al extranjero por lo que la habían dejado en una micro que iba a Mendoza. Parecía que amigos suyos la iban a ayudar con dinero. Solamente mandó un recado, que para mí señor, es muy doloroso darle a su esposa. Ella dijo que nunca más regresaría a vivir con padres que no la querían y no compartían sus ideas. Perdone, señor, pero eso es. No, el oficial no había hablado con ella, pero el Coronel si y era él quien había enviado tal recado. El Coronel.
Carlos Alberto estaba completamente desconcertado. Hizo todo tipo de gestiones para ubicar a su hija en Argentina, pero alguien vinculado a los militares de allá le hizo saber que había tomado el avión con destino a Cuba.
Al poco tiempo se dejó de nombrarla, por precaución o por miedo y cuando, un año después, se publicó en Argentina la lista de muertos en un enfrentamiento, todos chilenos, ellos buscaron con avidez, pero como no figuraba entre esas ciento diecinueve personas, aceptaron la versión de que estaba en Cuba. Las relaciones entre Sonia y Carlos Alberto fueron cada vez peores, hasta que cansado de tantas recriminaciones, Carlos Alberto decidió separarse. Total, ya no tenía sentido que siguieran juntos: Patricia estaba en Cuba y Juan Alberto en Estados Unidos, al parecer ambos para no regresar jamás.
Así fue todo hasta aquel día de marzo de mil novecientos ochenta y dos.
Había ido a pasar unos días a Concón, la casa que era el único residuo del matrimonio con Sonia, pues la compartían amigablemente. Ella todo el verano, para sí misma o para arrendarla. El, desde marzo a diciembre, para ir los fines de semana, con tus amiguitas, le había dicho Sonia, entre celosa y contenta de saber que su hombre, el que había sido de ella cuando joven, el que siendo tan atractivo la había elegido, todavía fuera interesante para muchas mujeres más jóvenes que ella. Al comenzar marzo, ya no quedaban veraneantes y era el mejor tiempo, un poco menos caluroso que el verano, la playa dispuesta para él, para asolearse y caminar. La primera semana de marzo la pasaba sólo y luego, a veces, invitaba a alguien a compartir su descanso.
El cuidador le entregó un sobre. Se lo había dejado una señorita “que venía en un autito chico, don Carlos Alberto”. Abrió el sobre, sorprendido. Se encontró con un papel sencillo, que decía simplemente que tenía un recado de Patricia y lo esperaba esa misma tarde a las siete en la terraza de la playa. Carlos Alberto se percató que tenía poco tiempo, lo suficiente para cambiar de ropa y tomar el auto. No quiso pensar en nada, sino que dejó sentir la emoción de descubrir que su hija aun se acordaba de él. Tal vez era ella misma quien lo vería y había ingresado clandestinamente al país. Tal vez era una de las mujeres que el Gobierno calificaba de extremistas y de las que ponen bombas. Nada de eso le importaba. Sintió una enorme excitación.
Fue.
Detiene el auto frente a la terraza de la playa. A esa hora aun no se ha puesto el sol. Parece verano, por el brillo del mar y la temperatura agradable. Baja con la misma parsimonia de siempre. Luego de cerrar el auto mira hacia el mar y percibe el enorme pino de siempre y tras él, el sol que se va, lentamente, al mismo ritmo que Carlos Alberto avanza. Treinta años y el pino sigue igual, como si nada pasara, cuando en realidad es lo único vigente de aquellos tiempos, pues los demás lugares, la Parker, el Astoria, la casa de los Aguirre, todo ha ido dejando el paso a enormes edificios de departamentos y ahora son otras las familias que vienen. No ve a nadie y decide cumplir su ritual de caminar de lado a lado por la terraza. Llegó con dos o tres minutos de adelanto y salvo el vendedor de revistas nadie queda en el sector. La terraza, con sus banquitos para mirar la puesta de sol, tiene casi trescientos metros haciendo recovecos y rincones apropiados para que se instalen los enamorados o descansen las mamás de regreso de la playa. Muchos años recorriendo de extremo a extremo la terraza, trancos largos de golfista, manos atrás mirando cada detalle que se le presentara. El rito empezó en los años de papá joven, cuando traía a Patricia recién nacida y en su coche a tomar el fresco de la tarde y desde ese momento para siempre, sólo o acompañado, leyendo o mirando. Para él, este lugar significaba inmediatamente paseo en las tardes y todos quienes lo conocían sabían que era el lugar ideal para encontrarlo.
− Buenas tardes, señor.
Al primer vistazo le parece una muchachita, pero luego, al verla de cerca, ve que ya no es una niña, sino debe tener por lo menos treinta años. Rubia, muy bajita y menuda, de una delgadez que le arrebata sensualidad, pero le añade ternura a su rostro alargado. Su vestido blanco, de falda amplia, muy liviano, como para que el viento lo moviera igual que a su melena dorada, le da un aire angelical. Bonita, se dijo, con su costumbre de observarlo todo y calificarlo de inmediato, sintiendo simpatía por este ser que le hizo pensar en una aparición, como las que estaban de moda por aquel entonces.
− Soy Teresa. Yo le envié el papel.
Es decir, no era un ángel ni una aparición. La saludó muy formalmente y no pudo evitar ponerse nervioso, presintiendo que este encuentro sería muy importante. Le preguntó si querría acompañarlo a la casa o ir a algún lugar a tomar un trago o un café, pero ella le respondió que prefería caminar, sin agregar que allí sentía que estaba más segura, pues no sabía cómo iba a reaccionar él cuando le dijera lo que tenía que decirle. Sólo le comentó este miedo de esa tarde varios meses después cuando, un día en forma inesperada volvieron a encontrarse en la casa del poeta, el mismo que había sido tan amigo de Patricia.
− Yo lo invité a venir. Le tengo un recado de su hija, de Patricia. Quizás tenga muchas cosas que contarle, que le pueden interesar.
Hace una pausa y traga saliva. Le dice que para ella esto es muy difícil.
− Le ruego que no me interrumpa, señor, si me deja contarle todo, después puedo contestarle sus preguntas.
Lo miraba con algo de asustada y mucho de fuerza interior.
− Antes de hablarle he averiguado muchas cosas respecto de usted y de su familia, porque siempre me sorprendió que Patricia no estuviera en las listas de los detenidos desaparecidos y no leer jamás su nombre en las campañas que se ha hecho en todo el mundo en favor de las personas detenidas.
Ella necesitó saber qué clase de personas eran éstas que no decían nada ante el dolor y la pérdida de un ser querido. Sabía que había cientos de familias que habían silenciado su condición de víctimas de esta dictadura horrorosa, tal vez como una vergüenza, tal vez por miedo, pero nunca había conocido ninguna de cerca.
Carlos Alberto la mira con atención. Teresa habla muy rápido, casi sin respirar, con un tono suave, como debía ser su pelo rubio; rápido, muy rápido, temiendo ser interrumpida. El hombre había aceptado una condición de no interrumpir el relato, no preguntar nada hasta que hubiera terminado, pero ella no sabía si él cumpliría su palabra y que estaba entrenado por su trabajo para escuchar mucho y hablar sólo lo necesario, como tenía que ser entre personas que se dedican a los negocios y saben ganar siempre.
Teresa le dijo que como fruto de sus averiguaciones se había enterado que a la familia, a los padres de Patricia, se les dijo que la muchacha había quedado en libertad a fines del setenta y cuatro y se había ido a Argentina y luego a Cuba y que luego de esperar por mucho tiempo que ella escribiera, habían tomado la actitud de olvidarse que existía, lo que entendía que era imposible, pues un padre jamás puede olvidarse de un hijo.
− Eso lo sabemos todos, incluso yo, señor, porque tuve un hijo que murió cuando tenía un año y lo sigo recordando, aunque después he tenido otros, así es que sé que usted tiene que seguir preguntándose por ella.
Él la mira con los ojos fijos.
− Lo que pasa, dice levantando los ojos y enronqueciendo la voz, que no es verdad lo que les contaron. Patricia nunca fue dejada en libertad, sino que murió en prisión.
Fueron detenidas el mismo día. Cuando tomaron a Teresa, los agentes la separaron de su marido −que era a quien buscaban− y la llevaron con los ojos vendados hasta un lugar cerca de la cordillera. La sentaron en el suelo de una habitación y al poco rato se dio cuenta que no estaba sola, pero no hizo nada, no pudo hacer nada, ni hablar ni moverse, pues tenía mucho miedo y no sabía si había guardias mirándola. Pasó mucho rato en esa posición, presa de un terror que le dominaba todo el cuerpo, su frágil cuerpo, pensó Carlos Alberto, hasta que la puerta se abrió y la obligaron a levantarse. Luego hicieron ponerse de pie a la otra persona, las esposaron juntas.
− Me di cuenta que era mujer y caminamos a través de pasillos y escaleras hasta llegar a una pieza en la que nos sentaron, esta vez en sillas de madera. Era una especie de oficina de ingreso, en la que un hombre de voz dura y prepotente nos preguntó los nombres y otros datos personales.
Allí supo que la otra persona detenida junto a ella, era Patricia.
− Su hija, señor, a la que conocía de nombre y de vista como dirigente de la Universidad, pero ella no me conocía a mí. Ni de nombre.
El sol se ha puesto, la brisa playera se levanta, discreta y tibia.
− Para qué le voy a contar mi historia. Me trataron pésimo, me sometieron a muchas torturas, las más brutales que se pueda imaginar. Querían hacerme confesar todo tipo de cosas sobre mi marido, querían que diera nombres de otros compañeros, pero yo no sabía casi nada de lo que me preguntaban y hasta ahora tengo dudas sobre si acaso habría cedido a las presiones o no, en caso de saber algo de todo eso, por supuesto.
Quedó muy mal después de las sesiones de torturas. Sólo después de varios días le permitieron descansar.
− Me enviaron a una especie de sala de recuperación en la que pude sacarme la venda, autorizada, señor. Casi enceguecí de la impresión al recibir un poco más de luz, no mucha, porque era una celda ubicada en un semisubterráneo al que le entraba algo de luz natural, muy fría, muy húmeda, con seis camas y una mesa.
Había colchonetas y frazadas sobre las camas, toscas, grises, ásperas. No estaba sola. Estaba Patricia. Tendida sobre una cama, en muy mal estado, en una especie de somnolencia, pálida. Tenía fiebre.
La voz se le aceleró aun más cuando contó que se acercó a ella, le dijo que la conocía y que también estaba detenida como ella.
− Patricia no me creyó, señor, pensó que era una del equipo de torturadores, porque siempre hacen el juego del bueno y del malo.
Durante varios días no la dejaron dormir. La interrogaron mucho, duramente, le preguntaron por mucha gente, algunos de los cuales parece que ya habían sido detenidos y querían comprobar declaraciones.
− Después de todos esos días, estaba peor, mucho peor que yo.
Teresa describió a Carlos Alberto las torturas que recibió Patricia. Primero los golpes en el rostro y en el estómago. Luego los interrogatorios de pie, hasta que las piernas se hincharon. No la dejaban ir al baño y ella ya no resistía los dolores en la vejiga. En medio de una golpiza se orinó, lo que aprovecharon para humillarla. El grupo de torturadores se integró con mujeres cuando tocó el turno de la electricidad.
− En los pies, en las axilas, en los genitales, introduciendo alambres por la vagina y por el ano, señor, usted no puede imaginar lo que es eso, a mí también me lo hicieron y después en los pezones.
Horas y horas amarrada en la parrilla. Siempre desnuda, la habían colgado de los pulgares teniendo los brazos atados a la espalda.
− El descanso que nos dieron duró tres días. Nos hicimos muy amigas. Hablamos de todo, nos contamos la vida entera, descubrimos puntos comunes, amigos, conocidos, fiestas, alegrías, terrores.
Patricia se recuperó mucho, pero le persistió un dolor muy fuerte bajo el estómago. Les daban algo de comer cada cierto tiempo, pero ella no retenía nada y botaba mucha sangre.
− Me contó de ustedes, de la familia, de los resentimientos pendientes y de las peleas. Sobre todo se acordaba de usted.
Al cuarto día empezó una nueva etapa de torturas para ella. Regresó a la celda dos días después, en un estado peor que el anterior.
− Fue terrible, doloroso verla, más aún cuando ya la sentía mi amiga.
Teresa habla, mientras Carlos Alberto siente un bulto que le gira por el tórax.
− Dijo que se iba a morir, que no soportaría el terrible sufrimiento.
La brisa es menos tibia, las estrellas están lejos, demasiado lejos.
− Me habló de su amigo poeta, de sus otros amigos, de la gente que más quería. Esa noche, deben haber sido como las tres de la mañana, la sentí quejarse. Me acerqué y tomó mis manos con mucha fuerza. Eso me pareció buen signo, pero me dijo que se moría. Me muero, Teresa, me voy a morir. Y entonces me pidió este favor. Teresa, me dijo, si es que alguna vez sales de aquí, anda a ver a mi padre, no a mi madre, a mi padre, y le cuentas todo esto que has visto. Dile que le he tenido rencor porque siempre estuvo lejos de mí, pero que en realidad lo quiero mucho, que siempre lo quise mucho y que lo he perdonado. Dile que me perdone él a mí, por lo malo que le hice, yo sólo quise ser leal con mi conciencia, quise ser honrada, jamás quise dañarlo. Dile que nunca he hecho nada de lo que él tenga que avergonzarse y que todo lo que le puedan decir de mí es mentira. Anda, me dijo, y se lo dices en persona. Nunca lo escribas. Debes estar segura que él se entere, aunque pasen muchos años.
Ya está oscuro y ellos sentados en el banco, frente al pino legendario de Concón. Carlos Alberto, el pecho compungido, incrédulo mirando a la muchacha, ambos emocionados y ella con la vista en la profundidad de las estrellas, sintiendo el frescor de la noche que ya caía, agradeciendo aliviada que este hombre hubiera sido capaz de mantenerse en silencio durante su largo discurso. Retomó el aire y siguió contando.
− Poco después Patricia perdió el conocimiento, pero mantenía su mano en las de Teresa, respiraba cortito y rápido. Una o dos horas después empezó a quejarse, arrugó el rostro y la vi que se iba a morir. Me puse a gritar para que vinieran los guardias y llamaran a un médico. Vino un guardia, me hizo callar pero no obedecí y luego llegaron otros más, hasta que por fin trajeron una camilla para llevársela. No puedo asegurarlo, señor, pero creo que cuando se la llevaron ya había muerto.
A Teresa la cambiaron de lugar de encierro.
La llevaron de una a otra parte, la torturaron nuevamente, otros interrogadores, otros expertos en interrogatorios políticos, otros hombres y mujeres, que la insultaron, la amenazaron, la dañaron, la fusilaron fingidamente dos veces. Uno de los agentes le contó que su hijo había muerto, pero ella no lo creyó.
− Estaba convencida, señor, que no era sino una maniobra para quebrarme, para debilitarme, pero resultó que fue la única verdad que los canallas me dijeron en todo el tiempo que permanecí en sus manos.
Tuvo suerte: estaba destinada a morir porque había visto demasiado, pero un fiscal militar creyó necesario llevarla a prestar declaración en un proceso que culminaría en Consejo de Guerra. La dejaron recuperarse, la acomodaron y la llevaron a las Fiscalías. Guardias y oficinas, mucha gente por todas partes, hasta que la sentaron frente a una mujer muy amable, con cara bonachona que la interrogó por largo tiempo y le convidó una taza de té. Cuando terminó la diligencia, el Fiscal consideró que no tenía nada que ver en el proceso y no había razón para mantenerla detenida, por lo que ordenó su libertad por falta de méritos. Ella sabía que tenían que devolverla al lugar donde estaba prisionera y temía que entonces la mataran. La actuaria también.
− Con sus ojos cálidos me dijo, “para el taxi” y me entregó un poco de dinero, llamó al gendarme y le dijo que yo estaba en libertad, que me iba desde ahí mismo y me hizo salir por una puerta distinta, mientras al interior del edificio quedaban esperando los agentes que me habían traído.
Teresa estaba libre, libre, caminó rápido y tomó el primer taxi que apareció.
− Esa noche mis padres me llevaron a una embajada. Estuve fuera hasta Diciembre del año pasado. Ahora me autorizaron a regresar y aquí estoy, cumplido ya el encargo. Eso es todo.
El silencio parece un alivio. Mira a Carlos Alberto y lo ve llorar, muy suave durante mucho tiempo y luego más y más, con sollozos e hipos, con sonidos agudos y el rostro descompuesto, llora como no podía recordar haberlo hecho jamás. Hace frío y ella misma le sugiere que se vaya a casa dispuesta a acompañarlo. Llegan y él sigue llorando. Teresa se instala a su lado y lo acompaña, acariciándole el pelo, suavemente, hasta que se queda dormido sobre el sillón. Ella sale en puntillas, silenciosamente, ante la sorpresa del cuidador que creyó que había venido a dormir con el patrón.
Nunca lo dijo a Sonia. Nunca lo dijo a nadie. ¿Por qué? No sabe. Por eso ahora, cuando lo van a meter preso, a Carlos Alberto le parece ridículo llamar a Sonia, porque ella no entendería nada, si acaso no se lo contaba todo, lo que podría ser demasiado largo. Y difícil.
Fue después de ese encuentro en la playa, con el dolor aplastando el pecho, con un desgarro de parto en el alma, con los ojos ya desocupados de las lágrimas acumuladas en tantos años de parecer un tipo correctito y formal, fue entonces, recuerda esta noche antes de ser detenido, que decidió ubicar al tal Moncho y al poeta, sin saber exactamente para qué, pero con la total seguridad que su vida habría de cambiar.
Esta noche no tiene a quien contarle todo lo que pasa en su interior, a nadie quien explicarle, a nadie a quien dejar instrucciones sobre las cosas de trabajo que quedan pendientes, a nadie para compartir su miedo, a nadie para despedir su libertad con un poco de ternura. Falta ya poco para la diez de la noche y va a empezar el toque de queda. Demorarán en detenerlo, tendrá tiempo de presentarse voluntariamente.
La decisión está tomada. Con su pequeña maleta, donde ha puesto las cosas más elementales, sale del departamento, toma su auto y luego de cruzarse con dos o tres camiones militares, llega hasta el edificio donde vive Sonia.