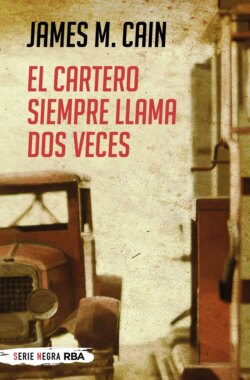Читать книгу El cartero siempre llama dos veces - James M. Cain - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеA eso de las tres llegó un hombre muy furioso porque alguien le había pegado un adhesivo en uno de los limpiaparabrisas del coche. Tuve que ir a la cocina para despegarlo con vapor de agua.
—Está preparando tortas de maíz, ¿verdad? Ustedes las hacen muy buenas.
—¿Ustedes? ¿Qué quiere decir? —preguntó ella.
—Pues... usted y el señor Papadakis. Usted y Nick. La que me sirvieron en la comida estaba riquísima.
—Ya...
—¿Tiene un trapo para sostener esto?
—No se refería a eso.
—Sí, ¿por qué lo dice?
—Cree que soy mexicana.
—Ni se me había ocurrido.
—Sí, sí. No es el primero. Oiga, soy tan blanca como usted, ¿sabe? Es cierto que tengo el pelo negro y que puedo parecerlo, pero soy tan blanca como usted. Si no quiere tener problemas, no lo olvide.
—Pero es que no parece mexicana.
—Le digo que soy tan blanca como usted.
—No, usted no tiene nada de mexicana. Las mexicanas tienen las caderas anchas y las piernas mal formadas, una enorme papada, la piel amarillenta y los el pelo tan graso que parece untado con manteca de cerdo. Usted no es así. Es menuda, tiene una bonita piel blanca, el pelo suave y rizado, aunque sea negro. Lo único que tiene usted de mexicana son los dientes. Tienen dientes blanquísimos, eso hay que reconocérselo.
—Mi apellido de soltera es Smith. No suena mexicano, ¿verdad?
—No mucho.
—Además, ni siquiera soy de aquí. Nací en Iowa.
—Smith, ¿eh? ¿Y el nombre de pila?
—Cora. Puede llamarme así, si quiere.
Fue entonces cuando entendí el verdadero motivo de la conversación que habíamos mantenido desde que entré en la cocina. No eran las tortas de maíz que tenía que cocinar, ni el pelo negro lo que le daba la sensación de no ser blanca, era el hecho de estar casada con aquel griego; hasta parecía temer que yo la llamara señora Papadakis.
—Muy bien, Cora. ¿Qué tal si usted me llama Frank?
Se acercó y me ayudó. La tenía tan cerca que podía percibir su olor. De pronto, aproximando la boca a su oído, le pregunté:
—¿Cómo es que se casó con ese griego, Cora?
Ella dio un respingo, como si le hubiera dado un latigazo.
—¿Y a usted qué le importa?
—Pues mucho.
—Ahí tiene el limpiaparabrisas.
—Gracias.
Salí. Había logrado lo que deseaba. La había cogido desprevenida y estaba seguro de que el golpe había surtido efecto. En adelante, ella y yo nos entenderíamos. Tal vez no dijese que sí, pero estaba seguro de que no se me resistiría demasiado. Sabía lo que yo quería y sabía también que me había dado cuenta de cuál era su punto débil.
Aquella noche, durante la cena, el griego se enfadó con ella porque no me sirvió más patatas fritas. El hombre quería que estuviese a gusto allí y que no me fuese como habían hecho los otros.
—Sírvele más.
—Ahí las tiene, en el hornillo. ¿Es que no puede servirse él mismo?
—No importa —zanjé—. Todavía no me he acabado las que tengo en el plato.
Pero el griego insistió. De haber tenido un poco de cerebro, habría comprendido que detrás de aquella actitud se ocultaba algo, porque su mujer no era de las que dejan que uno se sirva solo; pero era un pobre idiota, y siguió refunfuñando. Estábamos sentados a la mesa de la cocina, él en un extremo, ella en el otro y yo en medio. Yo no la miraba, pero le veía el vestido. Era una de esas batas blancas de enfermera, como las que llevan las ayudantes de dentista o las dependientas de una panadería. Había estado limpia por la mañana, pero a esas horas estaba ya un poco rozada y sucia. Volví a percibir su olor.
—Sírvele de una vez y deja de discutir —dijo el griego.
Ella se levantó a buscar las patatas. La bata se le abrió fugazmente y le dejó al descubierto una pierna. Cuando me sirvió las patatas, no pude acabármelas.
—Ésta sí que es buena —exclamó el griego—. Después de tanto discutir, y ahora no las quiere.
—No tengo más apetito. A mediodía he comido demasiado.
Para el griego fue como si hubiese obtenido una gran victoria y ahora la perdonara, demostrando así qué gran tipo era.
—Es una buena muchacha. Mi pajarito blanco. Mi palomita blanca.
Me guiñó un ojo y subió al piso. Ella y yo nos quedamos solos, sin decir palabra. Cuando bajó, el griego traía una botella y una guitarra. Nos sirvió un poco de bebida, pero era uno de esos vinos dulces de su tierra y me sentó fatal. Empezó a cantar. Tenía voz de tenor, no como la de esos cantantes que se oyen por la radio, sino voz de gran tenor. Acompañaba los agudos con una especie de sollozo, como en los discos de Caruso, pero yo no podía prestarle atención; cada minuto que pasaba me sentía peor.
El griego me vio la cara y me acompañó afuera.
—El aire libre le sentará bien.
—No es nada. Dentro de un rato estaré bien.
—Siéntese y no se mueva.
—Entre y no se preocupe por mí. Lo que pasa es que hoy he comido demasiado. No es nada.
Entró. Un segundo después devolví todo lo que había comido, pero no era por el almuerzo, por las patatas, ni por el vino. Lo que pasaba era que deseaba tan desesperadamente a aquella mujer que ni siquiera podía retener nada en el estómago.
A la mañana siguiente descubrimos que el viento había arrancado el letrero de la cafetería. A eso de medianoche había empezado a soplar, y de madrugada era ya un vendaval que se había llevado el rótulo por delante.
—Mire esto. ¡Qué ventarrón!
—Sí, ha soplado tan fuerte que no he podido dormir. No he pegado ojo en toda la noche.
—Sí, sí, pero mire el letrero.
—Está destrozado.
Intenté arreglarlo. El griego se acercó a mirar.
—¿Dónde encargó el letrero?
—Ya estaba aquí cuando compré el negocio. ¿Por qué?
—No vale nada. Me extraña que con esto atraiga a un solo cliente.
Me fui a ponerle gasolina a un coche y lo dejé solo para que meditase sobre lo que acababa de decirle. Cuando regresé, todavía estaba mirando el letrero, que yo había apoyado en la fachada de la casa. Tres de las bombillas se habían roto. Lo conecté a la corriente, y la mitad de las bombillas que quedaban no se encendieron.
—Le pondremos bombillas nuevas y lo volveremos a colgar. Quedará muy bien.
—Usted manda.
—¿Por qué lo dice? ¿Qué tiene el letrero de malo?
—Es anticuado. Ya nadie pone letreros con bombillas. Ahora se llevan los de neón. Son más vistosos y gastan menos luz. Éste no vale nada. Fíjese. ¿Qué dice? Twin Oaks. Nada más. La palabra «Cafetería» no tiene bombillas. Twin Oaks no abre el apetito, no dan ganas de detenerse a descansar un rato y pedir algo de comer. El letrero le está haciendo perder clientela, y usted no se ha dado cuenta.
—Arréglelo como le he dicho y quedará bien.
—¿Por qué no encarga uno nuevo?
—No tengo tiempo.
Pero poco después volvió con un trozo de papel. Había trazado un esbozo del nuevo letrero luminoso y lo había coloreado en azul, blanco y rojo. Decía: «Twin Oaks, cafetería y brasería», y «N. Papadakis, propietario» y «Salón comedor».
—¡Éste sí que atraerá a los que pasen, como la miel a las moscas!
Corregí algunos errores de ortografía y él añadió unos ganchitos muy artísticos a las letras.
—Nick, ¿para qué vamos a colgar el viejo? ¿Por qué no va hoy mismo a la ciudad para encargar uno nuevo? Créame, es muy bonito. Además, lo del letrero es muy importante. El letrero dice mucho de un negocio, ¿no le parece?
—Lo haré hoy mismo.
Los Ángeles estaba sólo a unos treinta kilómetros de distancia, pero Nick se arregló y acicaló como para un viaje a París; salió inmediatamente después del almuerzo. En cuanto desapareció el coche en una curva de la carretera, cerré la puerta de la calle con llave. Cogí un plato que encontré en una mesa y lo llevé a la cocina. Ella estaba allí.
—Aquí le traigo este plato que se había quedado en el comedor.
—Muy bien, gracias.
Me senté. Ella estaba batiendo algo en un plato con un tenedor.
—Pensaba ir a Los Ángeles con mi marido, pero me he puesto a cocinar y me ha parecido mejor quedarme.
—Yo también tengo mucho que hacer.
—¿Ya se encuentra mejor?
—Sí, estoy perfectamente.
—A veces, cualquier cosa puede sentarte mal. Un cambio de agua, cosas de ésas, ¿verdad?
—Probablemente había comido demasiado.
—¿Qué ha sido eso?
Alguien golpeaba con los nudillos en la puerta de la calle.
—Parece que alguien quiere entrar.
—¿Está cerrada con llave la puerta, Frank?
—Sí, debo de haberla cerrado.
Me miró y se puso pálida. Se acercó a la puerta batiente y miró. Después atravesó el comedor, pero volvió en seguida
—Parece que se ha ido.
—No sé por qué se me ha ocurrido cerrar la puerta con llave.
—Y a mí se me ha olvidado abrirla...
Dio un paso hacia el comedor, pero la detuve.
—Dejémosla... como está.
—Pero así no podrá entrar nadie... Tengo que cocinar estas cosas... Voy a lavar este plato...
La tomé en mis brazos y le apreté los labios con mi boca...
—¡Muérdeme! ¡Muérdeme!
La mordí. Le hundí tan profundamente los dientes en los labios que sentí su sangre en mi boca. Cuando la llevé arriba, dos hilillos rojos le corrían por el cuello.