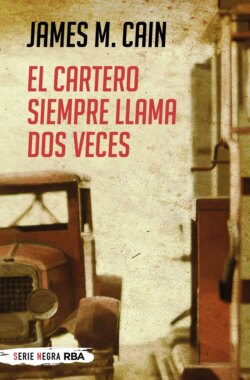Читать книгу El cartero siempre llama dos veces - James M. Cain - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеAquello me dejó sin fuerzas durante dos días, pero el griego estaba enojado conmigo, así que conseguí arreglármelas bien. Se había enfadado porque no había reparado la puerta batiente que comunicaba el comedor con la cocina. Cora le había dicho que iba muy suelta y que le había dado un golpe en la boca. Alguna explicación tenía que darle, porque tenía los labios hinchados por el mordisco. El marido me echó la culpa por no haberla arreglado. Tensé el muelle para quitarle impulso y así zanjamos el asunto.
El verdadero motivo de su enfado no era ése, sino el letrero luminoso. Estaba tan entusiasmado con la idea que temía que yo me la apropiase y contase que se me había ocurrido a mí. El letrero era tan complicado que no fue posible hacerlo aquella misma tarde. Les llevó tres días terminarlo; cuando avisaron de que estaba listo, fui a buscarlo y lo coloqué. Tenía todo lo que Nick había dibujado en el papel y algunas cosas más: una bandera norteamericana y otra griega, dos manos que se estrechaban y las palabras «¡Saldrá satisfecho!». Las letras eran rojas, blancas y azules. Esperé a que oscureciese para encenderlo. Cuando lo hice, se encendió como un árbol de Navidad.
—Nick, confieso que he visto muchos letreros luminosos en mi vida, pero ninguno que se parezca a éste. Tengo que reconocerlo, Nick.
—¡Vaya, vaya!
Nos dimos la mano. Volvíamos a ser amigos.
Al día siguiente estuve un instante a solas con ella; le di un manotazo en un muslo con tanta fuerza que casi se cayó.
—¿Por qué eres tan bruto? —me preguntó, enseñándome los dientes como un puma.
Me gustaba verla así.
—¿Cómo estás, Cora?
—¡Se me llevan los demonios!
Comencé a percibir de nuevo su olor.
Un día el griego se enteró de que un individuo se había establecido en la misma ruta, algo más cerca de la ciudad, y le estaba quitando ventas de gasolina. Cogió el coche para ir a investigar el asunto. Yo estaba asomado a la ventana de mi habitación cuando se fue, y me volví para bajar corriendo a la cocina. Pero ella ya estaba allí, junto a mi puerta.
Me acerqué y le miré la boca. Era la primera oportunidad que se me presentaba de hacerlo. La hinchazón había desaparecido, pero las marcas de mis dientes eran visibles todavía: rayitas azuladas en ambos labios. Se los acaricié. Estaban suaves y húmedos. Los besé dulcemente, con besos suaves. Hasta entonces nunca había pensado en besarla así.
Se quedó conmigo hasta que regresó el griego, aproximadamente una hora más tarde. No hicimos nada. Simplemente, nos tumbamos en la cama. Ella jugaba con mi pelo mientras miraba fijamente al techo, como si meditara.
—¿Te gusta el pastel de pasas?
—No sé. Sí, creo que sí.
—Te haré uno.
—Cuidado, Frank. ¡Vas a desballestar la camioneta!
—¡Al diablo con las ballestas!
Nos internamos en un pequeño bosque de eucaliptos que se extendía al borde de la carretera. El griego nos había enviado al mercado para devolver una carne que no estaba en buen estado y se nos había hecho de noche. Metí el coche entre los árboles, dando tumbos y sacudidas. Al llegar a lo más oscuro de la arboleda lo detuve. Cora se me abalanzó antes de que yo hubiese apagado los faros. Hicimos lo que quisimos. Al cabo de un rato estábamos sentados tranquilamente.
—No puedo seguir así, Frank.
—Yo tampoco.
—No aguanto más. Quiero emborracharme de ti, Frank. ¿Me comprendes? Emborracharme.
—Sí, sí; ya sé.
—¡Cómo odio a ese griego!
—¿Por qué te casaste con él? Nunca me lo has contado.
—Nunca te he contado nada.
—Hasta ahora no hemos perdido el tiempo hablando.
—Yo trabajaba en un bar de mala muerte. Cuando una mujer trabaja dos años en uno de esos bares de Los Ángeles, se agarra al primer hombre que pase con un reloj de oro.
—¿Cuándo te fuiste de Iowa?
—Hace tres años. Gané un concurso de belleza en un instituto de Des Moines. Nací allí. El premio era un viaje a Hollywood. Cuando bajé del tren, había quince tipos allí sacándome fotos; dos semanas después estaba en el bar.
—¿Por qué no volviste a Des Moines?
—No quise darles esa alegría.
—¿Y no llegaste a trabajar en el cine?
—Hice una prueba. Era fotogénica, pero ahora las películas son sonoras, y en cuanto empecé a hablar descubrieron lo que realmente era, y yo lo comprendí también: una cualquiera de Des Moines que tenía tantas probabilidades de triunfar en el cine como las que pudiera tener un mono. O menos, porque un mono al menos hace reír. Yo lo único que conseguí fue dar asco.
—¿Y después?
—Estuve dos años con tipos que sólo quería pellizcarme las piernas, que me proponían pasar la noche con ellos a cambio de algo de dinero. Lo hice unas cuantas veces.
—¿Y después?
—¿Comprendes lo que quiero decir con eso de «pasar la noche»?
—Sí.
—Un día conocí a Nick y me casé con él. Dios sabe que lo hice con toda la intención de serle fiel, pero ya no puedo soportarlo más. ¡Dios mío! ¿Acaso parezco un pajarito blanco?
—No, a mí más bien me pareces una arpía.
—Tú te diste cuenta en seguida, ¿verdad? Ésa es una de las cosas buenas que tienes: que no tengo que engañarte constantemente. Además, eres limpio. No eres grasiento, Frank. ¿Sabes lo que eso significa?
—Sí, más o menos me lo imagino.
—No, creo que no. Ningún hombre sabe lo que significa para una mujer tener que soportar a un hombre grasiento; cada vez que te toca se te revuelve el estómago. Yo no soy una arpía, Frank. ¡Es que no puedo soportarlo más!
—¿Qué te propones? ¿Engatusarme?
—¡Bueno! Digamos entonces que soy una arpía, pero creo que no sería tan mala si estuviera con un hombre que no fuese tan sucio.
—Cora, ¿y si nos vamos?
—Ya lo he pensado. Lo he pensado mucho.
—Es muy sencillo. Dejamos plantado a ese griego del diablo y volamos.
—¿Adónde?
—A cualquier parte, ¿qué importa?
—Cualquier parte..., cualquier parte. ¿Dónde cae eso?
—De todo el mapa, donde se nos antoje.
—No, no es ahí. Cualquier parte es un bar de mala muerte.
—No me has entendido. Hablo de viajar. Será divertido, Cora. Nadie lo sabe mejor que yo. Sé moverme por el mundo, sé cómo sacarle jugo a todo. ¿No es eso lo que queremos, Cora, ser un par de vagabundos, como en realidad somos?
—Tú eras un vagabundo perfecto. Ni siquiera llevabas calcetines cuando llegaste.
—Pero te gusté.
—Te deseé. Te desearía aunque no tuvieses ni una camisa. Sobre todo te desearía sin camisa, porque así podría sentir tus hombros anchos y fuertes.
—Esquivar a los revisores del tren ayuda a estar en forma.
—Sí, todo tú eres duro. Alto, fuerte y duro. Y tienes el pelo claro. No eres un tipo bajito y grasiento, con una cabellera negra y ensortijada en la que se unta bayrum todas las noches.
—Debe de oler bien eso.
—Pero no puede ser, Frank. Ese camino que dices no lleva a ninguna parte más que al bar de mala muerte. El bar para mí y algún trabajo por el estilo para ti. Un trabajo miserable de vigilante de aparcamiento para el que tendrías que llevar mono. Me echaría a llorar si te viera con mono.
—¿Y entonces?
Ella se quedó inmóvil un buen rato, con una de mis manos fuertemente apretada entre las suyas.
—Frank, ¿me quieres?
—Sí.
—¿Me quieres lo suficiente como para que no te importe nada?
—Sí.
—Hay una solución.
—¿No decías que no eras una arpía?
—Lo he dicho y así es. No soy lo que tú crees, Frank. Quiero trabajar y llegar a ser algo, nada más; pero eso no es posible sin amor. ¿Lo sabías, Frank? Por lo menos, a una mujer no le es posible. Yo ya cometí un error, y no me queda más remedio que ser una arpía para arreglarlo. Pero te juro que no soy mala, Frank.
—Por una cosa así acabas en la horca.
—Si se hace bien, no. Tú eres un hombre listo. A ti no he podido engañarte en ningún momento. Estoy segura de que se te ocurrirá la manera. No me tengas miedo; no soy la primera a la que se le ha ocurrido algo así
—Pero Nick no me ha hecho nada. Es un buen tipo.
—¡Un buen tipo! Te digo que apesta. Es grasiento y apesta. Además, ¿crees que voy a permitir que lleves un mono sucio, con unas letras que digan «Servicio de parking» en la espalda? ¿Crees que voy a permitir eso mientras él tiene cuatro trajes y una docena de camisas de seda? ¿Acaso no es mía la mitad del negocio? ¿No cocino? ¿No cocino bien? ¿No trabajas también tú?
—Hablas como si no fuera nada malo.
—¿Y quién va a saber si es bueno o malo, además de tú y yo?
—Tú y yo.
—Así es, Frank. Eso es lo único que importa, ¿no? No «tú, yo y la carretera», o cualquier otra cosa que no sea «tú y yo».
—Sin embargo, tienes que ser una arpía. No podrías hacerme sentir lo que siento si no lo fueras.
—Vamos a hacerlo. Bésame, Frank. En la boca.
La besé. Sus ojos me miraban como dos estrellas azules. Era como estar en la iglesia.