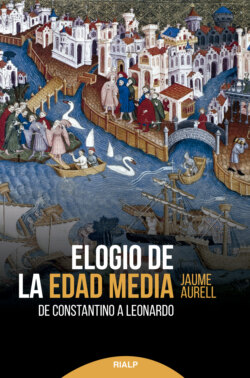Читать книгу Elogio de la edad media - Jaume Aurell i Cardona - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеESCENA 4
Mahoma
Cuando llegó la noche en que Dios honró a Mahoma con su misión y mostró misericordia sobre sus siervos, Gabriel le dio el mandamiento de Dios. «Él vino a mí», dijo el apóstol de Dios, «mientras yo dormía, con un manto de brocado donde se encontraba una escritura, y dijo, “¡Lee!”. Yo dije, “¿Qué debería leer?”. Me apretó fuertemente, tanto que pensé que estaba muerto, y luego me soltó y me dijo, “¡Lee!”. Yo dije, “¿Qué debería leer?”. Me apretó otra vez para que yo pensase que estaba muerto, entonces me dejó ir y dijo, “¡Lee!”. Yo dije, “¿Qué debería leer?”. Me apretó por tercera vez para que yo pensase que estaba muerto y dijo, “¡Lee!”. Yo dije, “¿Qué debería leer?”. Y esto lo dije solo para librarme de él, para que no me hiciese lo mismo otra vez. Él dijo: “Lee en el nombre de tu Señor, ¿Quién creó al hombre de sangre coagulada? ¡Lee! Tu Señor es el más benéfico, ¿Quién enseñó por la pluma? Enseñó lo que ellos sabían no para los hombres”. Así que lo leí, y él se apartó de mí. Y me despertó de mi sueño, y era como si estas palabras fuesen escritas en mi corazón».
(Cueva de Hira, cerca de La Meca, 610. Ibn Ishaq, Vida de Mahoma).
ESDE CONSTANTINOPLA hasta La Meca, la acción se traslada ahora a un lugar insospechado, que se constituirá, algo misteriosamente, en el centro del mundo, por lo menos hasta la coronación de Carlomagno. El biógrafo Ibn Ishaq relata el inicio de las revelaciones de Mahoma un siglo después de que hubieran sucedido. Habría recibido estas noticias por tradición oral y decidió ponerlas por escrito para fijar esa tradición. Las analogías que esa revelación guarda con las narraciones judías y cristianas de la Biblia son patentes. Gabriel es el mismo ángel que reveló a María, la madre de Jesús, que concebiría un hijo que sería también el Hijo de Dios. Los tres avisos del anunciador son como aquellos de los sueños del profeta Samuel (1 Samuel, 3) y del apóstol Pedro (Hechos de los Apóstoles, 10: 1-48) en que recibieron sus revelaciones. Mahoma se persuadió de que el arcángel le transmitía que había sido elegido como el último de los profetas, y estaba llamado a proclamar la palabra de Dios, sobre la base de un monoteísmo radical.
Mahoma nació hacia el 570. Huérfano desde muy joven, fue educado por un tío suyo con el que viajó por Siria para realizar intercambios comerciales. Años más tarde, entró al servicio de una rica negociante, llamada Jadicha, viuda y mayor que él, con la que se casó. Después de sus revelaciones del 610, se lanzó a una incesante predicación: la de la existencia de un Dios único (Alá, en árabe), cuya singularidad simplificaba la teología trinitaria cristiana. Mahoma predicaba que nuestro destino está determinado de antemano por Dios, y nuestra muerte fijada desde un principio, por lo que no es preciso preocuparse demasiado por nuestra suerte. Sus seguidores debían luchar por esa doctrina si fuera preciso hasta morir. El valeroso guerrero que cayera combatiendo por Alá y su profeta Mahoma iría directamente al paraíso, mientras que el pagano descendería a los infiernos. Para los pobres habitantes del desierto, la promesa de un paraíso dotado de todos los placeres constituía una promesa por la que de veras merecía la pena luchar y morir.
Su opción por el monoteísmo despertó el recelo de los jefes y mercaderes locales politeístas, que monopolizaban el recinto sagrado de La Meca y se lucraban con sus beneficios. Asediado por sus enemigos y deseoso de seguir predicando la nueva religión, Mahoma emigró (Hégira) desde su ciudad natal, La Meca, a Medina. El islamismo cuajó definitivamente en esta ciudad. Desde ahí se inició una expansión por todo el mundo que todavía hoy nos asombra. La fecha de la Hégira, el 16 de julio de 622, fue adoptada como “año cero” por el islam, como los griegos lo habían hecho con las olimpiadas, los romanos con la fundación de la ciudad o los cristianos con el nacimiento de Jesús.
La primera campaña religioso-militar de Mahoma fue un ataque a su ciudad natal, La Meca. Aunque fracasó en su primer intento, finalmente se hizo con ella, se convirtió en un hombre poderoso, y poco antes de fallecer en el 632 pudo predicar a unos cuarenta mil peregrinos reunidos ahí. El núcleo de esa predicación era bien sencillo: su contenido tan básico puede ser una de las explicaciones de su extraordinaria eficacia. El islam es la sumisión o entrega (eso significa islam en árabe) a un solo Dios cuya voluntad era solamente conocida por el Profeta, único intérprete de sus instrucciones. Todos aquellos que no se sometieran al islam merecían la muerte.
La sumisión de las mujeres no parecía ser una de las cuestiones esenciales de la doctrina islámica en sus orígenes, pero se fue integrando poco a poco en la práctica de la religión y en las codificaciones morales, como tantas otras costumbres que el islam ha ido incorporando a lo largo de los siglos. El islam no ha tenido un mecanismo de fijación de la tradición, como la Escrituras en el judaísmo o el Magisterio en el cristianismo, con sus profetas y apóstoles como testigos autorizados. El Corán expuso simplemente unos principios muy genéricos, por lo que la fuerza de la práctica cobró singular notoriedad desde la muerte de su fundador. Es lógico, por tanto, que el islam sufriera muchas divisiones y herejías doctrinales desde muy temprano, que se proyectaron asimismo en la pérdida de la unidad política, ante la dificultad de concretar una praxis o una moral. Así es de hecho como lo conocemos hoy día, ya que, además de la gran división entre chiitas y sunitas, es difícil identificar qué hay de común en el islam de países tan lejanos como Sudán o la India, Marruecos o la isla de Java, Afganistán o Argelia, Nigeria o Chechenia.
Espoleados por una religión que les legitimaba militarmente, les unía políticamente y les impulsaba psicológicamente, los árabes arrebataron a Bizancio amplios espacios de su dominio, invadieron el reino persa y construyeron casi de la nada un inmenso imperio en solo dos décadas, entre 636 y 655. Las conversiones al islam se incrementaron exponencialmente. La conquista llegó a tierras cada vez más remotas, como África septentrional, Hispania y Sicilia. Poco más de un siglo y medio después de su fundación, hacia el año 800, los diferentes regímenes musulmanes ocupaban desde el actual Portugal hasta la India, habían empezado a expandirse por el África interior y nada parecía detenerles. Este asombroso crecimiento tuvo la contrapartida de la quiebra del imperio originario, causada por el particularismo étnico de las provincias, las querellas intestinas por el poder entre los grandes linajes, el surgimiento de divisiones políticas y la aparición de herejías religiosas. Pero habían demostrado que la presencia de la religión musulmana no era flor de un día, sino que estaba destinada a ejercer efectos duraderos.
Poco después de la muerte de Mahoma se pudo comprobar que la propia estructura de la religión islámica implicaba una estrecha vinculación entre política y religión, algo que estaba sucediendo también en Bizancio y que sigue todavía hoy presente. El Corán se transmitió primero por vía oral. Pero pronto se vio la necesidad de fijarlo por escrito, tarea que llevaron a cabo los dos califas que sucedieron a Mahoma: Omar y Utmán. Hacia 651 se contaba ya con el texto canónico del Corán, conocido como Vulgata Coránica, que fue pronto divulgado por todas las latitudes dominadas por el islam. Su contenido no es solo de carácter religioso y espiritual, sino también ético, moral y civil, puesto que implica un ordenamiento completo de la comunidad (Umma) y se reconoce una considerable función unificadora que descansa en la fe musulmana y en la lengua árabe.
Esta fórmula tuvo la virtud de sustituir los viejos vínculos de parentesco de las antiguas comunidades tribales en los más universales de la comunidad unida por las creencias y tradiciones, lo que dotó a las tribus árabes, bereberes, pastunes y kurdas de un sentido de cohesión que no hubieran podido obtener de otro modo. La ley del Corán se sobrepuso así a las ancestrales prácticas tribales. Incapaces de organizarse políticamente, de constituir un cuerpo jerarquizado, de planificar racionalmente una acción a largo plazo, la religión musulmana suplió todas esas carencias. Esta habilidad del islam por constituirse en el centro de la vida social es lo que explica su continua tendencia a convertirse, en realidad, en una “religión política”, pues sus primeros seguidores fueron incapaces de distinguir ambas realidades. Esta ambivalencia ha marcado su devenir hasta la actualidad.
La nueva religión proveyó además a los árabes de una herramienta eficaz para la expansión militar. Les proporcionó un sentido de misión idóneo para superar las dificultades que aparecían como insuperables, empezando por su crónica inclinación a la disgregación. El cronista árabe Ibn Jaldun interpretó con lucidez, ya en el siglo XIV, el efecto que el islam había tenido entre las tribus árabes:
Por su forma de vida salvaje, los árabes son, entre todos los pueblos, los menos dispuestos a subordinarse a alguien. Son toscos, orgullosos, ambiciosos, y cada uno de ellos quiere ser jefe. Sus aspiraciones y deseos individuales muy raramente pueden ponerse bajo un común denominador. Sólo si una religión actúa entre ellos mediante santos o profetas se ejerce una influencia disciplinada, y los rasgos característicos de arrogancia y rivalidad disminuyen. Entonces les resulta fácil subordinarse y unirse para formar un organismo social. Esto se consiguió a través de la religión común, que ahora poseen los árabes.
Ahora las conquistas no las justificaba simplemente el deseo de botín (razzia) sino que adquirían además un sentido misional que les confería una identidad de “guerra total”, de carácter político y religioso. La guerra era en realidad una “guerra santa” (yihad), conducida por el deseo de convertir al infiel o, en su caso, para acabar con él. La muerte del combatiente islámico no es el fin, sino el inicio de su gloria eterna.
La expansión militar y territorial del islam que siguió a la muerte de Mahoma en 632 fue portentosa. Los musulmanes aprovecharon hábilmente el vacío de poder en Persia y Bizancio tras la muerte de dos emperadores tan enérgicos como Cosroes II (628) y Heraclio (641). También se beneficiaron de que Occidente estaba dividida en diversos reinos germánicos, por lo que no había una potencia hegemónica capaz de coordinar una defensa común.
El talento político y militar de los primeros califas tras Mahoma (Abu Bakr y, sobre todo, Omar) consiguió aglutinar, alrededor de la idea de la yihad, a las virtudes guerreras de las tribus árabes. Las creencias espirituales generadas por la lealtad con Mahoma fueron dejando paso a un sentimiento de comunidad política árabe, a cuyo mando se hallaba la aristocracia militar. La expansión fue fulminante. En el frente bizantino, Palestina meridional, Siria, Mesopotamia superior, Egipto y buena parte de África septentrional fueron conquistados entre 633 y 642. En el frente persa, Irán, Afganistán y Pakistán fueron ocupados entre 642 y 664.
Hasta 750, los árabes acapararon las élites del nuevo estado multiétnico islámico, que se había convertido en una auténtica potencia universal. En menos de cuarenta años, había causado la pérdida de un tercio del territorio de Bizancio, había aniquilado al imperio sasánida y había conquistado incluso tierras del norte del Mediterráneo como Hispania. La rapidez de la conquista solo es comparable a aquellas otras acometidas por los jefes mongoles de la estepa como el huno Atila en el siglo V, el mongol Gengis Kan en el siglo XIII y el turco Tamerlán en el siglo XIV. Pero la del islam fue mucho más sólida y duradera, quizás por su ambivalente dimensión político-religiosa.
A partir de 644 se abrió una época de agitación interior tras el asesinato de Omar, que culminó en 661 con la escisión del islam entre chiitas y sunitas, que todavía perdura en la actualidad. Los sunitas reclaman la tradición más original, que procede directamente de Mahoma. Hoy en día son mayoritarios en Egipto, Arabia y Siria. Los chiitas se iniciaron como una facción política, procedentes de Alí, yerno de Mahoma. Con el paso de los siglos se han ido concentrado en Irán e Irak. Por tanto, los sunitas son mayoritarios en los países árabes —algo que parece lógico, puesto que el islam es originario de esas tierras—, mientras que los chiitas son mayoritariamente persas. Pero no es sencillo generalizar, de modo que ambas ramas están expandidas por todos los territorios musulmanes, lo que complica todavía más el endiablado mapa de las facciones político-religiosas del islam en Oriente Medio.
En el año 750, el imperio árabe-islámico sufrió una guerra civil de proporciones gigantescas. En Damasco, Abu al-‘Abbás al-Safar, de la familia de los Abasíes, sustituyó al último jefe de los Omeyas. El califato Omeya, predominantemente árabe, fue reemplazado por el califato abasí, predominantemente persa. El centro de gravedad del mundo islámico se trasladó hacia Oriente, de Siria a Irak, del Damasco de los Omeya al Bagdad de los abasíes, tal como había pasado en el mundo romano con la transición de Roma a Constantinopla. La nueva dinastía abasí recuperó la herencia del viejo imperio de los persas sasánidas. Esta oscilación de lo árabe a lo persa es clave para comprender la complejidad del escenario actual de Oriente Medio. Esta traslación fue posible porque el imperio persa, aunque había sido islamizado a raíz de la conquista de 651, nunca fue arabizado. La colonización fue religiosa, pero no cultural. Los territorios de la antigua Persia conservaron su propia lengua y cultivaron sus tradiciones específicas. Desde 750, Persia constituyó un factor determinante en la cultura general islámica, tomando el relevo a Arabia y las ciudades del actual Irak y Siria. Su influjo ha perdurado a través del moderno Irán, una nación mucho más poderosa cultural y económicamente que la mayor parte de los países árabes del entorno. Esto explica la perenne hostilidad entre los persas de Irán y los árabes de Palestina, Siria, Jordania, Irak, Arabia y Egipto, que ha sido tan hábilmente explotada por Israel desde su moderna refundación. Este secular enfrentamiento árabe-persa contribuye a hacer algo más comprensible la compleja geopolítica de Oriente Medio en nuestros días.
Bagdad se convirtió en el centro del mundo literario y científico, lugar de encuentro de traductores y eruditos y crisol de la ciencia griega, persa e india. En la península ibérica, Al-Andalus se declaró independiente del califato oriental. La dinastía Omeya pudo sobrevivir así en un ámbito autónomo, libre de injerencias externas. Floreció entonces una cultura brillante y original, que todavía se puede gozar al contemplar las maravillas arquitectónicas de la mezquita de Córdoba, los Reales Alcázares de Sevilla, la alcazaba de Málaga y la Alhambra de Granada. Esto dotó a algunas ciudades de la península, como Toledo, y a la isla de Sicilia, de una notable capacidad de intermediar entre las culturas de Oriente y Occidente, islámica y cristiana.
Con el paso de los siglos, el imperio musulmán se fue troceando políticamente, pero retuvo la unidad cultural y religiosa en lo esencial. La lengua árabe preservó su condición de “lengua clásica”, como lo había sido el latín siglos antes, vehículo de una notable literatura y transmisor de innovación científica y técnica. Desde el punto de vista filosófico, mostró una llamativa capacidad de adaptación y potencial ecléctico: tradujeron buena parte de la filosofía y ciencia griega al árabe e iniciaron una reflexión sobre reconciliar la filosofía racional y la revelación divina a través de pensadores tan prestigiosos como Avicena y Averroes. Aunque esa tradición clásica se perdió poco después en el islam a causa del creciente abandono de la especulación racional en favor del voluntarismo doctrinal, la función mediadora de sus sofisticadas escuelas de traducción contribuyó decisivamente a recuperar el pensamiento clásico en Occidente a partir del siglo XII.
Desde el punto de vista científico, promovieron importantes centros de estudios médicos, importaron métodos matemáticos de la India y China (particularmente el sistema decimal indio, el uso del cero y la introducción de la numeración arábiga) y desarrollaron ellos mismos la ciencia del álgebra. Hacia el siglo XIII, Europa occidental se beneficiaría de la asimilación de muchos de estos avances intelectuales y científicos.
Desde el punto de vista artístico, los artistas islámicos no crearon imágenes a causa de la iconoclastia, que prohibía toda reproducción de figuras de naturaleza espiritual. Pero esta dificultad acentuó su imaginativa y abigarrada decoración en yeso, basada en formas vegetales geométricas, como todavía podemos admirar en alguna de sus joyas arquitectónicas, como la Alhambra de Granada. Muchas de las soluciones estructurales y estéticas de la arquitectura islámica, como las columnas geminadas o las cúpulas múltiples, fueron tomadas como modelos por los artistas de Occidente, y son bien perceptibles en la arquitectura románica del mismo período.
Las ciudades islámicas tuvieron una vitalidad mucho mayor que las europeas, al menos hasta el siglo XII. Contenían magníficas mezquitas, espléndidos palacios, bibliotecas bien nutridas, eficaces escuelas, modernas conducciones acuíferas y una tupida red de hospitales. En el imaginario occidental, el Imperio musulmán medieval aparece como la quintaesencia de “lo oriental”, tal como lo demostró Edward Said en su libro Orientalismo (1978).
Ante la imponente expansión islámica, Occidente solo respiró aliviado cuando los árabes fueron detenidos por León III en las mismas puertas de Bizancio en 718 y por Carlos Martell en la batalla de Poitiers en 732. Esas dos victorias tuvieron un impacto psicológico parecido al de las posteriores victorias cristianas frente a los otomanos en Lepanto (1571) o en Viena (1683). De haber sucumbido, no es hipotético aventurar que el islam habría dominado también en buena parte de la Europa meridional. Su efectiva conquista y presencia en la península ibérica y de Sicilia durante muchos siglos así lo atestigua. Vista en perspectiva, la batalla de Poitiers resultó providencial. Propició la primera estabilización de la frontera con el islam desde su imparable expansión originaria. ¿Quiénes eran esos “carolingios” que habían sido los artífices de esa victoria?