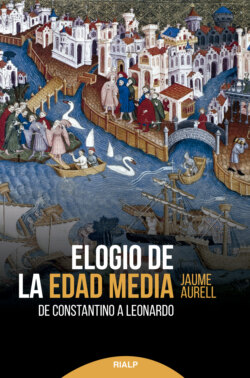Читать книгу Elogio de la edad media - Jaume Aurell i Cardona - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеESCENA 3
Justiniano
César fui yo, y soy yo Justiniano,
que por querer del primer amor que siento,
en las leyes quité lo demasiado y lo vano.
(Dante, La Divina Comedia, Paraíso, Canto Sexto)
OMPLACIDO QUIÉN PUDIERA recibir esta alabanza del sublime poeta Dante, tan insobornablemente exigente con los gobernantes. El emperador Justiniano (527-565) bien la merece. Su reinado ha tenido un gran impacto en la historia universal: sentó unas sólidas bases para la duración milenaria del imperio Bizantino, consolidó Constantinopla como nueva capital imperial, preservó la grandeza del derecho romano y apuntaló la religión ortodoxa en su estratégica alianza con el poder político. Pero, como suele ocurrir con todo lo grande, los orígenes de su reinado fueron muy frágiles. Una crisis interna estuvo a punto de terminar con su ambicioso proyecto imperial a los cinco años de haberlo emprendido.
Constantinopla, invierno de 532. El pueblo ha enloquecido, exprimido por la agresiva política fiscal de Triboniano y Juan de Capadocia. La plebe carga contra Justiniano y reclama el solio imperial para Hipacio, sobrino del antiguo emperador Anastasio. Las facciones del hipódromo, Verdes y Azules, inequívoco precedente de las modernas rivalidades deportivas, pero más cargadas de connotaciones sociales e ideológicas, juntan por una vez sus fuerzas para derrocar al emperador. La revuelta, conocida popularmente como Niká (“Triunfo”), se deja sentir en las calles. Hordas de ciudadanos toman antorchas y queman todo lo que sale a su encuentro, desde la antigua iglesia de Santa Sofía al palacio imperial. Ante su empuje, Justiniano barrunta presentar su renuncia y huir de la capital. Su mujer, Teodora, en cambio, desafía a su destino y al de su marido:
Si la fuga fuese el único medio de salvarse, renunciaría a la salvación. El hombre ha nacido para morir y aquel que reina no debe conocer el miedo. Escapa tú, si quieres: ahí está el mar, ahí las naves que te esperan. En lo que a mí respecta, acepto el viejo proverbio de que “la púrpura es la mejor de las mortajas”.
Justiniano recapacita y manda a su militar predilecto, Belisario, cargar contra la multitud. Treinta mil sediciosos son pasados a cuchillo y se inicia entonces uno de los períodos más florecientes de Bizancio, cuya herencia y recuerdo pervivirán durante muchos siglos en el imaginario de soberanos, tratadistas y poetas. El Imperio bizantino le sobrevivió novecientos años. Justiniano ejerció un papel esencial en la conexión simbólica que se realizó desde muy pronto entre Bizancio y el Imperio romano clásico. Juan Lido, un escritor coetáneo de Justiniano, escribió en su De Magistratibus (II, 28) sobre Justiniano:
Yo no digo maravilla ni dislate si afirmo que todo fue cumpliéndose conforme a sus deseos. Pues no solo emuló a Trajano en sus hazañas militares, sino que sobrepasó al propio Augusto en piedad hacia Dios y en moderación de costumbres, a Tito en nobleza y a Marco Aurelio en inteligencia.
Empapado desde su niñez en la cultura clásica, asimiló el latín como lengua materna. Su tío, el emperador Justino, le proporcionó una esmerada educación griega en Constantinopla y propició su matrimonio con Teodora, que era una bella e inteligente actriz, pero veinte años menor que él y de baja alcurnia. Ella contribuyó decisivamente a enaltecer el oficio de emperador de su marido, le sostuvo en los momentos más dramáticos de su reinado y se convirtió en un buen modelo de primera dama, tal como se trasluce por la dignidad que transmiten sus representaciones en los mosaicos del coro de san Vital de Rávena.
La envidiable salud de Justiniano le permitió acometer un enérgico gobierno: se marcó como objetivo restaurar la gloria del desaparecido Imperio romano, desarrolló una ambiciosa expansión militar, acometió una sistemática reorganización administrativa, promovió una duradera reforma jurídica y suscitó una brillante promoción cultural. Cuando fue investido emperador, en el 527, se encontró un mundo que se había transformado por completo en solo medio siglo. En Occidente, las tierras antiguamente ocupadas por el Imperio romano se habían cuarteado en los diferentes reinos germánicos: los suevos en el noroeste de Hispania, los visigodos en Hispania, los francos en Francia, los ostrogodos en Italia, los vándalos en África septentrional y los anglosajones en Inglaterra. Hacia oriente, el rey persa Cosroes I estaba acometiendo una profunda renovación del imperio sasánida, y lo llevó a la cima de su poder y de significación cultural.
Justiniano afrontó en primer lugar una hercúlea conquista militar. Los persas sasánidas, herederos de los partos en el dominio de Irán y Mesopotamia, se sintieron airados por la desafección de los bizantinos hacia el heredero del reino, Cosroes, y se iniciaron las hostilidades. Justiniano envió a Belisario, quien pudo detener el empuje persa. La compra de la neutralidad de Persia le costó a Justiniano una enorme suma de dinero que comprometió el futuro del propio imperio y probablemente estuvo en la base de la revuelta Niká, narrada al inicio de esta escena.
Sofocada la revuelta, apaciguado el frente persa y consolidada la estabilidad interior, el emperador pudo entonces retomar la conquista de África, comandada por el general Belisario. Los vándalos acabaron derrotados y humillados en 532. Justiniano se anexionó el África septentrional, junto con las islas mediterráneas de Córcega, Cerdeña y Baleares. Sicilia y Dalmacia, cayeron pronto en poder de Bizancio. La conquista de la península itálica, dominada por los ostrogodos, se demoró dos decenios, pero fue finalmente sometida en 552. Una oportunidad apareció entonces inesperadamente en Hispania, donde los visigodos estaban sufriendo una guerra civil. El sudeste de la península ibérica fue ocupada y colonizada por los bizantinos a partir del 552. En apenas dos decenios (532-552), Justiniano había llevado a Bizancio a una expansión territorial no conocida en el Mediterráneo desde los tiempos de la Roma clásica.
Justiniano se lanzó entonces a una ambiciosa reforma del imperio amparado por un equipo de colaboradores fieles y eficaces: dos magníficos generales, Belisario y Narsés; un sabio jurista, Triboniano; un sagaz administrador, Juan de Capadocia; un exquisito diplomático, Pedro el Patricio; y una inmejorable asociada al gobierno, su mujer, Teodora. Buena parte de esa reforma se concretó en el impulso de la recopilación de las leyes de los antiguos romanos, con todas las observaciones, glosas, comentarios y anotaciones de los grandes juristas. El resultado fue la compilación universalmente conocida como el Corpus iuris civilis Justiniani, dividida en el Código de Justiniano (una recopilación de las constituciones imperiales desde la época de Adriano hasta el propio Justiniano), el Digesto (una compilación de toda la jurisprudencia de los grandes juristas romanos como Ulpiano, Paulo, Papiano, Pomponio y Gayo), las Institutiones (una introducción al estudio del derecho romano), y las Novellae, repertorio en griego de los nuevos decretos emanados por el propio Justiniano. Este corpus es una continua fuente de inspiración para los jurisconsultos que sigue formando parte de los planes de estudios de la carrera de Derecho actuales.
El esfuerzo de racionalización jurídica tuvo unas consecuencias muy beneficiosas para todo el Imperio bizantino. Se consiguió una administración racional y centralizada, controlada por unos funcionarios con una preparación específica para ejercer esas funciones. Cuando un soberano se empeña en establecer principios jurídicos lo hace con la intención de garantizar unos derechos comunes que rijan para todos los ciudadanos, lo que evita tendencias despóticas y tiránicas a todos los niveles. En la introducción de las Instituciones, un manual que exponía la ley en aquellas materias de mayor importancia en los tribunales de la época, el emperador exhortaba a los magistrados: «Una vez hayáis abarcado todo el campo jurídico, estaréis capacitados para gobernar cualquier parte del estado que se os encomiende».
La codificación justinianea se mantuvo casi intacta desde el siglo VI al XI. Cuando Occidente giró sus ojos hacia el derecho romano a finales del siglo XI, en los inicios de la reforma eclesiástica, esas compilaciones fundamentaron todo el derecho civil que habría de encauzar los principios de la vida social y política de Europa hasta el presente. En las modernas ediciones, el Corpus Iuris Civilis ocupa varios volúmenes que pueden llegar a las dos mil quinientas páginas. Esta cifra ayuda a hacerse una idea de la hercúlea labor de los compiladores a los que Justiniano encargó esta tarea, dirigidos por el célebre Triboniano.
Justiniano también destacó como constructor. Promovió la joya de la iglesia de Santa Sofía, que sigue siendo el icono más visible de la moderna Estambul. Ahora es el cronista Procopio quien, al inicio de su tratado De Aedeficiis, nos cuenta que
el emperador, sin tener en cuenta en absoluto los gastos, decidió iniciar la construcción y mandó llamar a artesanos del mundo entero. Fue Anthemios de Tralles, el más experto en la disciplina llamada ingeniería (mechanike), y no solo entre sus contemporáneos sino también en comparación con los que habían vivido mucho antes que él, el encargado de supervisar el trabajo de los constructores y preparar los planos de lo que se iba a construir.
En su política religiosa, Justiniano se mantuvo firme en la ortodoxia, reprimió con severidad los brotes paganos, clausuró la agonizante escuela de Atenas —resonancia de la vieja tradición filosófica clásica pagana— y actuó con intolerancia ante judíos y herejes. Con la herejía del monofisismo, extendida especialmente en Egipto, se mantuvo en cambio algo más condescendiente, complaciendo a unos y otros, probablemente influido por la ambigua orientación doctrinal de Teodora. El aumento del prestigio de Constantinopla y el progresivo empobrecimiento de Roma trajeron consigo un inesperado efecto religioso. En el número 131 de las Novellae, se ordenaba que
el papa de la antigua Roma sea el primero de todos los obispos y que el bienaventurado obispo de Constantinopla, la nueva Roma, ocupe el segundo lugar después del muy santo y apostólico trono de la antigua Roma, pero que tenga primacía sobre todos los demás.
Se iniciaba así una dolorosa competición entre el primado de Pedro, con sede en Roma, y el patriarca de Constantinopla, principal jerarquía entre el resto de los obispados bizantinos. La cercanía del emperador, y su progresiva inclinación a la intromisión de las cuestiones eclesiásticas, acrecentaron el recelo de Constantinopla sobre Roma. Aunque la división no se formalizaría hasta el cisma del patriarca Miguel Cerulario en 1054, durante los primeros siglos medievales se generó una creciente tensión entre Roma y Constantinopla por las primacías de la Iglesia, al principio latente pero cada vez más ostensible.
Pese a su portensoso talento, Justiniano no pudo evitar cierta sensación de melancolía y decadencia durante su vejez, hasta su fallecimiento en 565. En el frente nororiental, se mantuvo a la defensiva ante las acometidas de eslavos y búlgaros, que cruzaban de modo ocasional el Danubio e incluso se adentraron en los Balcanes y el Peloponeso. Poco después llegaría la amenaza de los ávaros, que eran presionados a su vez desde el este por hunos y kazaros. En el frente sudoriental, las tensiones con los persas se acrecentaron, pero finalmente Justiniano pudo mantener intactas las fronteras del imperio.
Tras el fallecimiento de Justiniano, el imperio oriental estuvo a punto de sucumbir, asediado por los enemigos exteriores, desestabilizado por sus tensiones internas y ahogado por su propia economía. Era necesaria una restauración, que asumiera con convicción la tradición recibida de Roma, pero que al mismo tiempo fuera capaz de generar una cultura autóctona, griega, helenística y ortodoxa, con la suficiente entidad y originalidad como para garantizar una larga duración. Esa tarea fue obra del emperador Heraclio (610-641), bajo cuyo gobierno de hierro Bizancio acabó decantándose por lo helenístico y griego, frente a lo romano y latino. Heraclio no fue un emperador que se caracterizara precisamente por impulsar la cultura, puesto que se centró sobre todo en la defensa de las fronteras del imperio. Pero en las postrimerías de su reinado, el Imperio romano de Oriente había adquirido las características específicas que harían de Bizancio un imperio milenario, con su particular legitimación política, su organización institucional, su estructura económica, su jerarquía militar, su centralidad de la religión, y su cultura propia.
La obra legislativa de Justiniano y la defensa militar de Heraclio reflejan con claridad los dos pilares sobre los que se asentó la extraordinaria longevidad de Bizancio desde su fundación hasta su caída en 1453: el tradicionalismo y la autocracia. Las diversas dinastías que se sucedieron a partir de la justiniana y heraclida se esforzaron por mantener esa tradición, y Bizancio experimentó una segunda edad de oro durante la época de la dinastía macedónica a lo largo de los siglos IX y X.
La lectura global que se puede hacer de Bizancio es un tradicionalismo de réditos culturales muy originales, manifestados por ejemplo en el arte de los iconos, la labor de los monasterios o el desarrollo de unas ricas ceremonias, tanto civiles como sacras. Sin embargo, por lo general, su reacción ante las innovaciones le impidió expandir su civilización, a diferencia de lo que estaban consiguiendo la cristiandad occidental y el islam. Especialmente significativo de este retraimiento es la escasa aportación bizantina a la filosofía y la ciencia, en obvio contraste con otras culturas contemporáneas como la islámica, la judía, la india y la china. Aunque mantuvieron la prosperidad del comercio de sus ciudades, apenas pudieron contribuir a las innovaciones técnicas y financieras. Bizancio quedó aprisionada entre las espasmódicas expansiones que de modo periódico le llegaban desde el este, promovidas por las diversas naciones islámicas, y la consistencia cada vez mayor de las monarquías occidentales y sus crecientes intereses mediterráneos.
Bizancio llegó a ser un lugar bastante impermeable a las migraciones, pero particularmente condescendiente con el progresivo asentamiento de la población eslava, proveniente del norte (las actuales Ucrania y Rusia), que se expandió por Grecia, buena parte de los Balcanes y la zona de la actual Bulgaria. Esto tendría una especial incidencia en el futuro, porque la zona de influencia griego-bizantina se fue identificando, de hecho, con la de las diversas ramas de la etnia eslava, desde Grecia a Rusia.
Esta nueva civilización eslavo-bizantina heredó, sobre todo, y no siempre con resultados positivos, la sacralización del emperador. Acarreó una tendencia a la autocracia, el despotismo y la tiranía por parte del soberano, cuyas acciones se podían justificar política y religiosamente, aunque fueran injustas o despóticas. Estas tendencias fueron acentuándose con el tiempo. Los dos bloques que constituyeron la Guerra Fría del siglo XX (USA-URSS) son un buen reflejo de la diferente evolución entre un Occidente democrático y un Oriente despótico. En la época contemporánea, esta dualidad se ha proyectado en el desarrollo de muy diferentes ideologías, liberal en Occidente y comunista en Oriente. La asunción del título de basileus por parte del emperador bizantino, con toda su carga semántica y simbólica, implicó la progresiva sumisión de la jerarquía eclesiástica al emperador. Esto generó a su vez notables anomalías con respecto a la natural autonomía entre el ámbito temporal y el espiritual, unos desajustes todavía hoy bien visibles en algunos de esos países de tradición eslava y ortodoxa, como el cesaropapismo ruso, la violencia religiosa serbia o el clericalismo griego.
Con el paso de los siglos, Bizancio se fue encerrando en sí misma, refugiada visceralmente (y cada vez más anacrónicamente) en una tradición que veía amenazada de continuo por los frentes latinos e islámicos. La profunda divergencia entre el catolicismo y la ortodoxia le fue alejando de Occidente, lo que le privó de su conexión natural con la cristiandad y la pérdida de unos aliados indispensables en su enfrentamiento con las potencias islámicas del entorno. Esta separación se formalizó al fin en el cisma entre católicos y ortodoxos del año 1054, promovido por el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, cuyos efectos duran hasta hoy. Más adelante, la conquista de Constantinopla por los cruzados en 1204 fue un terrible acontecimiento para toda la cristiandad, pues los cruzados se desviaron de su auténtico objetivo, la ciudad sagrada de Jerusalén, por codicia y ambición. Pero confirmó que la ruptura confesional entre Oriente y Occidente hundía sus raíces en el desarrollo de unas tradiciones culturales muy diversas. En el segundo frente, Bizancio vio reducido progresivamente su territorio ante el empuje de las sucesivas potencias islámicas (de los abasíes a los turcos), hasta su efectiva desaparición tras la conquista de Constantinopla en 1453.
Pero, más allá del futuro que le esperaba a Bizancio, esta escena finaliza con la conquista de Jerusalén por los musulmanes en 637. En el siglo XII, el cronista Juan Zonarás reconocía el considerable eco del impacto psicológico y la sorpresa por la fulgurante expansión islámica: «Desde entonces, la raza de los ismaelitas no cesó de invadir y saquear todo el territorio de los romanos». El gran militar que fue Heraclio no tuvo ni siquiera demasiado tiempo para lamentarse. Falleció solo cuatro años después. En su lecho de muerte, se preguntaba de dónde había surgido este nuevo actor de la historia.