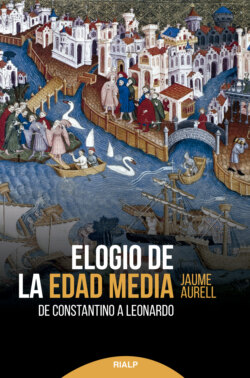Читать книгу Elogio de la edad media - Jaume Aurell i Cardona - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеESCENA 2
Clodoveo
La gloriosísima ciudad de Dios, que en el presente correr de los tiempos se encuentra peregrina entre los impíos viviendo de la fe, y que espera ya ahora con paciencia la patria definitiva y eterna hasta que haya un juicio con auténtica justicia, conseguirá entonces con creces la victoria final y una paz completa. Pues bien, mi querido hijo Marcelino, en la presente obra, emprendida a instancias tuyas, y que te debo por promesa personal mía, me he propuesto defender esta ciudad en contra de aquellos que anteponen los propios dioses a su fundador. ¡Larga y pesada tarea esta! Pero Dios es nuestra ayuda.
(Hipona, verano 412, Agustín de Hipona, La Ciudad de Dios, 1.1).
RUSCAMENTE SACUDIDO por las noticias que le llegan del saqueo de Roma por los bárbaros, el obispo de Hipona se siente impelido a poner algo de su parte para evitar el desplome de la civilización romana por la que tanto se sentía identificado, y empieza a redactar La Ciudad de Dios. Hay unas evidentes similitudes entre Pablo y Agustín: ambos son intelectuales apasionados por la civilización romana, e imbuidos de un profundo cristianismo. Pero, así como Pablo se encontró con una civilización romana en todo su esplendor y un cristianismo muy incipiente, Agustín tuvo que enfrentarse a una Roma muy decadente y un cristianismo ya maduro. Respondiendo a este fatalismo, Agustín traza en La Ciudad de Dios una sugerente analogía entre la Roma civilizada y la Ciudad eterna. La redacción se alargaría hasta el 426, con los vándalos asediando su propia ciudad, que terminarían conquistando en 430. En sus páginas cohabita un mensaje sobre un problema del tiempo de Agustín —la desazón por el desmoronamiento de la civilización romana ante el empuje germánico, así como la demostración de que los cristianos no habían sido la causa de esa decadencia— y otro imperecedero: una lectura escatológica de la historia universal, donde combaten las fuerzas del bien y del mal.
Agustín tenía motivos para estar preocupado. El legado de Roma era inmenso. En lo político, había experimentado las tres formas de gobierno (monarquía, república e imperio) que serían fuente de inspiración continua para posteriores civilizaciones. En lo administrativo, había conseguido un asombroso equilibrio entre centro y periferia, que le permitió consolidar sus conquistas con la implantación inmediata de un sistema de gobierno eficaz. En lo económico, había construido un ámbito económico global, el Mediterráneo, en el que una aparente frontera natural (el mar) se había convertido en un rico espacio de intercambio, no solo de productos materiales sino también de ideas. En lo jurídico, había diseñado una legislación y un sistema penal imperecedero, tan eficaz y preciso que sigue siendo fuente de estudio y admiración por los juristas contemporáneos. En lo cultural, había basado su expansión territorial no solo en la supremacía militar sino también en unos valores de civilización que llevaba inherente la imposición de una misma lengua (el latín) y de una misma religión (el paganismo y después el cristianismo), lo que favoreció una larga duración. Finalmente, había desarrollado una primera sociedad tecnológica, caracterizada por un plan racionalizado de obras públicas y la construcción de unas vías de comunicación que garantizaron la rapidez de la mensajería, la seguridad de los viajantes, el fomento del comercio y el intercambio de ideas.
El hundimiento de Roma se gestó tras una larga decadencia, que tuvo como epílogo la progresiva fusión entre los dos sustratos étnicos mayoritarios que cohabitaban el territorio imperial: el latino y el germánico. Ese mestizaje se fue produciendo de manera lenta, casi imperceptible por los contemporáneos. Pero en cambio algunos eventos militares tuvieron un efecto devastador y causaron una profunda conmoción psicológica en todo el Imperio. El saqueo de Roma en 410 fue probablemente el que causó una mayor conmoción, pero había sido precedida por la gran derrota militar en la batalla de Adrianópolis en 378, que se saldó con una gran victoria de los godos y la muerte del emperador Valente. Pero, ¿de dónde habían surgido esos pueblos capaces de descomponer al imperio por dentro, vencer a los romanos en el campo de batalla y saquear su mismísima capital?
Los pueblos germánicos provenían de un grupo etnolingüístico del norte de Europa, y se identifican por el uso de las lenguas germánicas —un subgrupo de la familia lingüística indoeuropea—. Los contactos entre romanos y germanos se establecieron desde muy antiguo, ya en el siglo I, cuando los límites del imperio se expandieron hasta el Rin y el Danubio. Algunos germanos fueron penetrando en sus fronteras como esclavos, coloni (trabajadores agrícolas), soldados, foederati (aliados) o mercenarios. Los romanos llamaban a los germanos “bárbaros”, utilizando la palabra griega que significaba “extranjero”, por su escaso grado de civilización. Los bárbaros que se asentaban en el imperio solían asimilar los valores, costumbres, lengua, religión y cultura romana. Los que permanecían fuera de sus fronteras eran romanizados en diverso grado, dependiendo de su proximidad con el limes o su disposición a ser colonizados. Se puede decir, por tanto, que la Edad Media era ya un mundo “poscolonial”, globalmente interdependiente, donde convergieron una gran pluralidad de culturas y civilizaciones de la antigüedad, que habían sido previamente asimiladas por la hegemónica Roma.
El primer testimonio romano sobre los pueblos germánicos lo proporciona Tácito a finales del siglo I en su tratado Germania:
Los germanos nunca se juntaron en casamientos con otras naciones, y así se han conservado puros y sencillos, y se parecen solo a sí mismos. De donde procede que un número tan grande de gente tiene la misma disposición y talle, los ojos azules y fieros, los cabellos rubios, los cuerpos grandes y fuertes solamente para el primer ímpetu. No son sufridores de calor y sed, pero llevan bien el hambre y el frío, acostumbrados a la aspereza e inclemencia de tal suelo y cielo.
Los germanos no tenían templos, pero ofrecían sus sacrificios y dones en los claros de los bosques, a las deidades teutónicas Tiu, Wodan y Thor, que Tácito tradujo como Marte, Mercurio y Hércules, respectivamente, algunos de los cuales han quedado inscritos en los nombres de la semana martes, miércoles y jueves (Júpiter, Jove).
A partir del siglo II, Roma empezó a experimentar un lento proceso de ósmosis con los pueblos germánicos que habitaban la periferia, que se fueron inmiscuyendo progresivamente a través de las cada vez más permeables fronteras. En ocasiones eran incluso bienvenidos. Salviano informa de que, cuando los visigodos invadieron el sur de la Galia, los agricultores los aclamaron como liberadores: «El enemigo es más indulgente que los recaudadores de impuestos».
Durante los siglos III y IV, las zonas limítrofes del imperio conocieron un constante flujo inmigratorio y cultural recíproco. Las incursiones germánicas eran por lo general escaramuzas esporádicas, destinadas a proveerse de un botín o a explorar eventuales posibilidades posteriores de conquista. Muchos de ellos fueron incluso contratados por los romanos para reforzar sus tropas, y algunos llegaron a tener cargos prominentes. Los dos grupos mayoritarios eran los occidentales (sajones, suevos, francos y alamanes) y los orientales (lombardos, vándalos y godos). Se trataba de sociedades organizadas en tribus, cuyo mando estaba siempre vinculado a la actividad militar.
La situación cambió radicalmente a partir del siglo V. El empuje de las hordas hunas, comandadas por su legendario líder Atila (395-453), que provenían de la lejana Mongolia pero se habían asentado ya muy cerca del Rin, empujaron a su vez hacia el oeste y el sur a los pueblos germánicos. En su deriva hacia Occidente, francos, burgundios y alanos empujaron a suevos y alanos a la península ibérica, vándalos al norte de África y visigodos a la Galia. Estas oscilaciones fueron una combinación de conquistas militares, flujos migratorios y asentamientos poblacionales.
El saqueo de Roma de 410 desencadenó una conmoción psicológica de proporciones análogas a las del atentado de las Torres Gemelas y se convirtió en uno de los detonantes del colapso del imperio. Muchos de sus territorios estaban ya de hecho ocupados y dominados por los germanos. Esto explica que en poco tiempo se organizaran los primeros “reinos germánicos”, que constituyen los gérmenes de las modernas naciones. En el norte de África, Genserico fundó el reino de los vándalos a partir de 429, que perduraría hasta la conquista de los bizantinos de Justiniano en 535. En Hispania, Eurico organizó el próspero reino visigodo de Tolosa a partir 476, que se transformó en el reino de Toledo a partir de 507 hasta la conquista musulmana en 711. En la Galia, Clodoveo construyó el reino de los merovingios a partir de 481, que tendría su continuidad con el imperio franco-germano carolingio y posteriormente con la dinastía capeta. En Italia, Teodorico fundó el reino de los ostrogodos desde 498 hasta la ocupación de los bizantinos de Justiniano a partir de 540. En Britania, anglos, jutos y sajones invadieron la tierra tras el abandono de los romanos, hasta la consolidación de diversos reinos anglosajones a partir del siglo VII.
Cualquier observador bien informado hubiera concluido que, de entre estas diversas etnias, el futuro pertenecía a los visigodos ibéricos de Eurico y a los ostrogodos itálicos de Teodorico. Sus élites eran más sofisticadas, civilizadas y cultas, y asimilaron bien las tradiciones romanas. Pero los francos habían conseguido una mayor integración entre la población germánica y la romana, especialmente tras su asunción del cristianismo, mientras que el resto de las etnias germánicas permanecieron un tiempo fieles a la herejía arriana. En un proceso muy típico del mundo tardoantiguo, la herejía no manifestaba simplemente desavenencias doctrinales, sino más bien singularizaciones nacionales y disidencias políticas.
El bautismo de Clodoveo se produjo en torno al año 500. Cuenta Gregorio de Tours en su Historia de los Francos que el rey se bautizó el día de Navidad, junto con los tres mil soldados que le habían acompañado en la milagrosa victoria de Tolbiac contra los arrianos alamanes. En el peor momento de la batalla, Clodoveo juró bautizarse en caso de lograr el triunfo. Entonces su esposa Clotilde, católica ferviente, recibió de un ermitaño la orden angélica de cambiar el estandarte de tres ranas que blandían las tropas de su esposo por tres flores de lis doradas, que ella misma bordó y envió al campo de batalla con la promesa del triunfo. Desde el momento que Clodoveo enarboló el nuevo estandarte de la Trinidad, los francos vencieron a los arrianos, y el rey reconoció que la gloria se la debía «al Dios de Clotilde».
Pocos años después de su muerte, los hagiógrafos de Clodoveo enfatizaron los paralelismos entre su conversión y la de Constantino. Ante las respectivas batallas de Tolbiac y Puente Milvio, los dos reyes acudieron a la intercesión del Dios cristiano. Sus mujeres, Clotilde y Helena, eran ya devotas de este Dios, quien finalmente sale a su encuentro, les otorga la victoria y propicia su bautismo. Clodoveo también recibe una visión divina, junto con Clotilde, mientras son ilustrados en el cristianismo por san Remigio, el obispo católico de Reims. La conversión personal del monarca implica, tanto en Constantino como en Clodoveo, un cambio de legislación favorable al cristianismo y restaura la libertad de culto para todos los ciudadanos. El modelo del rey converso se repetirá, en el futuro, en la mayor parte de las tribus germánicas: los burgundios de Segismundo, los suevos de Teodomiro, los visigodos de Recaredo y los anglosajones de Ethelberto de Kent. Este modelo será seguido también, durante la segunda oleada de invasiones, entre los pueblos escandinavos y eslavos: los bohemios de Wenceslao, los polacos de Mieszko, los rusos de Vladimir y los magiares de Esteban.
No es extraño, por tanto, que a Francia se la conozca como “la primogénita de la Iglesia”, lo que también explicaría que, a lo largo de su historia, las tendencias clericales y anticlericales hayan sido más virulentas que en ningún otro lado, junto con el caso de España. Clodoveo reinstauró con su bautismo la unión entre política y religión, según lo había experimentado antes el Imperio romano desde Constantino. La tensión esencial reaparecía. El obispo tomó la iniciativa, al ungir al rey con el óleo santo, tal como el sacerdote Samuel había consagrado al primer rey de Israel, Saúl. Pero Clodoveo actuó realmente como el “nuevo Constantino”, como sus cronistas y biógrafos se encargaron de resaltar. Pronto controló el nombramiento de los obispos y, ya cerca de su muerte, convocó el concilio de Orleans. Al tiempo que la controlaba, Clodoveo fue generoso con la Iglesia, y cronistas como Gregorio de Tours, autor de la influyente Historia de los francos, le devolvieron el favor elaborando relatos de su vida siempre laudatorios con su rey, enfatizando su poder casi milagroso. Los paralelismos entre Clodoveo y Constantino, deliberadamente ensalzados por sus cronistas, no podían ser mayores.
Quizás la aportación específica más notable de los pueblos germánicos fue la monarquía. El sistema institucional romano se basaba en una concepción de lo público, análogo al estado moderno: el emperador imponía su autoridad de un modo más o menos autoritario, pero lo hacía a través de una legislación que posibilitaba una convención legal. En cambio, la cohesión de los godos se basaba en las lealtades personales fruto de vínculos familiares o liderazgos guerreros más que por el consenso de unas leyes de carácter estable y global. Esto hacía que, en la batalla, los combatientes mostraran una inquebrantable lealtad al jefe, a quien habían jurado servir y quien les compensaba, en caso de victoria, con armas, alimento y vestidos, y compartiría con ellos el botín. Se perdió así la mentalidad jurídica de los romanos, cuyo derecho se fundaba en la jurisprudencia, que era a su vez fruto de las categorías universales de la razón y la justicia como garantía del orden legal. Pero por lo menos la ley franca preservó la implícita asunción de que el derecho era una consecuencia natural del desarrollo de la vida del pueblo, más que una serie de leyes impuestas desde arriba. Este sistema de cohesión tan básico de los pueblos germánicos dio en herencia las relaciones feudales de vasallajes tan propias del mundo medieval.
Boecio, Casiodoro e Isidoro fueron los intelectuales más importantes del período germánico, como Agustín, Jerónimo y Ambrosio lo habían sido en la época tardorromana. Estos últimos, junto con otros Padres de la Iglesia, activos sobre todo durante los siglos IV y V, habían asumido la tradición clásica y la habían vivificado con sus propios valores —un proceso que algunos han definido como “la segunda ilustración”, tras la de la Atenas clásica—. En cambio, los nuevos intelectuales romano-germánicos, ya en el contexto de los siglos VI y VII, dedicaron todos sus talentos para transferir la tradición romano-cristiana a los pueblos germánicos. Funcionaron más de correa de transmisión que de motor propio, de preservación más que de activación, de compilación más que de creación. La Consolación de la filosofía de Boecio (considerado “el último romano y el primer escolástico”), la Introducción a las Artes Liberales de Casiodoro y las Etimologías de Isidoro fueron obras extraordinariamente influyentes durante toda la Edad Media. La propia naturaleza de estas tres creaciones —comentario de los filósofos griegos, transmisión de los estudios clásicos y compilación de saberes, respectivamente— muestra el tipo de intelectualidad del Occidente germánico en el siglo VI, que se debate entre la preservación de la tradición y la promoción de su propia cultura autóctona. Pablo había sistematizado la doctrina cristiana en el siglo I, Agustín la había desarrollado en el siglo IV e Isidoro la había compilado en el siglo VII.
Las compilaciones de los intelectuales latino-germánicos confirman, como mostró Henri Pirenne en su bello libro Mahoma y Carlomagno, que la verdadera ruptura de los valores romanos no llegó con las invasiones germánicas de los siglos V-VI sino con la irrupción islámica del siglo VII. Con todo, las invasiones germánicas representaron un gigantesco reto para los sustratos de población previamente romanizados, al tener que convivir con los germánicos intentando preservar lo mejor de su cultura. La diferente reacción (adaptativa en Occidente, tradicionalista en Oriente) ante estas oleadas migratorias agudizó las diferencias entre esos dos ámbitos de civilización. Occidente mostró su proverbial capacidad de acogida e integración, y los pueblos germánicos asimilaron la cultura romana y, al mismo tiempo, aportaron su tradición y valores específicos. Bizancio, en cambio, reaccionó con una radical vuelta a los orígenes romanos y se opuso frontalmente a cualquier tipo de maridaje étnico, religioso o cultural con las nuevas etnias. Un emperador de enorme carisma, Justiniano, fue el principal promotor de estas políticas.