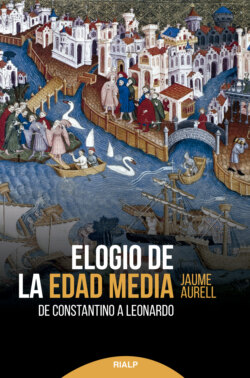Читать книгу Elogio de la edad media - Jaume Aurell i Cardona - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRELUDIO
ESCRIBÍ ESTE ENSAYO DURANTE la primavera del 2020, en las prolongadas jornadas de confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus. Me gustaría decir que lo compuse de un tirón, pero no fue así. La Edad Media es un período complejo, fascinante y lleno de contrastes. Las simplificaciones están de más. Por eso, durante la escritura me venía frecuentemente a la cabeza aquel juego de cartas del siete y medio. Lo conocía porque había jugado mucho con mis hermanos en los largos veranos en nuestra casa de Sant Feliu de Codines, un delicioso pueblecito barcelonés de montaña. La clave estaba en no quedarse corto, pero tampoco pasarse de la raya.
Este ha sido el reto de este libro: la ponderación. He intentado escribir un breve relato breve de la época medieval, desde la conversión de Constantino en 312 al nacimiento de Leonardo en 1452: una narración coherente de ese período de once siglos y medio, engarzando fechas, personajes, eventos, tendencias e interpretaciones. No era preciso excavar demasiado en cada uno de ellos, porque el lector siempre está a un clic de distancia —lo poco que tarda en acceder a internet— para profundizar en la vida de un personaje determinante, hacerse cargo de los detalles de una batalla o averiguar más sobre una tendencia intelectual, artística o religiosa. Por tanto, he reducido al máximo el aparato de fechas, dejando que la propia narrativa marcara los tiempos y los compases, las escenas y los escenarios.
Es obvio, por la estructura visible en tres “actos” y a su vez en dieciocho “escenas”, que he imaginado la Edad Media como una gran representación teatral, con sus actores, coros y escenarios. Esta metáfora me la inspiró hace muchos años la lectura de los clásicos del Siglo de Oro castellano. Y me ayuda a acercarme a la historia con la pasión, la imaginación y la narrativa del literato, aunque en mi caso salvando las reglas de la referencialidad. Lope de Vega utilizó esta imagen en Lo fingido Verdadero (1620) y Calderón de la Barca la sublimó en el auto sacramental El Gran Teatro del Mundo (1655). Pero fue Cervantes quien la había introducido por primera vez en el capítulo doce de la segunda parte del Quijote (1615). En uno de esos ingeniosos diálogos, don Quijote le confía a Sancho:
Pues lo mesmo —dijo don Quijote— acontece en la comedia y trato deste mundo, donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices, y finalmente todas cuantas figuras se pueden introducir en una comedia; pero en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban, y quedan iguales en la sepultura.
Sancho se encarga, como es habitual, de bajarle los humos a su señor, y aporta otra interesante imagen de la acción de la historia del mundo:
Brava comparación —dijo Sancho—, aunque no tan nueva, que yo no la haya oído muchas y diversas veces, como aquella del juego del ajedrez, que mientras dura el juego cada pieza tiene su particular oficio, y en acabándose el juego todas se mezclan, juntan y barajan, y dan con ellas en una bolsa, que es como dar con la vida en la sepultura.
Nunca he abandonado la metáfora de la historia como teatro del mundo, porque me resulta una figura verosímil y provechosa de las complejas relaciones entre sus actores individuales y colectivos, entre los eventos aparentemente relevantes y los que parecen no serlo, entre las grandes tendencias y las aportaciones personales. Además, Aristóteles estableció en su Poética que la medida ideal de un drama eran los tres actos, que es la estructura que he seguido en mi relato.
Hablar de la Edad Media equivale a referirse de uno de los pilares de la tradición de Occidente, cuyos valores comparten, más o menos parcialmente, muchas otras civilizaciones. Pero siempre he pensado que su valor más específico es que se trata de la época de los orígenes de valores, instituciones y formas de espiritualidad que luego se han desarrollado extraordinariamente: el movimiento monástico a partir de san Benito, la monarquía cristiana a partir de Clodoveo, la ortodoxia a partir de Justiniano, el islamismo a partir de Mahoma, la idea de Europa a partir de Carlomagno, la figura del “héroe fundador” a partir de la desintegración carolingia, la recuperación del derecho romano a partir de la reforma gregoriana, el nacimiento de las universidades, el espíritu de los mendicantes a partir de Francisco y Domingo, las monarquías “nacionales”, el espíritu mercantil y el humanismo.
El Acto Primero (“Actores”) detalla el período entre el año 300 y el 1000, en el que se verifican con más claridad esos orígenes, personificados en Constantino, Clodoveo, Justiniano, Mahoma, Carlomagno y los “héroes fundadores” de las nacientes dinastías como Hugo Capeto en Francia. Se resumen las tendencias políticas, religiosas y culturales que se desplegaron en los siguientes siglos, y que continúan presentes en nuestra actualidad en su mayor parte. La relevancia de los orígenes es mayor que la de las continuidades, o al menos —desde mi punto de vista—, tienen más relevancia histórica. Otra cuestión diferente es quién juzga dónde y cuándo se forman esos orígenes, pero ahí debe asumir el pacto implícito que fija con el autor, aunque luego el lector configure su propia historia basándose en el texto que tiene delante.
En el Acto Segundo (“Coro”), que discurre entre el año 1000 y el 1300, se imponen, en cambio, las colectividades y los desarrollos, disminuyendo el protagonismo de las individualidades y los orígenes. Ya ha pasado el tiempo de las grandes quiebras, las formaciones tectónicas y los héroes fundadores, y las tres grandes civilizaciones —Occidente, Bizancio, islam— ahondan en sus propias raíces y desarrollan sus instituciones específicas. El coro toma la iniciativa frente a los actores, y se conjuga en el “nosotros” que he intentado sintetizar en los títulos de cada una de esas escenas: los tres órdenes feudales —guerreros, campesinos y eclesiásticos en la 7 y 8—, los nuevos agentes urbanos —ciudadanos, artesanos, mendicantes e intelectuales en las escenas 9 y 12— y los tres tipos monárquicos que se suceden en este período —feudales, santos y sabios en la 10 y 11—. La narración se remansa en este espacio temporal, y la clave cronológica, que había marcado el primer acto, se convierte un tanto más reflexiva. Esto permite profundizar algo más en las corrientes subterráneas que vivifican la sociedad, más que en los eventos que la ilustran desde la superficie.
La narración culmina con el Tercer Acto (“Escenarios”), que trata de comprender los intensos ciento cincuenta años que median entre la aparición de la Divina Comedia de Dante, hacia el 1300, y el (supuesto) final de la Edad Media, hacia 1450. Como es bien perceptible, me baso precisamente en los escenarios creados por Dante en su imperecedera Comedia: la muerte causada por la pandemia; el infierno infligido por la guerra; el limbo donde se pretende arrinconar —sin éxito— a las mujeres; el paraíso de los literatos, artistas e intelectuales; el purgatorio en el que se refugian los mercaderes y, por fin, el regreso a la tierra de los humanistas del siglo XV. Por tanto, este acto no está focalizado ni en los personajes del primero ni en los colectivos del segundo, sino más bien en los contextos en los que se enmarcan tanto los personajes como los grupos socioprofesionales: la economía agraria en la escena 13, el panorama político en la 14, el marco de las mujeres en la 15, la economía mercantil en la 16 y el escenario literario, artístico e intelectual en la 17 y 18.
Muchos piensan que este último tramo de tiempo (1300-1450) representa el pórtico de la Edad Moderna y, por tanto, es la época “premoderna” o época de “transición”. Sin embargo, aunque se hace con la mejor intención de realzarlos, yo me niego a que Dante tenga que ser etiquetado de “prehumanista”, Giotto de “prerenacentista”, Felipe el Hermoso de “preautoritario”, Marsilio de “preconsensualista” o Christine de Pizan de “prefeminista”. Me parece que reducir estos personajes preminentes a una función precursora es como lo que hacen algunos comentaristas deportivos mediocres cuando condicionan toda la interpretación del juego al resultado final. La historia suele ser más compleja. Los hechos hay que interpretarlos en su propio contexto, no en una visión a posteriori. Es cierto que los medievalistas estamos ya acostumbrados a ese instinto invasivo tan característico de la modernidad, que es una manifestación más de su innata inclinación hacia la colonización, incluso cultural. Así se genera ese fenómeno intelectual tan desagradable de la modernización de la Edad Media. Por eso me interesaba dedicar un acto específico a este período, supuestamente de transición, pero en realidad con entidad propia. Y también he pretendido mitigar la poco honrosa y simplista etiqueta de “crisis” al siglo XIV, porque es preferible —cada vez me convence más— definirlo como una “época de contrastes” o “época de diversidad”.
Cada escena se inicia con una imagen, que pretende simbolizar algún aspecto esencial, y con una cita, que procede de una fuente primaria de la época y que juzgo particularmente relevante del tema que se trata en las páginas siguientes. Al inicio de cada escena señalo también un evento inicial y uno final, que van enlazando unas escenas con las consecutivas. Esos jalones son esenciales para mantener la cadena que anuda todas las escenas del libro, y le dota —espero— de coherencia narrativa. Quien busque un relato estrictamente cronológico de los eventos políticos y militares de la Edad Media, puede leer separada y sucesivamente las escenas 1-8, 10, 11 y 14, donde encontrará una narración, sin solución de continuidad, desde la conversión de Constantino en 312 a la caída de Constantinopla en 1453. Con todo, el resto de las escenas —las que privilegian los aspectos sociales, económicos, culturales, intelectuales, religiosos y artísticos— respetan el curso cronológico, que me parece siempre el entramado básico de cualquier estructuración histórica, sin el cual no es posible una explicación bien contextualizada del pasado.
Aunque enhebrándolos en una misma narrativa, la intención de este libro es combinar el relato de los hechos con la reflexión de las problemáticas, enfatizando aquellas que alcanzan más resonancia en el mundo contemporáneo. Por tanto, debo reconocer que la selección de eventos, personajes y tendencias está muy condicionada por su relevancia en la actualidad. Hace ya muchos años aprendí en el tratado Sobre la utilidad de la historia de Nietzsche, que hacer una historia atractiva y relevante para el presente —una historia crítica, alejada de la historia inerte de los arqueologistas— no tiene por qué dañar su referencialidad. Este es el criterio, por ejemplo, que me ha llevado a iniciar la narración con la conversión de Constantino, acabar el primer acto con la emergencia de los “héroes fundadores” de las modernas naciones o concluir el segundo con los frescos que Giotto dedicó a Francisco, los cuales constituyen una auténtica declaración de principios de la emergencia de un nuevo mundo urbano, mercantil y cultural.
La Edad Media es la gran desconocida de la historia y, muy probablemente, también la más distorsionada. Para muchos de nosotros, una de las manifestaciones más patentes del paso inexorable del tiempo es comprobar, con cierta desazón, el aumento de la graduación de las gafas para leer. Eso exactamente nos pasa con la Edad Media: no somos capaces de verla en directo, sin intermediarios. Nuestra visión actual de la Edad Media ha pasado, de hecho, por cuatro grados de miopía y distorsión, acrecentados sucesivamente por renacentistas, ilustrados, románticos y posmodernos. Primero, renacentistas y humanistas pretendieron introducir una solución de continuidad en el pasado, saltándose la anodina edad media —que en realidad conocían muy poco— para acceder directamente a los clásicos. Segundo, los ilustrados proyectaron todos sus demonios anticlericales y laicistas contra la Edad Media, y agudizaron deliberadamente el contraste entre una época oscura como la medieval y su época ilustrada, clarividente, de las luces. Tercero, en su bienintencionado intento de rehabilitar la Edad Media, los autores del Romanticismo acentuaron sus elementos más grotescos, burlescos y esperpénticos, algo que está todavía incrustado en el imaginario colectivo.
Finalmente, los posmodernos también han querido conectar directamente con la Edad Media, descartando la modernidad como una anomalía —como los renacentistas habían hecho saltándose la época medieval—. Pero han actuado así con el propósito de proyectar todos sus demonios en la Edad Media, como lo habían hecho los Ilustrados. Esos miedos se reavivan ahora con el deseo de exaltar aquellos personajes marginales y periféricos que mejor reflejan la desazón posmoderna: brujas, prostitutas, mendigos, locos, inquisidores, excéntricos. Es obvio que también los hubo en la Edad Media, como en todas las épocas. Pero, muy al estilo Michel Foucault, cuando otorgan entidad de categoría a la anécdota o el detalle excepcional, distorsionan de nuevo todo el inmenso panorama medieval, para adaptarlo —para reducirlo y limitarlo— a su agenda posmoderna.
Desde luego, no pretendo presentar aquí una imagen idealizada de la Edad Media, porque tampoco respondería a la realidad, al igual que me lo propuse en los capítulos que le dediqué en mi Genealogía de Occidente. Como todo período histórico, entraña sus luces y sus sombras, sus aciertos y sus errores, sus avances y sus retrocesos, sus razones y sus sinrazones y, en definitiva, sus herencias positivas y sus herencias espurias. Todas las épocas tienen sus claroscuros. Son como la vida misma: ni de una claridad deslumbrante ni de una oscuridad tenebrosa. No creo que, con los sufrimientos causados hoy día por las pandemias, las crisis económicas y los conflictos laborales, los atentados terroristas, los conflictos armados en tantos lugares de África y Asia, las formas encubiertas de esclavitud, las multitudes hacinadas de refugiados y las enormes áreas donde los trabajadores son tratados sin piedad y sin otorgarles ningún derecho, podamos lanzar nosotros las campanas al vuelo y dar lecciones a otras edades del pasado. Conviene no caer en generalizaciones simplistas —más aún en el caso de una época tan extensa como la medieval— y aproximarse a ella como a cualquier otra, con los mismos deseos de aprender de sus aciertos, de dejarse deslumbrar por sus más sublimes creaciones, de asentarse en su sólida tradición y de evitar sus errores.
Finalizo este proemio haciendo referencia a las magníficas ilustraciones que acompañan el texto, elaboradas por el artista ruso Danila Andreev. En una época esencialmente analfabeta como la medieval, las imágenes cobraban una relevancia excepcional. Basta detenerse con atención ante uno de esos maravillosos capiteles de los serenos claustros románicos, donde se transmiten realidades tan profundas a través de unas formas aparentemente sencillas, para darse cuenta de la enorme capacidad de los medievales para leer el lenguaje simbólico de las imágenes. Si los medievales eran esencialmente analfabetos de las palabras, nosotros lo somos de las imágenes. Por este motivo, me parecía importante acompañar el texto con unas ilustraciones, también de carácter simbólico más que realista, que trataran de expresar lo mejor posible la indisoluble unidad entre la palabra y el icono tan propia de las sociedades medievales. El artista ha procurado mantener una línea sencilla y simbólica —una actitud tan medieval—, privilegiando los dos emblemas que le han parecido claves de este periodo: la mano y la paloma; la acción humana y la trascendental. Estas serían las dos formas de acción “histórica” con las que ha pretendido relacionar las imágenes con la historia que se narra. Las primorosas letras miniadas que inician cada una de las escenas, inspiradas también en los modelos de la época, son la mejor muestra de esta intrínseca compenetración entre la letra y la imagen.
El Elogio de la Edad Media no sería completo sin estas ilustraciones, cuidadosamente diseñadas y armónicamente acomodadas al texto. Mi agradecimiento va, por tanto, en primer lugar, a Danila, por su magnifica tarea de ilustrador, así como a quienes tuvieron la amabilidad de leer el manuscrito del texto y transmitirme unas valiosísimas sugerencias, que he procurado introducir en el texto: Juan Ignacio Apoita, Paola Bernal, José Luis González, Montserrat Herrero, José Enrique Ruiz-Domènec, José María Sanz Magallón, Miguel Ugalde.
Espero que la lectura de este breve relato de la Edad Media pueda paliar en parte la injusta mala fama de la Edad Media. Y ojalá, aunque admito que de momento soy escéptico, seamos capaces de devolver a esta época, con todas sus grandezas y todas sus ruindades, su verdadera entidad: sin reducirla a precedente de nada, sin generalizarla a una Edad Media y sin proyectar en ella nuestros propios demonios, nuestros prejuicios o los complejos que nos puedan atenazar. El lector tiene la palabra. Espero que no sea solo un testigo pasivo, sino también un espectador activo de estos escenarios que va a recorrer a partir de ahora y, por qué no, que sea capaz también de introducirse en la acción como un personaje más.