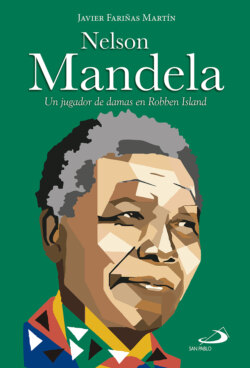Читать книгу Nelson Mandela - Javier Fariñas Martín - Страница 10
II Lazar Sidelsky (1941-1948)
ОглавлениеJohannesburgo era una de las fuerzas motoras de la economía sudafricana. La ciudad apuraba el paso por el esfuerzo que suponía la participación del país en la II Guerra mundial, en la que había declarado oficialmente las hostilidades contra el gigante nazi. Esa ciudad iluminada que habían descubierto Justice y Nelson en el coche que les trajo desde Queenstown era capaz de devorar mano de obra de cualquier rincón del país. De día, el hormiguero se trasladaba a las áreas industriales. De noche, a sitios como Sophiatown, Alexandra, Martindale o George Goch. Eran barrios para negros, para trabajadores llegados de fuera. Sitios inhóspitos, sin árboles, donde la gente se arremolinaba en pequeñas casitas, construidas con chapas o con lo que el ingenio o la casualidad pusieran por delante de sus inquilinos. Tan minúsculas y tan parecidas unas a otras que fueron bautizadas como cajas de cerillas. Aquellos suburbios eran, en realidad, guetos alejados de la exuberancia de los barrios de los blancos.
Justice y Nelson no tenían dinero ni porvenir, por lo que la primera encomienda a la mañana siguiente fue la búsqueda de empleo. Johannesburgo significaba, para muchos sudafricanos, trabajo. Y trabajo, para esos mismos hombres, era sinónimo de minería. De oro. De túneles. De picar. De excavar. De una vida bajo la superficie. Dos millones de negros trabajaban en las minas sudafricanas; 600.000 de los cuales lo hacían en el entorno de Johannesburgo. De aquellas explotaciones salía cerca del 70% de la producción mundial de oro; un 20% del uranio y el 35% de los diamantes.
Los dos recién llegados se dirigieron a Crown Mines con una recomendación que el regente había trasladado a la compañía para que contrataran a su hijo. Del resto, del puesto de trabajo para Nelson, se encargarían sus ingenios y sus mentiras. Justice se entrevistó con Piliso, el capataz de la mina. Además de ajustar sus condiciones, le advirtió de que Nelson era su hermano y que el regente pedía también un empleo para él. Piliso cayó en la trampa y le contrató.
En la superficie, la ciudad podía alcanzar el millón de habitantes, a los que se sumaban los que vivían en las zonas aclimatadas para los trabajadores. Allí, en el primer entorno laboral que Mandela conoció en la Johannesburgo de sus sueños, experimentó el contraste entre trabajar dentro y fuera de las minas; entre hacerlo en los túneles o en las oficinas. Y una diferencia, posiblemente la más evidente, procedía del lugar donde cada uno de aquellos hombres se ganaban el pan. Bajo tierra solo había trabajadores negros: «Una mina de oro no tiene nada de mágico. Desnuda y perforada, todo tierra y sin árboles, vallada por los cuatro costados, una mina de oro recuerda un campo de batalla devastado por la guerra. El ruido era estridente y constante: el chirrido de los ascensores, el golpeteo de las perforadoras, el rugido constante de la dinamita, el ladrido de las órdenes. Allá donde mirara –recordaría Mandela–, veía hombres negros con monos polvorientos, de aspecto cansado y abatido. Vivían sobre el terreno en desnudos barracones que contenían cientos de lechos de cemento separados entre sí solo unos cuantos centímetros»1. El mito del que les había hablado Banabakhe Blayi se desmoronaba delante mismo de sus ojos.
Mandela comenzó a conocer no solo la injusticia de las leyes que segregaban, donde los trabajos se dividían según el color de la piel de quien los ejecutara, o según el privilegio que pudiera conseguir algún jefe local, sino también la de un capitalismo salvaje que ya hacía de África su campo de experimentación más lustroso y, a la vez, más luctuoso. Aquellas excavaciones de Crown Mines fueron para los jóvenes Nelson y Justice un aldabonazo de la realidad que acompañaba, y acompañaría, al continente. Eran clases en directo de materias muy diferentes a las impartidas en Mqhekezweni, Clarkebury o Fort Hare.
La estructura social sudafricana quería mantener a los negros fuera de las ciudades, había que tratarlos como ciudadanos de segunda día tras día. Sin embargo, los reyes tribales y los líderes comunitarios sí eran recibidos con reverencia, casi con veneración, en determinados lugares donde la dominación blanca era una evidencia. Uno de esos lugares eran las minas. ¿El motivo? Una sola palabra, apenas una indicación de los líderes comunitarios, servía para que jóvenes de las aldeas emprendieran el fatigoso camino hacia lo que parecía un futuro prometedor: las minas de oro de Johannesburgo. Con esa petición, directa o indirecta, las grandes compañías mineras, en poder del capital blanco, se nutrían de la mano de obra poderosa, barata y silenciosa de los negros que escarbaban la tierra hasta hacerla sangrar, llorar o regurgitar la mayor cantidad posible de oro que hubiera en sus entrañas. En el caso de Crown Mines, por la escasa calidad del mineral, la hemorragia de trabajo debía ser abundante. Muy abundante.
En este contexto, la carta del regente y la mentira de Justice los convirtieron casi en privilegiados. Casi entre comillas. El hijo de Jongintaba Dalindyebo pasó a engrosar el equipo de oficinistas, algo que era casi un exotismo para un ciudadano negro. Nelson, por su parte, ocupó un puesto como guarda nocturno. Ambos tendrían, además del trabajo, la comida gratis y un lugar para dormir. Piliso, obsequioso por la carta del padre de Justice, e ignorando la mentira propinada, les dejó dormir varios días en su casa. Después tendrían que pasar a los barracones.
¿El salario? Ahí no había diferencias. Escaso. Pequeño. Raquítico.
En la soldada, Justice y Nelson se igualaban con el resto de trabajadores negros que agujereaban las tripas de Johannesburgo.
Ese pequeño sueldo era un caramelo con sabor a pequeño privilegio que consolaba, o alegraba, a dos jóvenes que habían dejado atrás una boda no deseada.
Una vez hubieron abandonado la relativa comodidad del hogar de Piliso, Justice –en su condición de hijo del regente– era tratado con deferencia por sus compañeros de barracón. Le recibieron con regalos, agasajos e, incluso, con un dinero que compartía con el camarada Nelson. De este modo, junto a la ausencia de compromisos familiares o matrimoniales, los dos amigos se antojaban poseedores de las cartas marcadas de la vida: un trabajo no demasiado exigente, al que se añadía la pleitesía de sus compañeros convertida en más monedas con las que llenar el bolsillo.
Una de las infinitas diferencias entre los trabajadores negros y blancos de la mina era el espacio donde pretendían descansar y lamerse las heridas provocadas por el trabajo diario. Los lugares infectados por su propio nombre, los barracones, eran para los negros, que eran estabulados según su comunidad o lugar de procedencia. De este modo, los responsables de Crown Mines y de otras tantas compañías trataban de mantener cierta paz social. Sin embargo, si este objetivo no se cumplía y se producían enfrentamientos entre unos y otros, la empresa se ponía de perfil y no gastaba ni un gramo de sus energías –ni de sus recursos– para cuidar a su mano de obra, sabedora de que en los bantustanes la gente seguía anhelando el sueño de la gran urbe, de Johannesburgo, la ciudad del oro.
Su primer y efímero éxito como amigo de un respetado miembro del equipo de oficinistas fracasó porque Piliso les pilló en la mentira. Ni era hermano de Justice ni el regente había sugerido a Crown Mines su admisión. Fue despedido. Se acabaron las monedas regaladas, la envidia de los compañeros y un trabajo sin demasiadas exigencias.
Justice, a pesar de la patraña, mantenía una buena agenda de contactos de su padre. Por eso no dudó en recurrir a un antiguo amigo del regente que, además, ocupaba un alto cargo en el ya pujante Congreso Nacional Africano, A. B. Xuma. A través de este, y por la circunvalación de un tercero, llegaron de nuevo con una solicitud de trabajo a Crown Mines a la que tuvo que dar respuesta Piliso, el capataz. Esta vez no hubo turno de réplica ni tiempo para la duda: los echó de allí sin contemplaciones.
El despido trajo a Mandela un nuevo compañero de viaje, su primo Garlick Mbekeni, con el que se fue a vivir y con el que emprendió la azarosa tarea de encontrar un nuevo empleo.
La nueva búsqueda de trabajo le llevó a ver a un importante agente inmobiliario en Market Street, era Walter Sisulu, pieza destacada de una agencia especializada en la compraventa de inmuebles para negros.
La oficina de Market Street supuso el descubrimiento de un mundo protagonizado por ciudadanos negros, algo impensable para él hasta entonces. El fogonazo sucedió por medio de la secretaria de Sisulu. A aquella entrevista de trabajo fue con su primo Garlick: «Nos sentamos en la sala de espera del agente inmobiliario mientras una bonita recepcionista africana anunciaba nuestra presencia a su jefe en el despacho que había dentro. Una vez transmitido el mensaje, sus ágiles dedos bailaron sobre el teclado de una máquina mientras escribía una carta. Jamás en mi vida había visto un mecanógrafo africano, y menos aún una mecanógrafa. En los pocos despachos oficiales y empresariales que había visitado en Umtata y Fort Hare, los oficinistas habían sido siempre blancos y varones»2.
Aquello era Johannesburgo, un ambiente completamente diferente a todos los lugares por los que había pasado antes. De su aldea natal a Qunu sintió que había un escalón. De ahí a Mqhekezweni, entendió que había subido un tramo de golpe. Pasar a Clarkebury equivalió a una zancada de un piso de altura. Fort Hare, más de lo mismo. Pero Johannesburgo fue diferente. Era una ciudad que impartía lecciones casi en cada baldosa de sus aceras. Aquí entendió que no era necesario que un negro tuviera un título universitario para triunfar en la vida. Aquello, que casi se había amachambrado en su mente en las distintas etapas formativas que había completado, se había venido abajo con estrépito tras los primeros contactos con Walter Sisulu, ese hombre negro de impecables trajes grises cruzados, inglés fluido y don de gentes que se había convertido en una referencia para muchos sudafricanos que querían emprender una nueva vida en Johannesburgo. Sisulu no había terminado ningún ciclo universitario. El modelo en el que se miró entonces, y en el que seguiría mirándose años y años, rompía el tinglado que tanto trabajo había costado levantar a Nelson. En Johannesburgo la universidad no garantizaba, en principio, nada más que un título. Nada más.
Después de un breve período en casa de su primo Garlick se fue a vivir con el reverendo J. Mabutho a Alexandra, una barriada de apenas ocho kilómetros cuadrados a las afueras de Johannesburgo. En aquel momento, Alexandra también era conocida como la ciudad oscura por la ausencia de suministro eléctrico. Fue el primer contacto de Nelson Mandela con un entorno donde la segregación era más que evidente: «Allí aprendí a adaptarme a la vida urbana y entré físicamente en contacto con todos los males de la supremacía de la raza blanca. Aunque el distrito segregado tenía edificios bonitos, era el típico suburbio pobre, superpoblado y sucio, con niños desnutridos deambulando por ahí desnudos o vestidos con sucios harapos. [...] A pesar de eso, Alexandra era más que un hogar para sus 50.000 residentes. Al ser una de las pocas áreas del país en las que los africanos podían adquirir bienes inmuebles de propiedad y gestionar sus propios asuntos lejos de la tiranía de las regulaciones municipales, era tanto un símbolo como un reto»3.
Los primeros pasos de Mandela en Johannesburgo fueron una secuencia de mentiras que le hicieron perder trabajos y lugares donde vivir. Esas mentiras, o esas verdades contadas con matices, esos relatos que bordeaban lo real con lo imaginado sostuvieron sus primeros tiempos en la gran ciudad. Los embustes que arrastraba desde su huida de casa del regente provocaron que también tuviera que abandonar la casa del reverendo cuando este se enteró por terceros de las trapacerías de su joven inquilino. La salida de su nuevo y efímero hogar tuvo algo de pedagógico. El reverendo dio ejemplo con él y le mandó al purgatorio de la búsqueda de una nueva casa. Eso sí, fue una penitencia con indulgencia incorporada, ya junto a la expulsión hizo posible que Nelson se instalara con la familia Xhoma, que vivía en el vecindario.
Tuvo que comenzar una nueva vida. Físicamente en una habitación con el suelo de tierra apelmazada y techo metálico, sin calefacción, ni agua corriente, ni luz eléctrica. Una chabola. La nueva dirección del joven Nelson estaba en Alexandra: Séptima Avenida número 46.
Alexandra era una ciudad de contrastes. Más bien era un suburbio de contrastes. Mejor dicho, era solo un suburbio.
Las apariencias, en Alexandra, no eran ni más –ni menos– que eso. Alguna fachada ilustre o un edificio resultón por aquí y otro por allá no podían apagar el resplandor siempre original del hambre; o el silencio siempre dañino de la suciedad de los niños de la calle; o que las fuentes de agua potable se alternaran casa sí y casa no, y que cada caño fuera el responsable del suministro de varias unidades familiares; o ese olor a humo de unas cocinas que no siempre ardían por la noche debajo de un puchero; o de ese gris marengo que reinaba en la noche alexandrina, cuyas calles casi nunca se iluminaban haciendo justicia a su apodo.
Alexandra, la ciudad oscura. Alexandra, un enclave con el vaso medio vacío, donde la oscuridad era muy diferente a la del Transkei, donde las estrellas se encargaban de llevarle la contraria a la realidad.
Lo mejor, que no era otra cosa que la vida sin aditivos, naufragaba o braceaba sin piedad en Alexandra. La vida sin más. Mucha vida en términos cuantitativos, porque más que ordenación urbana aquello parecía un desorden apelotonado. Lo peor de aquella sucesión de vidas, también sin aditivos, ocupaba los papeles principales y secundarios de aquel lugar. Muerte y violencia con un linaje de ocho apellidos. Y alcohol, mucho alcohol. Había casi más, o casi tantos, bares clandestinos –los conocidos como shebeens, en los que se bebía cerveza casera de baja calidad y menos control sanitario– que fuentes de agua potable. Aquellos tugurios gozaban de una buena salud que convivía con la mala muerte que, a la corta o a la larga, aseguraba el consumo masivo de esa cerveza que se vendía por unas pocas monedas. El dinero que se empleaba en alcohol del malo hubiera venido muy bien en las esqueléticas despensas de Alexandra.
Ahí, donde Cerbero custodiaba sus puertas con sigilo, Mandela encontró algo en apariencia impensable, una especie de paraíso colectivo: «Al ser una de las pocas áreas del país donde los africanos podían adquirir propiedades libremente y hacerse cargo de sus propios asuntos, un lugar donde la gente no tenía que aceptar la tiranía de las autoridades municipales blancas, Alexandra era una tierra prometida urbana, una prueba de que nuestra gente había roto sus vínculos con el campo convirtiéndose en habitantes permanentes de la ciudad. El Gobierno, en su intento de mantener a los negros en el campo o en las minas, sostenía que los africanos eran por naturaleza un pueblo rural, mal adaptado a la vida en la ciudad. Alexandra, a pesar de sus problemas y defectos, desmentía tal aseveración»4.
La táctica de vencer a través de la división que pregonaba con hechos el Gobierno sudafricano se quebraba en este lugar. Un pequeño triunfo, aunque todavía no premonitorio de lo que habría de venir. En aquel paraíso con goteras encontró Mandela un hogar, aunque nunca tuviera una casa. En Soweto, donde sí vivió mucho tiempo, sí tuvo una casa aunque, también según él mismo reconoció, nunca encontró un hogar. Esta es la diferencia entre la casa y el hogar.
En lo laboral, gracias a la influencia de Walter Sisulu, comenzó su trabajo como pasante, como aprendiz, en el bufete Witkin, Sidelsky & Eidelman. A pesar de husmear desde lejos el olor de la toga, Mandela no se conformaba con la pasantía. Incluso, aunque el propio Sisulu le mostraba con su ejemplo que el hecho de terminar sus estudios era algo relativo, Mandela expuso con claridad a sus nuevos jefes que deseaba terminar Derecho en la Universidad de Sudáfrica, que le permitía seguir el trayecto académico a distancia. Podría trabajar y estudiar a la vez. Aquella contratación fue un paso más en el curso rápido de aprendizaje que estaba completando Mandela en sus primeros meses en Johannesburgo. Witkin, Sidelsky & Eidelman era un bufete de abogados blancos que contrataban a un joven negro. Uno de los socios, Lazar Sidelsky, mostró especial atención en el joven becario y, en particular, en su formación. Frente al criterio de Sisulu, Sidelsky sí consideraba fundamental la educación para el desarrollo de los sudafricanos negros.
Mandela no fue el único negro contratado en el reputado despacho de abogados, que no hacía distinción entre sus clientes. Defendía del mismo modo a un hijo de la clase dominante blanca, que ayudaba en alguna transacción inmobiliaria que tenía a Sisulu como intermediario. Por eso no fue de extrañar que contrataran a otro joven negro, Gaur Radebe. Con diez años más en su tarjeta de identidad, Radebe se mostró desde el principio mucho más suspicaz que Mandela ante la discriminación racial. También demostró estar más capoteado en la vida de una gran ciudad y en el trato con el blanco que el joven del Transkei.
Los jefes y las secretarias recibieron casi con mimo a los nuevos. Mandela escuchó las explicaciones pertinentes sobre el funcionamiento de la empresa, dónde estaban sus puestos de trabajo, sus labores y los usos y costumbres de esa pequeña comunidad humana en la que, frente a los pronósticos, convivían negros y blancos. La encargada de guiar ese improvisado tour de bienvenida fue una secretaria, y a partir de ahora compañera, de apellido Lieberman.
Uno de aquellos momentos donde unos y otros se igualaban era el rato que dedicaban a tomar el té. Ellos, como negros, no tenían ninguna obligación de llevar o traer las tazas o la tetera a sus compañeros. Solo tenían la obligación de tomar el té cuando les apeteciera. En la explicación de aquella ceremonia laboral del té, Lieberman le insistió, casi machaconamente, en que tenían dos tazas nuevas compradas expresamente para ellos. Dos tazas exclusivas para ellos. Dos tazas. Dos. Le insistió mucho en ello, del mismo modo en que le repitió casi hasta la pesadez que debía replicar esas indicaciones a su compañero Gaur. Debía repetirle todo, pero no se podía olvidar del asunto, en apariencia trivial, de las tazas.
El halago de las tazas. El regalo de las tazas. La trampa de las tazas.
El obsequio escondía la letra pequeña y las cláusulas invisibles que evidenciaban la discriminación. Los compañeros de Witkin, Sidelsky & Eidelman podían compartir tiempo y espacio con sus compañeros de piel negra. Pero beber de las mismas tazas era muy distinto.
Entre máquinas de escribir, legajos y mesas donde fluían los recursos y apelaciones propias de un bufete de abogados, Mandela –cuyo trabajo oscilaba entre la mensajería y las labores administrativas– trasladó a Gaur de forma precisa las indicaciones de Lieberman. Aquel aprovechó la coyuntura y sacó a pasear el colmillo del que quiere provocar y sabe cómo hacerlo. Pergeñó una venganza preventiva en silencio, de la que solo compartió una indicación con Mandela: este debía hacer lo mismo que él hiciera.
En la primera de las ocasiones en la que un empleado del bufete llegó con una bandeja en la que brillaban las cucharas, humeaba la tetera y entrechocaban sus cerámicas las tazas, destacaban por su poco uso las que deberían pertenecer desde ese momento a los dos nuevos. Gaur se adelantó a sus compañeros y cogió, intencionadamente, una de las tazas viejas, usadas y, por supuesto, propiedad de sus compañeros de piel blanca. Se sirvió ceremonioso el té en medio de un silencio educado pero tenso. Con la mirada invitó a Mandela a seguir su ejemplo. No fue la inapetencia hacia el té lo que llevó a Nelson a no tomar una tacita ese día, aunque apelara a ello en su descargo. Otra mentira, una más, pero esta justificada en la conciencia de Mandela. Optó por no secundar a Radebe. Debía haber hecho pública su disconformidad a formar parte de una provocación en el lugar en el que les acababan de abrir las puertas, pero aquel día se limitó a excusarse. El resto, tomó el té en solitario. Con su taza.
Otro paso más en el aprendizaje de la compleja sociedad sudafricana, servido en una simple taza de té.
El trabajo en Witkin, Sidelsky & Eidelman le reportaba una mísera fortuna de dos libras por semana. De ahí, chelín a chelín, penique a penique, había que restar el alquiler de una humildad llamada vivienda; el precio del autobús para negros –autobús para nativos lo llamaban, en uno más de los ilustrativos eufemismos salidos de la fábrica de falacias conceptuales que inventaran y desarrollaran con pericia los sucesivos Gobiernos sudafricanos–, algo para comer y velas, muchas velas, con la que poder seguir sus estudios por correspondencia en la Universidad de Sudáfrica. Cumplía así con la promesa que le hizo a Sidelsky, jefe y mentor en el bufete.
Velas porque no había corriente eléctrica. Velas porque no podía permitirse una lámpara de queroseno.
Entre Alexandra y el bufete había nueve kilómetros. Cuando el mermado presupuesto no alcanzaba para nada más, empleaba casi dos horas en llegar andando al trabajo. Como tampoco había dinero para adecentar o renovar el vestuario, se ponía el traje de su jefe. Literalmente se ponía su traje. En concreto uno que le regaló y que mantuvo, remiendo tras zurcido, durante cinco años. Él mismo diría en su autobiografía que cuando se deshizo de él había ya más arreglos que traje. Pobreza en estado puro.
El aspecto de Mandela era desastrado, en contraposición con las imágenes que veríamos de él, apuesto y galán, en su época de esplendor. Pero lo peor estaba bajo una chaqueta que escondía el hambre del cuerpo. Hambre que saciaba muchos días solo a base de pan. En la casa de los Xhoma, donde vivió cerca de un año, se acostumbró a comer los fines de semana. Era, muchas semanas, la única comida caliente que ingería a siete días vista.
A través del contacto con la soledad y el bullicio que comparten espacio en las grandes ciudades, Mandela entendió que había desatado buena parte de los lazos que mantenía con su pasado. No se trataba tanto de desentenderse de su pueblo, de su gente, del mundo rural al que pertenecía, sino de liberarse de algunos grilletes que seguían condicionando a muchos sudafricanos negros que trataban de emprender su vida en lugares como Johannesburgo o Alexandra: «Lentamente, descubrí que no tenía por qué depender de mis relaciones con la realeza ni del apoyo de la familia para seguir avanzando, y forjé relaciones con personas que ni conocían ni les importaba mi vinculación con la casa real thembu. Tenía mi propia casa, por humilde que fuera, y empezaba a desarrollar la confianza y seguridad que necesitaba para seguir adelante yo solo»5.
Pero compartió camino con gente como Sidelsky, que siguió de cerca a su pupilo, y le animó tanto a terminar sus estudios como a alejarse de la política. En opinión de uno de los pilares del bufete, esta sacaba lo peor de cada individuo: la corrupción, las envidias, las luchas de poder o el logro personal a toda costa. Todo aquello formaba parte de un mundo que, para Lazar Sidelsky, no era recomendable. Si quería ejemplificar aquella propuesta de vida, tenía dos modelos en los que Nelson no debía fijarse demasiado: uno muy cercano, Gaur Radebe. El otro, demasiado influyente en la Johannesburgo del momento –y en el futuro del propio Mandela–, Walter Sisulu. Eran, para el jefe de Nelson, un ejemplo en lo profesional, pero un mal reflejo en el que mirarse desde el prisma de lo político.
Las palabras de Sidelsky no solo no ahuyentaron el riesgo del dúctil Mandela, sino que provocaron casi el efecto contrario. El interés del mentor se convirtió casi en un conjuro para rodear a su joven pasante de lo más granado, y lo más prometedor, de la política del momento. Tras Sisulu y Radebe llegó Nat Bregman, considerado por Mandela como su primer amigo blanco. Aterrizó en el bufete como él, contratado como pasante. Si una simple taza de té le había hecho comprender el mundo en el que vivía dentro de aquella oficina, un no menos simple bocadillo le abrió la perspectiva a una ideología, el comunismo, con la que muchos quisieron vincular a Nelson Mandela durante toda su vida. Bregman le invitó a compartir un pedazo de aquel simple almuerzo que llevaba, entre pan y pan, una moraleja: el espíritu del comunismo radicaba en compartir absolutamente todo. Nat era miembro del Partido Comunista sudafricano e intentó acercar a su amigo hacia esa ideología. Le invitó a fiestas, a charlas, a escuchar qué era aquello que defendían individuos entre los que, a priori, la cuestión del color no era demasiado importante. Una de las reticencias que tenía Mandela respecto a aquel partido era su relación con la religión, algo que para él, que se había criado y formado en centros cristianos, suponía un conato de conflicto personal. Sin embargo, aquella no fue la principal diferencia. «Empezaba a ser consciente de la historia de opresión de mi propio país, y consideraba la lucha en Sudáfrica como algo puramente racial. Pero el partido (comunista) interpretaba los problemas de Sudáfrica a través del prisma de la lucha de clases. Para ellos, se trataba de que los que lo tenían todo oprimían a los que no tenían nada. Me resultaba un punto de vista interesante, pero no me parecía especialmente relevante en la Sudáfrica de aquellos días. Tal vez fuera aplicable en Alemania, Inglaterra o Rusia, pero no parecía apropiado para el país que yo conocía»6. El Partido Comunista, muy importante en el África austral, encontró entre la población negra, normalmente descontenta y ubicada entre los sectores menos favorecidos de la sociedad, una tierra fértil donde extender sus ideas.
Su estancia en el domicilio de los Xhoma duró solo unos meses. Mandela seguía siendo uno más de los sudafricanos negros que esperaban en Alexandra, a las puertas de Johannesburgo, a que ocurriera el milagro de una prosperidad que no terminaba de cuajar. En 1942 se mudó a la Witwatersrand Native Labor Association (WNLA), la agencia de contratación de los trabajadores de las minas, donde convivió con sudafricanos de todas las etnias, con mozambiqueños, con namibios... Allí se hablaba una lengua a medio camino de todas ellas, el fanagalo. En aquel lugar, donde la mayoría de los compañeros de hospedaje eran mineros, Nelson era literalmente un bicho raro. Los demás bajaban a la mina en busca de lo que hubiera en las entrañas de la tierra. Mientras, él gastaba los días entre la pasantía y sus estudios.
La WNLA, por ser el sitio en el que vivían muchos de los negros que llegaban del campo a la ciudad a causa de la fiebre de un oro que nunca era para ellos, también era lugar de paso para los líderes tribales de toda Sudáfrica. Caían por allí de vez en cuando si se les requería por algún asunto relacionado con los trabajadores de su zona, si se les pedían más brazos para escarbar la tierra, o si iban a la ciudad por negocios de uno u otro pelaje. No era infrecuente que unos u otras hicieran acto de presencia por las dependencias de este microcosmos sudafricano. Una de ellas fue la reina regente de Basutolandia (Lesotho), Mantsebo Moshweshwe, quien se detuvo un momento a hablar con el bicho raro de aquel hábitat hostil para el estudio y el Derecho. En mitad de la conversación se dirigió a Nelson en la lengua del pueblo sotho. Mandela respondió con el desconocimiento atado a la mirada. La regente tiró de crítica solemne ante el gesto. «Me miró con incredulidad y después se dirigió a mí en inglés: “¿Qué clase de abogado y líder será usted si no sabe hablar el lenguaje de su propio pueblo?”. La pregunta me azoró y me hizo poner los pies en la tierra. Fui consciente de mi papanatismo y descubrí hasta qué punto estaba poco preparado para servir a mi pueblo. Había sucumbido a las divisiones étnicas potenciadas por el Gobierno blanco y no sabía cómo hablar a mi propia gente. Sin el lenguaje no es posible comunicarse con la gente ni comprenderla; no es posible entender sus esperanzas y aspiraciones, conocer su historia, apreciar su poesía o saborear sus canciones. Una vez más, comprendí que no éramos pueblos diferentes con distintas lenguas, éramos un único pueblo con lenguas diferentes»7.
En el invierno de 1942 falleció Jongintaba Dalindyebo. Mandela y Justice recibieron tarde la notificación del deceso, por lo que llegaron al palacio un día después de su entierro. Nelson tuvo sentimientos contradictorios. Se había reconciliado con él hacía meses, olvidando toda la peripecia de su huida y de la contratación en las minas de Johannesburgo. Ahí percibió alivio. Frente a esto, lamentaba no haber correspondido la grandeza que el regente había manifestado siempre con él. No haber llegado a tiempo de la despedida, ahondó en aquella sensación de cierto abandono del deber con una de las grandes autoridades de su pueblo.
Pasó casi una semana en Mqhekezweni, tiempo que le sirvió para enfrentarse de nuevo con la persona que había sido y con la que ahora era; para confrontar lo que significaba para él su etapa en Johannesburgo, lo que podía llegar a ser. Y lo que podía haber sido de haber perseverado en los planes que para él tuvieron el regente y su familia. Ahora, antagonistas unos y otros, la imagen que surgía era la de un personaje situado frente a un espejo cóncavo y a otro convexo. Y él, en medio.
Justice tuvo que asumir el cargo de su padre y se acabó para él la aventura en Johannesburgo. Pero Nelson volvió a la gran ciudad. Otra maroma que Mandela desataba de forma consciente. Poco a poco, el pantalán del puerto de su tierra natal iba quedando más lejos; no en lo afectivo, pero sí en lo profesional y en la vida que le esperaba.
A finales de 1942 aprobó el examen de graduación. Su periplo académico avanzaba, del mismo modo que su amistad con Gaur Radebe. Este le animaba cada vez más a comprometerse en el campo de la política. Sabía, por las conversaciones que mantenían, que el comunismo no estaba entre las preferencias del joven pasante. Nunca le cautivó esa ideología, aunque sí encontró algo de lo que quería para su país y para su gente: «En realidad, no me interesaba la política. Me interesaba la vertiente social de la política... Me impresionaban los miembros del Partido Comunista. El hecho de ver blancos que no le daban ninguna importancia al color de la piel era algo que..., era una nueva experiencia para mí»8. Entre el amor y el escepticismo por el comunismo, Radebe le recomendó adherirse y seguir los postulados del Congreso Nacional Africano. En opinión de Gaur, la lucha de liberación del pueblo protagonizada por este partido era el espacio ideal para la participación de Mandela en la vida política.
Persuadido o convencido, Mandela asistió de manera informal a reuniones del CNA, en principio como observador. Pero llegó el momento en el que tuvo que soltarse. Años después, en la cárcel, en una carta que escribió a Winnie Mandela el 20 de junio de 1970 reconocería que aquellos atisbos de liderazgo eran, para el propio Mandela, imperfectos, vacíos y estaban ataviados con cierto toque de egocentrismo: «Llega un momento en la vida de todo reformador social en el que gritará desde cualquier plataforma, principalmente para liberarse de los trocitos de información no digerida que se le han acumulado en la mente; un intento de impresionar a las masas en vez de iniciar una exposición tranquila y simple de principios e ideas cuya verdad universal se hace patente mediante la experiencia personal y el estudio en mayor profundidad. En esto no soy una excepción, y he sido víctima de la debilidad de mi propia generación, no solo una, sino cien veces. Debo ser sincero y decirte que, al revisar de nuevo algunos de mis textos y discursos del principio, me desconcierta su pedantería, su artificialidad y su falta de originalidad. Su apremiante necesidad de impresionar y de hacer propaganda es claramente perceptible»9. Propaganda en el corazón de la lucha contra el apartheid. Eso sí, tamizada por la reflexión que le dieron los años de cárcel.
Los primeros escarceos de Mandela con la política no agradaban a Lazar Sidelsky, quien le aseguraba que la política echaría a perder su prometedora carrera en la abogacía. Trabajaba con tal dedicación y diligencia en el bufete que se anticipaban dotes para un futuro brillante entre leyes. Además, como si fuera agorero de malos –o, en este caso, certeros– presagios, un día le dijo que «si te metes en política, tu profesión sufrirá y tendrás problemas con las autoridades, que a menudo son tus aliadas en este trabajo. Perderás a todos tus clientes, te quedarás sin dinero, destruirás tu familia y acabarás en la cárcel. Eso es lo que ocurrirá si te metes en política»10. Al dejar escrita en sus memorias esta reflexión de Sidelsky, Mandela reconocía la inteligencia de su mentor en el bufete, de su capacidad de profetizar aquello que él intuía que habría de suceder.
A primeros de 1943 fue a Fort Hare para su graduación, tras aprobar el examen en la Universidad de Sudáfrica. Para tal evento, un hombre pulcro y elegante como Nelson, sabía que no podía ir con el traje remendado que un día le dejó Sidelsky. Pero no tenía dinero para comprar uno nuevo. Ya era miembro del bufete tras la marcha de Gaur Radebe, pero no tenía posibilidad de renovar el fondo de armario, por lo que prefirió tirar en esta ocasión de la amistad, y los recursos, de Walter Sisulu.
Para su primera llegada a Fort Hare había estrenado el traje que encargó el regente para él. Para volver a su tierra, para volver a la universidad en la que empezó a madurar, estrenaría otro atuendo. Los ropajes académicos también fueron prestados por un amigo y antiguo compañero de aula, Randall Peteni. Elegante y solemne, su madre y la viuda del regente le acompañaron aquel día. Aprovechó la graduación para quedarse en su tierra unos días. Al igual que ocurrió con el entierro de Jongintaba Dalidnyebo, se replanteó lo que era y lo que quería llegar a ser. En este caso, con un añadido, le plantearon la posibilidad concreta de volver al Transkei una vez que se convirtiera en abogado. El argumento fue emotivo y justo a partes iguales: si de algo adolecía aquella zona era de personas formadas que pudieran colaborar en su desarrollo. Sin la conciencia del todo clara, aunque con un pálpito que cada vez apostaba más por la vida que le esperaba en Johannesburgo, no se atrevió a negar tal posibilidad. Pero lo que no hizo en modo alguno fue pronunciar un simple sí.
Mandela ya no pensaba en clave Transkei. Ni Transvaal. Ni Thembulandia. No pensaba ni en xhosa, ni en zulú, ni en sotho. Ni en blanco. Solo pensaba en negro. En derechos. En libertades. En futuro. Su engranaje mental pasaba por una nación pensada en su conjunto. Era ya un incipiente pensamiento global.
Con los ropajes académicos prestados por su amigo. Con su madre allí presente. Con la alegría de sus compañeros de graduación. Y con su traje nuevo. Con el lustre del pantalón y de la chaqueta recién comprados, Nelson percibió con nitidez que aquel acto, aquella celebración, no tenía demasiado sentido. O, al menos, que no tenía la importancia que él mismo le había dado en su momento. Años ha, consideraba que para que un sudafricano negro fuese el líder de su comunidad, debía completar unos estudios, obtener una graduación, lograr una licenciatura, para después volver entre los suyos, destacar, brillar y ser reconocido.
El joven Mandela, que había soñado con un buen salario, un trabajo como funcionario y una apacible vida en torno a la casa real thembu, veía ahora que había aprendido mucho más en los pocos meses que llevaba en Johannesburgo que en toda su vida en el Transkei. Lo que le había aportado la ciudad sin necesidad de título académico era más valioso que ese cúmulo de estudios que sus padres primero, y el regente después, se empeñaron en ofrecerle. La gente y la vida cotidiana en la ciudad le permitían contemplar con perspectiva la inmoralidad de un sistema político quebrado por la falta de justicia de sus postulados. Cada vez era más consciente de que para hacer frente a esa inequidad no le habían preparado en Fort Hare. «En la facultad, los profesores habían rehuido temas como la opresión racial, la falta de oportunidades para los africanos y la maraña de leyes y reglamentos cuyo único fin era subyugar al hombre negro. Pero en mi vida en Johannesburgo me enfrentaba a todo aquello un día sí y otro también. Nadie me había sugerido nunca un modo de erradicar los males derivados de los prejuicios raciales, y tuve que aprender de mis propios errores»11. Eso, de sopetón, es algo de lo que se percató Mandela en aquel acto académico que vivió con dos trajes que, por sus circunstancias económicas, él no habría podido portar.
A su vuelta a Johannesburgo se matriculó en la Universidad de Witwatersrand, conocida como Wits, con el fin de licenciarse en Derecho. Fue el único negro que cursó aquellos estudios ese año. Un solo negro en un campus en el que había alumnos blancos comprometidos con la causa de la igualdad de derechos, pero donde tampoco sobraban compañeros que de una manera u otra le hacían saber que aquel no era lugar para un negro. Wits, como el resto de los centros por los que circuló el expediente académico de Mandela, era de origen inglés. A pesar de las dificultades, en una universidad afrikáner, la presencia de Nelson hubiera sido imposible. Aquí descubrió la política en una dimensión que nunca antes había alcanzado. La catarata de debates estudiantiles, las proclamas casi constantes, la afiliación como forma de supervivencia... Este ambiente superaba con mucho el planteamiento que había visto hasta ahora a través de Nat Bregman o Gaur Radebe.
En aquel tiempo ya había dejado Alexandra y residía en Orlando, Soweto.
La participación sudafricana en la II Guerra mundial, a la que se añadió una grave sequía y el hambre consiguiente entre la población, provocó un gran movimiento ciudadano de las áreas rurales a las grandes concentraciones urbanas. Uno de aquellos lugares fue Soweto, acrónimo de South West Town (la ciudad del suroeste), que a pesar de lo simbólico e insignificante del contenido de su nombre, ya se había convertido en uno de los mayores conglomerados de población del país, «aunque pocos residentes blancos en Johannesburgo habían entrado en ella, y los mapas y planos ni siquiera señalaban su existencia. En el sitio peor emplazado del paraje que constituían los vertederos de las minas, donde el viento arrastraba consigo el polvillo residual del oro, Soweto era una vasta extensión de decenas de miles de pequeños cubículos carentes de electricidad, dominado por los cuartelillos de la policía, sin otra cosa que vallas y cercados destacándose contra el cielo o rompiendo la línea del horizonte. Su aspecto era uniformemente proletario, pero encerraba en su seno a maestros negros, pequeños comerciantes, dependientes y empleados, gánsteres y vagabundos, que todos los días se amontonaban para subir a los trenes y autobuses atestados que los conducían al trabajo en la ciudad blanca»12. Ahí viviría Mandela hasta su encarcelamiento y después de su liberación.
El aprendiz de abogado trabó amistad con blancos miembros y simpatizantes del Partido Comunista, así como con jóvenes de origen indio, la otra gran comunidad presente en Sudáfrica, como J. N. Singh e Ismail Meer. Un día los tres iban al piso de este último. Tomaron un tranvía que sí podían utilizar los indios, pero no los negros. El conductor paró el convoy y avisó a la policía, que los detuvo, los llevó a comisaría y los denunció. Otra lección, otra asignatura que no hubiera nunca podido recibir en Fort Hare.
Fueron sucediéndose los acontecimientos de los lunes, de los martes, de los miércoles y jueves. Fueron pasando todas las horas de todos los días sin que nada en apariencia cambiara, para que al final todo se diera la vuelta como un calcetín antes de ser depositado en el cesto de la ropa sucia.
No fue Gaur. O no solo Gaur. Tampoco Sisulu. O no solo Sisulu. Ni las aulas de Wits. Ni aquellos autobuses que subían de precio haciéndolos inaccesibles para los negros que iban a trabajar a Johannesburgo. Ni aquella taza de té que Mandela utilizó en soledad en el bufete de Sidelsky. No hubo un caballo. Ni una caída. Ni un Damasco. Hubo un mucho y un poco de todo ello: «No experimenté ninguna iluminación, ninguna aparición, en ningún momento se me manifestó la verdad, pero la continua acumulación de pequeñas ofensas, las mil indignidades y momentos olvidados, despertaron mi ira y rebeldía, y el deseo de combatir el sistema que oprimía a mi pueblo. No hubo un día concreto en el que dijera: “A partir de ahora dedicaré mis emergías a la liberación de mi pueblo”; simplemente me encontré haciéndolo, y no podía actuar de otra forma»13.
Sin embargo, en aquella ensaladera rebosante de ideas y personas, sobresalía Sisulu, su personalidad y el camino de movilización que había adoptado: el CNA, que en aquel momento buscaba cómo revitalizar su posición dentro de la sociedad y convertirse en el gran movimiento de liberación sudafricano. Con el tiempo, el propio Sisulu al recordar el momento en el que conoció a Mandela, apuntó que «queríamos ser un movimiento de masas, y un día entró en mi oficina un líder de masas»14.
Una persona, Sisulu, y una declaración, la Carta del Atlántico, fueron los primeros herretes a través de los que comenzó a asentarse la carrera política de Mandela. En el caso de la Carta, suscrita por Roosevelt y Churchill a bordo del USS Augusta el 14 de agosto de 1941 «en algún punto del océano Atlántico», el tercero de sus ocho principios recordaba la necesidad de «respetar el derecho de los pueblos a elegir el régimen de gobierno bajo el cual han de vivir, deseando que se restituyan los derechos soberanos y la independencia a los pueblos que han sido despojados por la fuerza de dichos derechos».
La mente de Mandela se abrió a la política definitivamente por una extraña mezcla, fruto de la combustión de una reunión en altar mar, junto a lo que brotaba en Wits y lo que surgía, de manera informal, en la casa de Sisulu. Y también, por qué no, de lo que salía de unos fogones que manejaba con maestría MaSisulu, la madre de Walter.
Uno de tantos que pasaron por aquella casa fue Anton Lembede, doctor en Arte y licenciado en Derecho. Más allá de la crítica al blanco y a su forma de gobierno, Lembede ponía el acento en la población negra y en su eterno complejo de inferioridad. Ahí, en su opinión, había que incidir para que la lucha contra la desigualdad y la discriminación tuviera sentido y, ante todo, resultados. «Lembede mantenía que África era el continente del hombre negro, y que era tarea de los africanos reafirmarse y reivindicar lo que era suyo por derecho. Detestaba la idea del complejo de inferioridad de los africanos y arremetía contra lo que llamaba la “adoración e idolatría hacia Occidente y sus ideas”. El complejo de inferioridad, afirmaba, era el mayor obstáculo para la liberación. Señalaba que allá donde los africanos habían tenido oportunidad de hacerlo, se habían mostrado capaces de desarrollarse en la misma medida que el hombre blanco»15.
En aquellas reuniones también se citaba otro de los históricos de la lucha contra el apartheid y del propio CNA, Oliver Tambo. Allí comenzó a fraguarse la Liga Juvenil del CNA, con el fin de romper con la imagen que muchos tenían del histórico partido como una organización acomodada y en la que sus líderes miraban solo por sí mismos y por sus privilegios.
Estas y otras iniciativas pretendían romper con una política capciosa que los británicos habían desarrollado a lo largo del tiempo: crear una burguesía negra formada por ciudadanos relativamente pudientes que ocuparan ciertos espacios de poder. Las escuelas, las universidades y determinadas formas de hacer, pretendían generar una élite negra con ciertas aspiraciones que quedaba, al final, subyugada por los beneficios del sistema.
Se trataba, en definitiva, de una división de clases dentro de la comunidad negra. Los que se reunían en la casa de Sisulu sabían del peligro que eso suponía. Y Mandela, con una carrera guiada por la educación británica que había recibido, habría corrido el riesgo de caer en esa tela de araña de no haberse rodeado del CNA y su entorno.
Si de las palabras se pasa a los hechos, de las reuniones se pasa a la manifestación pública, en la calle, de las ideas. Mandela dio ese paso, por primera vez, en agosto de 1943. Y lo dio en una gran concentración. Cerca de 10.000 personas se congregaron en Alexandra para clamar contra la subida del precio de los autobuses. Los responsables del servicio incrementaron de 4 a 5 peniques el coste del billete. Nelson era uno de los muchos perjudicados por la medida. Él mismo, con unos ingresos más que ajustados, no podía tomar el transporte colectivo muchos días para poder llegar a fin de mes. El nuevo precio era abusivo para una población que a duras penas podía ir y venir al trabajo. No solo tenían autobuses segregados. No solo tenían que utilizar un transporte peor. No solo eran ciudadanos de segunda. También debían costear unos excesos destinados de forma implícita o explícita a minar la moral de todo un pueblo. Aquilatada poco a poco su concepción de la discriminación, más aquellas reuniones ya bastante habituales del CNA en las que participaba, se animó esta vez a no ver pasar la manifestación. Formó parte de la misma. Se unió a esa decena de miles de negros que pedían que se frenara un abuso más. Mandela en su autobiografía calificó aquella experiencia como estimulante y alentadora. Percibió el estímulo al instante, como un chute de adrenalina, cuando se sintió unido al grito de sus vecinos, de sus amigos, de sus compañeros de batalla en los autobuses segregados. Que fue alentadora lo descubrió poco después. La convocatoria fue eficaz. Junto a la concentración humana, los convocantes decidieron secundar una medida de presión que muchos, obligados por un salario raquítico, adoptaban con frecuencia: no montar en aquellos autobuses. Así, pasaron casi 10 días en los que los vehículos que debían llevar a los trabajadores de Johannesburgo a Alexandra y a otros lugares circularon vacíos. «Ya volverán», debieron pensar los responsables del transporte urbano de la ciudad el primer día. «Ya volverán», pensaron con menos énfasis, el segundo día. A la tercera jornada, la reflexión comenzó a virar: «¿Y si no vuelven?». Después de cuatro, cinco, seis, siete, ocho días, la empresa retrocedió en su propuesta inicial.
El precio del viaje se quedó en 4 peniques. Los negros volvieron a sus autobuses segregados. Pero al precio por el que se habían sacrificado.
Luego vendrían derrotas y sanciones; un camino pedregoso. La cárcel. Una condena. Pero la primera fue una victoria del pueblo negro sudafricano, entre el que estaba Nelson Mandela.
Su ingreso en el CNA, en 1944, se produjo como la llegada de las nubes al acercarse la época de lluvias, con naturalidad. Aquella nueva forma de compromiso traslucía la importancia que Nelson daba a la lucha contra la segregación racial. Dentro de la formación se comenzaba a contemplar un cierto aburguesamiento del propio partido. La casa de Sisulu era uno de esos espacios en los que se analizaba tanto lo que hacía el Gobierno de Pretoria por mantener el statu quo, como aquello que la población africana debía modificar para cambiar el sentido de la historia. Y una de las medidas que se propusieron fue la creación de la Liga Juvenil del CNA, orgánicamente unida al partido, pero con la identidad propia que le daría una masa social joven, pujante y resolutiva. Esos rasgos le alejarían del cuerpo jerárquico del CNA, compuesto por los viejos dirigentes que, en opinión de muchos, se habían dejado mecer por la historia y habían arrinconado la reivindicación. Las nuevas generaciones pedían cambios, más actividad y otra actitud. Los luchadores por la libertad que impulsaron la Liga «habían ido a las escuelas de misioneros, estudiaron con becas, leían libros de texto, pero también periódicos y se contagiaban del descontento con un nacionalismo directo y vigoroso. La Liga de Jóvenes atacó las políticas anteriores del Congreso (Nacional Africano), el liderazgo de los moderados, la vacilación y la transigencia»16.
Aunque no había llegado todavía el momento del uso de la violencia, algo que fue real con Umkhonto we Siezwe (la Lanza de la Nación), sí se esperaba algo más de contundencia en la reivindicación. Una comisión de seis personas, entre las que estaban Lembede, Sisulu, Tambo y el propio Mandela, planteó la cuestión al entonces presidente del CNA, Alfred Xuma. Este rebajó las expectativas del organismo del partido y propuso que la Liga Juvenil se convirtiera en un espacio para la captación de nuevos afiliados al CNA. Así se aprobaría el Domingo de Ramos de 1944, en la Conferencia Anual del CNA celebrada en Bloemfontein. Lembede fue elegido presidente, Oliver Tambo secretario, Sisulu tesorero y Mandela ocupó un cargo en el comité ejecutivo. En su documento fundacional reconocían que el desarrollo de África debía estar protagonizado por los propios africanos.
El compromiso de Mandela con el CNA no le satisfacía, entre otros motivos porque como trabajaba todo el día en el bufete y el resto del tiempo intentaba centrarse en unos estudios que casi siempre iban a remolque de todo lo demás, no tenía disponibilidad para una causa que le había absorbido la mente. Era más frustración por falta de tiempo que apatía por los escasos resultados logrados hasta el momento.
Los debates dentro del partido se sucedían, y uno de los que mayor peso ocupó entonces fue la idoneidad o no de incluir en las filas de la lucha contra la segregación a blancos y a comunistas sensibles con la lucha por la libertad. Entonces, con un ideario político todavía en mantillas, Mandela se opuso a ambas posibilidades. Ante el riesgo o el temor de padecer una especie de síndrome de Estocolmo que les hiciera entender la causa de los blancos, no quería ni a unos ni a otros. Ni a la mezcla de ambos. A pesar de contar con amigos blancos y con comunistas comprometidos en la lucha de los negros por la liberación, en aquel momento su pensamiento era contrario a ello.
Buena parte de aquellos debates se seguían sucediendo en casa de Walter Sisulu donde Mandela también conoció a Evelyn Mase, la primera gran mujer de su vida, con la que tendría cuatro hijos. Evelyn vivía con su hermano Sam en casa de los Sisulu. Estudiaba Enfermería en el Hospital General para no europeos de Johannesburgo. A pesar del bullicio político que acompañaba la vida cotidiana de aquellas cuatro paredes, Evelyn se sentía muy ajena a todo aquello.
La falta de decisión que Nelson Mandela había mostrado con otras chicas a las que había conocido y de las que se había enamorado, le sobró con Evelyn. Le pidió iniciar relaciones. Se enamoraron y, a los pocos meses, se casaron en Johannesburgo. Se convirtieron en marido y mujer en 1944 en el juzgado segregado para negros, como marcaba la ley. Evelyn, de blanco y con un velo que cubría su pelo. Nelson, de traje oscuro y corbata de nudo estrecho. Serios ambos. Muy serios, al menos para la instantánea. No hubo celebración, solo los testigos. No hubo fiesta, solo los testigos y la firma. No había hogar, ni vivienda. Tuvieron que compartir las primeras nupcias en Orlando East en casa de uno de los cuñados de Nelson. Luego se fueron con una hermana de Evelyn a las minas de City Deep.
De familia en familia, los Mandela se independizaron en 1946. Se trasladaron a Orlando East y, después, a una vivienda más grande en el 8.115 de Orlando West. Aquel era uno de esos townships en los que Pretoria había ubicado a los negros que querían vivir cerca de las grandes ciudades. Ese lugar, sucio, polvoriento y empobrecido, se convertiría en el primer hogar real para el matrimonio. Entre otros factores, pudieron acceder a esta casa porque había nacido su primogénito, Madiba Thembelike, y necesitaban más espacio que para la simple pareja. Y con el hijo, y con el nuevo hogar, los Mandela pasaron de ser acogidos a ser acogedores. Por allí comenzaron a desfilar durante más o menos tiempo, familiares y amigos de él y de ella. Se cumplía así una de las máximas del pueblo africano, y en especial de la comunidad de origen de Mandela, donde cualquier miembro de una familia tiene derecho a solicitar un hueco donde dormir y vivir a cualquier miembro de la misma en caso de necesidad. La familia extendida comenzó a ser realidad a partir de entonces en Orlando West, un enclave que, al final, formaría parte de uno de los nombres históricos del apartheid: Soweto. Ese lugar, más allá del simbolismo, no era más que un nuevo zarpazo a la dignidad del pueblo negro. Los suburbios del suroeste. Las miserias del suroeste. La segregación del suroeste.
La vida de los Mandela caminaba aprisa. Varias viviendas y un hijo en apenas dos años de matrimonio. Pero la realidad no les daba la tregua que cualquier pareja joven pudiera requerir. No podían dedicarse mutuamente todo el tiempo que hubieran necesitado. El compromiso de Nelson con el CNA y con la Liga Juvenil, junto al desarrollo de los acontecimientos históricos, no hacían fácil la compatibilidad de las esferas familiar y política en el 8.115 de Orlando West.
En 1946 se produjo una de las grandes huelgas mineras de la historia sudafricana. Sindicados desde 1940 en la African Mine Workers Union, gracias al impulso del CNA, los cerca de 70.000 mineros que trabajaban en el Reef pedían un salario digno y justo, vacaciones pagadas y una serie de mejoras a las que el Gobierno no accedió. En lo fundamental, el salario, reclamaban multiplicar por cinco el sueldo, y pasar de dos a diez chelines diarios. La huelga duró una semana, en la que Mandela ya conoció los entresijos de la reivindicación, se acercó al movimiento minero, recorrió las galerías, los túneles, percibió el dolor que supuraba el subsuelo sudafricano. Pero aquella huelga no sirvió nada más que para el aprendizaje. La represión fue contundente, murieron 12 mineros, la huelga terminó y el sindicato fue laminado por las fuerzas del orden. Otros 52 sindicalistas y líderes del parón minero fueron procesados por incitar a la huelga y por sedición. Según Carmen González, autora de El movimiento obrero negro sudafricano, «la violencia de la represión estatal indicaba hasta qué punto la acción de los mineros negros había conmocionado al régimen. [...] Las tensiones registradas en épocas anteriores entre el Partido Comunista sudafricano y el CNA habían sido superadas, entre otras cosas, con el surgimiento en el seno de este último de una Liga Juvenil comprometida con una teoría y una práctica que se alejaban de los viejos métodos de resistencia pasiva. El resultado de la combinación fue dramático: por primera vez en muchos años, los sindicalistas negros entraron en estrecha relación con las principales organizaciones del movimiento de liberación y muchos de ellos pasaron a ocupar posiciones claves en el CNA, en el cual también habían confluido numerosos militantes y dirigentes del Partido Comunista»17.
Aquella fue una de tantas, porque «las huelgas de mineros ocupaban un espacio sagrado en la leyenda de la Lucha. Había pocas injusticias que evocaran tanto al apartheid como un minero negro, excavando en la tierra de sus ancestros para enriquecer a sus jefes blancos, mal pagado, víctima de enfermedades pulmonares, viviendo en moteles-prisión y con los ocasionales derrumbamientos de túneles»18.
Ese mismo año, 1946, el Gobierno sudafricano también apretó las bridas a la comunidad india con la Ley de posesión y ejercicio de actividades de los asiáticos. Este cuerpo legal establecía límites bastante parecidos a los que ya condicionaban la vida de los negros: ponía freno a la libertad de movimientos, multiplicaba los requisitos para adquirir propiedades, establecía los lugares donde podían residir. A cambio, podían tener representación en el Parlamento a través de testaferros blancos. Esta ley se convertiría en el preludio de la Ley de áreas para los grupos, que pretendía mantener inmune e incontaminada a la población blanca del resto de grupos y comunidades que vivían en Sudáfrica. La respuesta de la comunidad india a tal desatino fue la resistencia pasiva, organizada y sistemática durante dos años. Era otra forma de lucha que también tuvo consecuencias, porque sus principales impulsores fueron condenados a trabajos forzados y cerca de 2.000 voluntarios fueron encarcelados por oponerse a una ley radicalmente injusta. La forma de protesta que puso sobre el tapete la comunidad india subyugó a los impulsivos miembros de la Liga Juvenil del CNA. Había más formas de oponerse al Gobierno de Pretoria que la simple manifestación y la declaración de intenciones, por muy contundente que esta fuera. La resistencia pasiva y la pérdida del miedo a la cárcel o a la represión policial cautivaron a un movimiento que necesitaba otro discurso y otra épica a la que aferrarse.
Al rebufo de aquella campaña de resistencia pasiva, y con la perspectiva de que la legislación comenzaba a ser represiva también para el resto de la población sudafricana no blanca, los máximos representantes del Congreso Nacional Africano, el Congreso Indio del Transvaal y el Congreso Indio de Natal, Alfred Xuma, Yusuf Dadoo y Monty Naicker, suscribieron el conocido Pacto de los Doctores, según el cual –manteniendo su independencia y sus propias líneas políticas de acción– serían capaces en determinadas circunstancias de trabajar de forma conjunta para luchar contra las desigualdades raciales en el país.
Mientras, Mandela ahondó aún más su relación con el Congreso Nacional Africano al ser nombrado miembro del comité ejecutivo. Era su primer cargo de responsabilidad en el partido. Sí, se había significado más en la Liga Juvenil, pero no en el CNA. Hasta ahora, junto al interesante proceso de escucha y debate del que había sido testigo como actor secundario, apenas acumulaba cierto conocimiento de la lucha sindical por la huelga minera de 1946. Eso y poco más. Sin embargo, ocupar un sillón en la dirección nacional del partido le reafirmó en su compromiso con el país: «No me había visto directamente involucrado en ninguna campaña de importancia, y aún no comprendía los riesgos y las incalculables dificultades de la vida de un luchador por la libertad. Me había limitado a dejarme llevar sin pagar precio alguno por mi compromiso. Desde el momento en que fui elegido miembro del comité ejecutivo de la región del Transvaal empecé a identificarme con el Congreso en su conjunto, con sus esperanzas y desalientos, sus éxitos y sus fracasos; quedé vinculado a él en cuerpo y alma»19, según señaló el mismo Mandela al hacer memoria de su vida en aquellos años.
En 1947 finalizó su período de trabajo y formación en el bufete de Witkin, Sidelsky & Eidelman. Junto a lo que suponía para su crecimiento profesional, para el joven padre de familia la salida del bufete significaba perder un exiguo, pero necesario, salario que entonces era de ocho libras, diez chelines y un penique. Evelyn trabajaba y aportaba 17 libras a la economía familiar, bastante más que Nelson. Sin embargo, aquel trabajo mal remunerado era fundamental para el sustento familiar y para poder continuar con sus estudios. Por ello pidió un préstamo al Fondo de Bienestar Bantú a través del Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales de Johannesburgo. Con la cantidad solicitada, 250 libras esterlinas, tendría que asumir el pago de matrículas, libros más una pequeña cantidad para los gastos diarios. Sin embargo, solo recibió 150 libras.
En medio de aquellas estrecheces económicas, nació su segunda hija, Makaziwe, que falleció cuando solo tenía nueve meses.