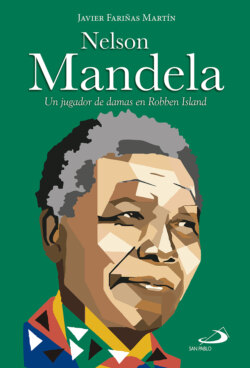Читать книгу Nelson Mandela - Javier Fariñas Martín - Страница 9
I Nosekeni Fanny (1918-1941)
ОглавлениеMandela tuvo su primer traje a los siete años. En realidad, no fue un traje, sino un pantalón de su padre que su propio progenitor recortó por las rodillas y ató a su cintura con un cordel para que no se le cayera. El tajo que el padre ejecutó sobre la prenda acertó con el largo, lo justo para cubrir las todavía enclenques piernas de Rolihlahla. Para el ancho tuvo que tirar del rudimentario cinturón. Todo ello ocurrió la víspera de su primer día de colegio. Todo ello ocurrió 24 horas antes de que comenzaran a llamarle Nelson.
Su padre ingenió aquella solución de compromiso porque no concebía que su hijo acudiera a la escuela como si fuera un desarrapado. Faltaba mucho por llover para que vistiera su primer traje, que tuvo también una percha académica, su ingreso en la Universidad de Fort Hare.
Mandela no nació como Nelson. Aquel fue el nombre que le asignaron en el colegio, el día que estrenó aquel improvisado atuendo confeccionado a base de tijeretazos. El pequeño Mandela vino al mundo en la localidad de Mvezo con el nombre de Rolihlahla el 18 de julio de 1918, hijo de Nosekeni Fanny y Nkosi Mphakanyiswa Gadla Mandela. Era jueves.
Mvezo, un pequeño pueblo donde cambiaban más las personas que las cosas, estaba en el Transkei, un sitio demasiado alejado de cualquier lugar con cierto renombre en la Sudáfrica de aquel tiempo: 1.200 kilómetros le separaban, por el este, de Ciudad del Cabo. La distancia con Johannesburgo también era sideral: cerca de 900 kilómetros al sur. El Transkei, en el sudeste sudafricano, era una de las mayores divisiones administrativas del país. El pueblo thembu, al que pertenecía Mandela, formaba parte de la nación xhosa. Cada pueblo y cada ciudadano xhosa estaban enraizados, asimismo, en un clan. En el caso de Mandela, descendía del clan Madiba, un jefe thembu que vivió en el Transkei dos siglos antes del nacimiento del futuro presidente de Sudáfrica. Así, Madiba, el sobrenombre cariñoso con el que también fue conocido era, en realidad, una herencia recibida. Le llamaban como hacían con uno de sus ancestros en el siglo XVIII. Aunque miembro de la casa real por la rama paterna de la familia, Rolihlahla no se encontraba en la línea sucesoria de la corona. Su participación en aquella dinastía, de no haberse cruzado por el camino la lucha contra el apartheid, se habría circunscrito a la del equipo de consejeros de aquellos que debían regir los designios de la comunidad.
El Transkei. La tierra donde vivían unos tres millones de xhosas. La tierra de los thembus, un pueblo heroico con un gran sentido de la justicia, una carga genética que pasaba de generación en generación. Eran la tierra y la familia de aquel niño que vino al mundo cuando la simiente del apartheid ya estaba sembrada. En la segunda década del siglo XX, en Sudáfrica ya regía la Ley de tierras, suscrita en 1913, que concedía el 87% del territorio a los blancos, y dejaba para los negros y para el resto de minorías el 13% restante. Con alguna variación, esos porcentajes se invertían para hablar de la población. Poco más del 10% de los sudafricanos eran blancos, y el 90% restante se dividía entre la mayoría negra y las comunidades india y mestiza. En el Transkei la población negra no era ni siquiera propietaria del terreno que pisaba y sobre el que vivía. Eran inquilinos en sus tierras ancestrales.
Rolihlahla. Nelson. O Madiba. Aquel chico, otro más del fértil y oprimido Transkei, nació seis años después de que lo hiciera el partido que lideraría años después, el Congreso Nacional Africano (CNA). El año del nacimiento de Rolihlahla Mandela, el CNA, que durante años esgrimió una política poco impulsiva y de mucha mano izquierda, participó en la Conferencia de Paz de Versalles para defender los derechos de la población negra sudafricana. El día de su nacimiento, el 18 de julio de 1918, Mandela se unió a una causa ya existente, la de la lucha contra una forma de discriminación que, años más tarde, sería conocida en el mundo entero como apartheid.
El pequeño Rolihlahla fue el único hijo varón del matrimonio formado por Nkosi Mphakanyiswa Gadla Mandela y Nosekeni Fanny, la tercera de las cuatro mujeres que tenía Nkosi y a las que visitaba esporádicamente, una vez al mes, semana arriba o abajo. Cada una tenía su propio kraal, una especie de granja donde practicaban una economía de subsistencia para ellas y para los hijos que iban teniendo con Nkosi.
A pesar de las necesidades económicas que precisaba la manutención de cuatro esposas y trece hijos, Nkosi mantenía cierto estatus, ya que era el máximo responsable de Mvezo. Sin embargo, una disputa por cuestiones de ganado enfrentó al padre de Mandela con la administración colonial inglesa, lo que provocó su inmediata destitución y la pérdida de la jefatura de la familia Mandela. «Mi padre –recordaría años más tarde el propio Nelson– que era un noble adinerado según los baremos de la época, perdió tanto su fortuna como su título. Le fueron arrebatadas la mayor parte de su rebaño y de sus tierras, y perdió los ingresos que de ellas obtenía. Debido a nuestra difícil situación económica, mi madre se mudó a Qunu, una aldea algo más grande que había al norte de Mvezo, donde gozaría del apoyo de amigos y parientes. En Qunu no vivíamos tan bien, pero fue en aquella aldea cerca de Umtata donde pasé los años más felices de mi infancia»1.
Qunu era un lugar casi fantasmal. Sin estadísticas ni censos de los que fiarse, aquella pequeña aldea a la que se tuvo que trasladar Nosekeni Fanny con Rolihlahla no tenía más de 200 o 300 habitantes. En realidad, para ser más precisos, habría que decir que en Qunu no vivían más de 200 o 300 mujeres y niños. Aquello parecía un enclave de viudas y huérfanos, a pesar de lo cual en la memoria de Mandela no había ni atisbo de rencor o pena. El traslado le trajo nuevos amigos, con los que cuidaba del ganado y disfrutaba del paisaje único de la sabana. A pesar de las apreturas económicas, Qunu le permitió crecer en un ambiente idílico para un niño. Mientras, la mayoría de los hombres de aquel lugar, emigrantes forzosos en busca de trabajo y de salario, pasaban largas temporadas en las ya famosas minas de oro sudafricanas.
Las viviendas en aquella aldea eran simples cabañas construidas en barro. Como suelo, los vecinos utilizaban el barro de los termiteros. Nosekeni Fanny tenía tres de estas chozas. Utilizaba una de ellas como cocina, otra como dormitorio y la última como despensa.
Lejos de Qunu se seguía escribiendo la historia de Sudáfrica, la historia de la discriminación. En 1923 se aprobó la Ley de áreas urbanas, a través de la cual se promovía la creación de suburbios alrededor de las grandes ciudades, los llamados townships. Estos asentamientos pretendían nutrir de mano de obra negra y barata a partes iguales a las florecientes industrias urbanas. Esto fue especialmente significativo en el entorno de Johannesburgo y de aquellos enclaves donde el oro manaba de entre la tierra con solo rascarla. La Ley, que tenía como principal objetivo que las explotaciones mineras no pararan ni un momento de destilar la riqueza del subsuelo, generó un movimiento migratorio protagonizado mayoritariamente por hombres. De todas partes fluyeron trabajadores en busca de un éxito y un salario que casi siempre se demostró exiguo.
La infancia del pequeño Rolihlahla, ajeno a la agonía por la pérdida de la estabilidad económica de su familia, la falta de infraestructuras e inconsciente de lo que significaba la ausencia de un colegio donde aprender los rudimentos de la lengua o las matemáticas, fue feliz. Aprendió lo que cualquier niño de aquella época y en aquel contexto. El ganado, cualquier árbol o un arroyo eran motivos para el juego y la ausencia de preocupaciones. Aprendió a montar a lomos de los terneros que pastaban por el entorno de las cabañas. Rolihlahla, junto al resto de niños de Qunu, jugaba al ndize, la versión xhosa del escondite y, de vuelta al hogar, era partícipe de la tradición oral de su pueblo. Su padre le emboscaba con historias de guerreros, de luchas, de las batallas que habían hecho grande y digno a aquel pueblo, mientras que su madre recitaba de memoria las fábulas xhosas, esas que habían pasado como el humo de padres a hijos. De hijos a nietos. De nietos a bisnietos. Y así desde el origen de los tiempos.
Entre la tradición y la influencia de los misioneros presentes en la zona, Nosekeni Fanny se convirtió al cristianismo e hizo que bautizaran al pequeño Mandela en la Iglesia metodista, conocida también como Iglesia wesleyana. Fue el paso previo a su matriculación en el colegio. Un amigo de Nosekeni, George Mbekela, le propuso que su hijo comenzara a estudiar. Aunque nadie de la familia había pisado nunca una escuela, los padres de Rolihlahla aceptaron de inmediato que se formara en aquella escuela metodista compuesta por una única clase bajo una cubierta a dos aguas. Mandela tenía siete años y, entonces sí, se produjo el episodio de su primer traje. Después de ajustar el largo de aquellos pantalones a base de tijera, su padre le pidió que se los pusiera. Mandela dejó atrás, para aquel día solemne, la tradicional túnica xhosa.
Su primer traje. Su primera escuela. Su primera profesora, la señorita Mdingane. El día del estreno la maestra rebautizó a aquellos chavales con nombres occidentales. Y a él le tocó Nelson.
A la par que el hijo de Nkosi y Nosekeni se formaba en materias desconocidas para la gran mayoría de los chavales de su entorno, el goteo del futuro apartheid iba calando el cuerpo legal del país como si fuera un orvallo silencioso y tenaz. En 1926 se aprobó la Ley de restricción por el color, que determinaba qué profesiones podían desempeñar los sudafricanos dependiendo de la tonalidad de su piel. Era evidente que los trabajos mejor cualificados y remunerados nunca estaban destinados a los sudafricanos negros. Ni a los mestizos. Ni a los indios. Un año más tarde, la que entró en vigor fue la Ley de administración de los nativos, por la que la Corona británica, y no los jefes tribales, se convertía en la autoridad suprema en todo el país. Era un proceso del que, por cuestiones obvias, el pequeño Nelson vivía completamente ajeno pero que, al final, determinaría buena parte de su vida.
El traslado a Qunu supuso una metamorfosis en muchos aspectos, pero en otros la vida continuó siendo la misma. Su padre visitaba a sus esposas e hijos por turnos.
Una noche, cuando Nelson tenía 9 años, se encontró a Nkosi tumbado en la cabaña. Tosía y tosía. Acostado, no hacía nada más que toser. Nosekeni y otra de las esposas de su padre, Nodaymani, cuidaron de él varios días y varias noches. Aquejado, aunque nunca diagnosticado, de una enfermedad pulmonar, el padre de Nelson murió como vivió, fumando. Todavía muy pequeño para asumir la magnitud de lo que se le escapaba entre los eternos cigarrillos, el pequeño Nelson sintió la orfandad como el náufrago la soledad del mar. Allí estaba él, solo frente a la inmensidad de la vida. En el momento de fallecer Nkosi, su descendencia era de trece hijos, nueve chicas y cuatro chicos, de los que Nelson era el más joven de los varones.
Después de unos días, su madre decidió enviarlo a Mqhekezeweni para ser criado por Jongintaba Dalindyebo, el rey de los thembus, que quería que Nelson fuera consejero de su hijo cuando este se convirtiera en rey. Justice, que así se llamaba el chaval, fue su mejor amigo de infancia y juventud. De algún modo, tanto Jongintaba como Justice asumieron el rol de la figura paterna que Nelson acababa de perder.
Sin padre, ahora le tocaba despedirse de su madre. Esta ni le besó, ni le aconsejó. Hablaron poco, como siempre. Más que por frialdad fue una opción de Nosekeni para que el hijo, de 9 años, no se sintiera desamparado. Solo le dijo «Sé fuerte, hijo mío»2.
Falta le iba a hacer a aquel niño, que pasaba de un rincón perdido del Transkei, Qunu, al centro de poder de los thembus. Todo era nuevo. La vida, pero también las aspiraciones. Con 9 años no era consciente de lo que quería para su futuro. Hasta ahora, los sueños personales no iban más allá de los juegos colectivos y las historias regaladas por sus progenitores. Todo un sistema de valores que podía entrar en crisis con el cambio de vida. No obstante, a pesar de la edad, también fue consciente de que aquella podía ser una puerta a oportunidades impensables hasta ese momento.
Su paso por la escuela metodista de la señorita Mdingane preludió el ingreso en otro colegio de la misión metodista de Mqhekezweni, situado junto al palacio del jefe thembu. Además de la lengua xhosa, Nelson Mandela comenzó a estudiar inglés, geografía e historia. Por aquel entonces, la historia que se impartía en las aulas estaba muy vinculada al pasado colonial de Sudáfrica. El nacimiento de la nación estaba fechado en 1652, cuando Jan van Riebeeck llegó al Cabo de Buena Esperanza. Solo la tradición oral, especialmente a través de Zwelibhangile Joyi, uno de los ancianos que frecuentaban la casa real de los thembus, le hizo conocer, con matices, los orígenes de su pueblo. Ahí, entre humos y humores, a la sombra de los libros y de las tradiciones, Nelson Mandela se abrió a la historia de su tierra. La versión oficial, la que se enseñaba en los colegios, estaba en tinta de color blanco.
Aunque Jongintaba Dalindyebo trataba a Nelson del mismo modo que a sus dos hijos, Justice y Nomafu, su vida no estaba exenta de responsabilidades adecuadas a su edad. Nelson ocupaba en la casa real una figura parecida a la de un recadero, aunque también realizaba otras labores que, de forma sorprendente, agradaban a un chico de pocos años. Entre estos trabajos estaba el de planchar los elegantes trajes que solía llevar el regente. Puede que aquí estuviera germinando la pasión por el bien vestir que acompañó años después, y hasta su fallecimiento, a Nelson Mandela. En poco tiempo pasó de cuidar rebaños a planchar trajes.
Estudio. Trabajo. Y vida religiosa. Desde el día de su bautismo, Mandela no había vuelto a pisar una iglesia. Ese absentismo duró hasta que llegó a Mqhekezweni. El regente, hombre riguroso con su fe, iba a la iglesia todas las semanas, y aquella cercanía con la comunidad metodista hizo que el ahijado de Jongintaba Dalindyebo pusiera en valor el trabajo que los misioneros estaban realizando en la zona. Funcionarios y agentes de policía, oficios por los que suspiraban los negros del Transkei, se formaban en la misión de Mqhekezweni.
Sin embargo, aquella proximidad con lo sagrado le llevó a recibir la primera y única paliza que le infligió el regente. Un domingo Nelson decidió, como cualquier chiquillo, sustituir el oficio religioso por una buena pelea con los chicos de un pueblo vecino. Cuando el regente y su esposa se enteraron, le propinaron un severo castigo que hizo entrar en razón a Nelson, para quien la fe pasó a ser insustituible..., al menos los domingos.
Aquellos escarceos con ambientes poco propicios para el estudio y el aprendizaje hicieron que Jongintaba Dalindyebo tomara ciertas precauciones. Lo hacía por el propio Nelson, pero también por su hijo Justice. Si el primero debía ser uno de los consejeros del futuro rey de los thembus, tenía que preocuparse de que aquel no se deslizara por la pendiente equivocada, por eso evitaba en lo posible que se alejara de su zona de influencia. En lugar de enviarle a Qunu para que viera a su madre, hacía que Nosekeni Fanny viniera a Mqhekezweni a visitar a su hijo. Aquellas restricciones privaron a Nelson de la compañía de su primo, Alexander Mandela. Pronto se acostumbró a que la vida era una constante ruleta en la que toca elegir y descartar. Optar para fallar o acertar.
En el crecimiento de Nelson Mandela tuvieron cierta importancia los sermones dominicales del reverendo Matyolo que, además de poner rostro a las enseñanzas sobre la fe, era también el padre de Winnie, su primer gran amor preadolescente. Pero la hermana de la chica, Nomampondo, hizo lo posible y lo imposible por convertir al imberbe Nelson en un gañán a ojos de su hermana. Aunque Winnie le había dado un juvenil «sí, quiero», aquella relación no pasó de un amor efímero que terminó cuando la joven cambió de escuela.
La formación en la capital de Thembulandia no se limitaba a lo aprendido en la escuela, sino que el regente le hizo partícipe de numerosas reuniones de su corte: «Mandela adquirió a una corta edad muchos de los peculiares hábitos que lo caracterizan. Uno de los más importantes, derivado de su educación tradicional en Thembulandia, era escuchar con atención a los mayores y a todo aquel que hablara en las reuniones tribales, y observar cómo se llegaba poco a poco a un consenso bajo la dirección del rey, el jefe tribal o jeque. Tanto las autoridades convencionales como las instituciones educativas en las que estudió Mandela exigían esos hábitos de disciplina, orden, autocontrol y respeto por los demás»3.
Buena parte de todo eso lo aprendió de la mano de Jongintaba Dalindyebo, quien mostraba una gran capacidad de escucha, incluso ante los mayores agravios de los jefes tribales que se daban cita en aquellas reuniones, en las que al final prevalecían la síntesis y el consenso. Fueron las primeras lecciones prácticas de democracia que recibió el joven Nelson, muy lejos todavía del liderazgo que se habría de ganar y mantener en el Gobierno de Pretoria y, antes, en el Congreso Nacional Africano. Pero las bases se sentaron en Mqhekezweni.
Justice y Nelson crecieron a la par. Y los procesos vitales también caminaron por el mismo sendero. Cuando a los 16 años llegó el momento de la circuncisión, también. Aquel proceso, en la tradición xhosa, no era tanto un procedimiento quirúrgico como el tránsito a la edad adulta. Justice y 26 jóvenes más formaban aquel grupo de chavales que, al término de aquel paso, serían considerados como adultos por el resto de la comunidad.
Tyhalarha, un valle a orillas del río Mbashe, fue el lugar elegido para instalar las chozas donde conviviría la muchachada hasta que llegara el momento. Las noches se fueron sucediendo en un ambiente de camaradería en el que destacó Banabakhe Blayi que, «aunque no sabía leer ni escribir, era uno de los más inteligentes entre todos nosotros. Regalaba nuestros oídos con historias de sus viajes a Johannesburgo, lugar que ninguno habíamos visitado. Nos emocionó tanto con sus relatos de las minas, que estuvo a punto de persuadirme de que ser minero era más atractivo que ser monarca. Los mineros tenían su propia mística: ser minero significaba ser fuerte y audaz, el ideal de la hombría. [...] En aquellos tiempos, trabajar en las minas era un rito de paso casi tan importante como la circuncisión, un mito que beneficiaba a los propietarios de las minas más de lo que ayudaba a mi pueblo»4.
El día amaneció temprano para los 27 jóvenes, que se bañaron en el río. Después, cubiertos con túnicas impolutas, fueron circuncidados. Uno a uno, aquellos jóvenes pasaron por la mano del anciano, que ejecutó con precisión una ceremonia repetida, repetida y repetida con cada hornada de jóvenes xhosas. Los chicos solo tenían que aguardar su turno y aguantar el dolor. Como respuesta apenas debían gritar «Ndiyindoda!», algo así como «¡Ya soy un hombre!». Mandela recordaba con cierta aprensión aquel momento. No por el escalofrío que le produjo el corte, sino porque tuvo la impresión de que tardó más que sus compañeros en pronunciar aquella frase ritual, porque se había quedado paralizado por la rapidez en la ejecución por parte del ingcibi, o simplemente porque creyó que no había estado a la altura de las circunstancias.
Miedos y frustraciones aparte, después del trance el joven Nelson ya era un xhosa adulto. Igual que al nacer o al ingresar en el colegio, la circuncisión otorgaba un nuevo nombre a cada uno de ellos. El de Nelson fue Dalibunga, algo así como «persona fundadora del gobierno tradicional xhosa».
Pero la ceremonia no acababa ahí. Debían pintarse el cuerpo de blanco y correr en medio de la oscuridad para enterrar sus prepucios. Aquel acto nocturno y simbólico era el paso definitivo a la madurez. Lo que enterraban, según la tradición xhosa, eran su infancia y juventud, la tierra del nunca jamás. Después de quitarse la capa blanca que cubría su cuerpo, los embadurnaban con una pasta rojiza. Esa noche los circundados debían dormir con una mujer que sería la encargada de dejar su cuerpo limpio. Nelson se tuvo que quitar él mismo aquella costra rojiza que le cubría por completo.
Los nuevos adultos xhosas recibían una pequeña dote que variaba según su estatus social. A Justice le correspondió un rebaño. A Nelson, cuatro pequeños novillos y cuatro ovejas. A pesar de la diferencia en la remuneración no sintió celos. Sabía dónde estaba y a qué estaba predestinado. Sabía cuál era el futuro que les esperaba a él y a su amigo. Aquellas cuatro cabezas de ganado le convirtieron en el hombre más rico del mundo.
Pero, aunque en aquel momento no lo entendiera, uno de los tesoros escondidos que recibió a orillas del Mbashe vino del jefe Meligqili, quien tomó la palabra y se dirigió a los nuevos hombres de la comunidad para hablarles de la hombría que, en teoría, acababan de alcanzar. Más allá de un discurso sobre la virilidad y su futuro como adultos xhosas, las palabras de Meligqili se deslizaron por una brecha que para Mandela no se había abierto todavía. La hombría, les dijo «no es más que una promesa vacía e ilusoria. Es una promesa que jamás podrá ser cumplida, porque nosotros los xhosas, y todos los sudafricanos negros, somos un pueblo conquistado. Somos esclavos en nuestro propio país. Somos arrendatarios de nuestra propia tierra. Carecemos de fuerza, de poder, de control sobre nuestro propio destino en la tierra que nos vio nacer. Se irán a ciudades donde vivirán en chamizos y beberán alcohol barato, y todo porque carecemos de tierras para ofrecerles donde puedan prosperar y multiplicarse. Toserán hasta escupir los pulmones en las entrañas de las minas del hombre blanco, destruyendo su salud, sin ver jamás el sol, para que el blanco pueda vivir una vida de prosperidad sin precedentes. Entre estos jóvenes hay jefes que jamás gobernarán, porque carecemos de poder para gobernarnos a nosotros mismos; soldados que jamás combatirán, porque carecemos de armas con las que luchar; maestros que jamás enseñarán porque no tenemos lugar para que estudien. La capacidad, la inteligencia, el potencial de estos jóvenes se desperdiciarán en su lucha por malvivir realizando las tareas más simples y rutinarias en beneficio del hombre blanco. Estos dones son hoy en día lo mismo que nada, ya que no podemos darles el mayor de los dones, la libertad y la independencia»5.
Habían ido a una fiesta y se encontraron con un funeral.
Las palabras de Meligqili no difirieron demasiado del mensaje que Nelson pronunciaría tantas y tantas veces. Sin embargo, aquello que después abrazaría con un fervor casi enfermizo, al principio le provocó repulsa y rechazo. El joven Dalibunga no era capaz de entender una crítica tan despiadada hacia el hombre blanco. Había aprendido los fundamentos del conocimiento de la mano de aquellos misioneros. Había ampliado el horizonte de sus expectativas gracias a aquellos hombres. Si ahora tenía ante sí un porvenir, era por ellos. Meligqili se había excedido en el fondo y en la forma. Convirtió en un drama lo que debía ser un jolgorio.
A la circuncisión no le siguió el traslado de aquellos 27 jóvenes al entorno de Johannesburgo a trabajar en las minas de oro, tal y como pretendía haberles embaucado días atrás Banabakhe Blayi. El regente tenía otros planes para él, y estos pasaban por continuar con su formación en el Instituto Clarkebury, en Engcobo, fundado en 1825 por misioneros metodistas y que se había convertido en una de las instituciones educativas para negros más importantes de Thembulandia.
Su padre le engalanó, cuando tenía apenas siete años, con un traje compuesto por un pantalón recortado para ir a su primer colegio. Ahora, en ausencia de la figura paterna, el regente le obsequió con un par de botas, su primer par de botas, y con una fiesta antes de su ingreso en Clarkebury. Era la primera celebración que se organizaba específicamente para él.
El propio regente fue quien llevó a Nelson en su imponente Ford hasta el instituto. En el trayecto su mentor no se explayó en consideraciones ni en consejos farragosos. Solo le pidió que su comportamiento fuera un orgullo para él y para su esposa. Nelson le prometió que cumpliría con aquella petición.
Clarkebury era un lugar donde formarse académicamente. Pero para aquel joven del Transkei fue mucho más. Fue el contacto directo con un mundo que hasta ahora no conocía más que de oídas, más que a través de referencias de otros, nada más que por los libros de historia que había comenzado a manejar en Mqhekezweni: el mundo de los blancos. «Mandela creció siendo un hombre fuerte y seguro. Eso no era muy habitual en la Sudáfrica de principios del siglo XX. El colonialismo y después el apartheid se idearon para despojar de sus derechos a los sudafricanos negros. Desde muy temprana edad, Mandela tuvo un porte aristocrático. En parte, lo llevaba en el ADN, pero fundamentalmente le venía de su educación en una corte real africana. Criado en un mundo tribal decimonónico en el que los blancos apenas se dejaban ver, la discriminación no hizo mella en él como en tantos negros sudafricanos de su generación. Los blancos eran una presencia lejana que no afectaba a su vida cotidiana [...]. Su mundo estaba aparte y no era igualitario, pero, a pesar de sus privaciones, esa separación le permitió crecer sin contagiarse del veneno del racismo y las bajas expectativas. La confianza en sí mismo fue la clave de su éxito»6.
Los edificios de estilo colonial que albergaban las aulas, los dormitorios, la biblioteca... Todo era nuevo para un chico que se había criado en la corte del regente. Este mundo era diferente a todo lo conocido hasta ahora.
En Clarkebury estrechó, por primera vez, la mano a un blanco, el reverendo C. Harris, director de la escuela. Este le dio un billete de una libra para sus gastos personales, la mayor cantidad de dinero que había tenido jamás, y le asignó la tarea de cuidar su huerto. Además del estudio, todos los internos de Clarkebury debían realizar algún trabajo, y aquel encargo fue más importante de lo que jamás pudiera pensar Nelson Mandela. Durante sus años de la cárcel, tanto en Robben Island como en Pollsmoor, la horticultura fue una de las actividades con las que obtuvo mayor placer y recompensas personales. A pesar de hablar poco con el reverendo, este se convirtió en un referente para el nuevo alumno. Con la mujer de Harris sí mantenía largas conversaciones, después de las cuales, ya por la tarde, muchas veces le obsequiaba con pasteles calientes por el trabajo, por la conversación o por simple agradecimiento.
La de Clarkebury fue la época en la que descubrió algunos resortes del modo de vida occidental. Conoció sus usos y costumbres. Aprendió a ir calzado, como el hombre blanco. En aquel lugar, los alumnos se formaban de acuerdo al estilo británico. El blanco era, por tanto, el referente, pero también fue descubriendo el valor del hombre negro, algo que hizo a través de algunos de sus formadores. Gertrude Ntlabathi, una de las profesoras que tuvo Mandela en aquella escuela, fue la primera sudafricana en obtener una licenciatura. Otro de sus profesores, Ben Majlasela, era de los pocos que se atrevía a tratar de igual a igual al hombre blanco. Ni siquiera la equiparación académica igualaba a los hombres. Con los mismos méritos, blancos y negros formaban una pareja de desiguales. Pero Majlasela no era así. Aunque causaba extrañeza, e incluso en ocasiones no era comprendido por su actitud que, en cierto modo, parecía altiva, aquella semilla se unió a la que sembró Meligqili el día de su circuncisión. Tardarían en germinar. Pero lo harían.
Una compañera de Clarkebury, Mathona, fue, posiblemente, la primera mujer en la vida de Mandela, aunque no lo fuera en el plano estrictamente sentimental. Fue la primera mujer en la que confió, con la que se sinceró y con la que trabó una profunda amistad. Al final, Mathona, que no vivía interna en el centro, tuvo que abandonar los estudios por la falta de posibilidades económicas de sus padres.
La frustración en carne ajena que experimentó Mandela no le descentró y obtuvo el certificado que expedía Clarkebury en apenas dos años, en lugar de los tres que contemplaba el programa normal. Más que a sus capacidades innatas, Nelson Mandela consiguió aquel logro gracias a su tenacidad y a su capacidad de trabajo.
Todavía faltaba mucho para que sus horizontes se abrieran de manera definitiva. El paso por Clarkebury no le había hecho tomar conciencia de la existencia de un mundo más allá de su trabajo al servicio del rey de los thembus.
Ya con 19 años, Nelson Mandela se trasladó a Healdtown para estudiar en el colegio metodista de Fort Beaufort. Allí coincidió con Justice. Después de dos cursos en Clarkebury, se reunía de nuevo con el hijo de su mentor.
Fort Beaufort era el más importante centro educativo del África austral, con cerca de 1.000 estudiantes, chicos y chicas, procedentes de todo el país. A pesar de ser una institución amparada por la comunidad xhosa, y en la que confraternizaban chicos de todas las comunidades autóctonas sudafricanas, la formación era típicamente inglesa: «El inglés culto era nuestro modelo; aspirábamos a ser “ingleses negros”, como a veces nos llamaban despectivamente. Nos enseñaban –y nosotros lo creíamos– que las mejores ideas eran inglesas, que el mejor gobierno era el gobierno inglés y que no había hombres mejores que los hombres ingleses»7. Uno de ellos, el rey Jorge VI, presidía, con un gran retrato, el comedor del colegio metodista.
De lunes a viernes la rutina de estudio, trabajo y deporte completaba casi todas las horas del día que no estaban dedicadas a dormir. Sin embargo, los pocos ratos libres de que disponían a diario, más los fines de semana, las camarillas, los grupos y los corrillos se organizaban de acuerdo a la procedencia de cada alumno. Los xhosas gastaban su ocio con los xhosas. Los sothos, con los sothos. La lengua, las tradiciones y también una rivalidad no siempre bien entendida con sus convecinos, convertían el tiempo de descanso en un archipiélago de alumnos y alumnas a través del cual se podía trazar el mapa de las comunidades negras del país.
Mandela comenzó a abrirse al mundo y a la igualdad en Healdtown. Su pertenencia a la familia real thembu había sido clave y, en ocasiones, casi hasta excluyente con el resto de las realidades que coexistían en el país. Sin embargo, ahora tenía amigos sothos, como Zachariah Molete, o su profesor de zoología, Frank Lebentele. Este último se casó con una joven xhosa de Umtata. El mundo de las identidades en Sudáfrica, que parecía monolítico en el ideal de Mandela, se comportaba ahora como una utopía con un sinfín de fisuras. Una de ellas fue la unión del propio Lebentele. Si quería conocer al pueblo sudafricano debía pensarlo en su globalidad, y no a través del microcosmos que personificaba cada una de sus etnias. Sudáfrica era mucho más que aquellas comunidades orgullosas pero fragmentadas.
Su paso por la casa del regente le había permitido crecer en muchos aspectos, pero en otros seguía siendo el chico criado en el Transkei. En lo intelectual se abría paso a marchas forzadas a un mundo más cosmopolita y en el que convivían compañeros de diferentes procedencias y formación, pero en los usos occidentales en los que tanto se esmeraban en Fort Beaufort todavía andaba muy lejos de buena parte de sus compañeros. Eso provocó que no pocos domingos saliera del comedor hambriento y malhumorado ya que no sabía manejar bien la cuchara, el tenedor y el cuchillo. No pensaba autoinfligirse el severo castigo de mostrar a sus compañeros, y especialmente a sus compañeras, que no sabía manejar con la soltura necesaria los cubiertos. Prefería el hambre a la humillación.
El rugir de las tripas no impedía, sin embargo, que el sentido de la justicia se alojara, poco a poco, en su interior. El reverendo Mokitimi y el doctor Wellington, dos de los responsables de Fort Beaufort, le nombraron prefecto durante el segundo curso, un cargo que tenía que ver con el mantenimiento del orden entre el alumnado. Uno de los cometidos de los prefectos era controlar que por la noche los chicos no orinaran fuera de las letrinas. Una noche no solo pilló a 15 compañeros cumpliendo con sus necesidades fisiológicas debajo de un porche, sino que junto a ellos estaba otro prefecto. Tuvo el dilema de delatar lo de unos, los alumnos, y callar lo del otro, el prefecto. Al final, no quiso romper la norma no escrita de mantener el respeto entre iguales, entre los prefectos, pero tampoco quiso señalar a los más débiles, a los alumnos. Muchos años después, Mandela reconocería que aquella injusticia le rascaba todavía la conciencia.
Durante el segundo curso que Mandela estuvo en Fort Beaufort recibió un impacto similar al que provocaron las ya lejanas palabras de Meligqili el día de su circuncisión. Algo similar ocurrió en Healdtown cuando se presentó en el comedor el poeta xhosa Krune Mqhayi. Aquel hombre, uno de los grandes custodios de la tradición oral de la comunidad en la que se había criado Mandela, apareció ante los alumnos vestido con un karoos de piel de leopardo y una lanza en cada mano. La imponente puesta en escena de aquel hombre dejó boquiabiertos a todos. Poco elocuente y torpe en la elección de las palabras, generó un sentimiento de frustración entre los jóvenes que le escuchaban. Pero en una de sus idas y venidas encima del escenario golpeó con la punta de su lanza un cable del telón. Y ahí, en ese anecdótico tropezón durante la dramatización del discurso, cambió todo. Él calló. Los demás callaron, más expectantes que curiosos, hasta que retomó un discurso que ya nunca fue igual. Arrancó con una metáfora, para acabar con la realidad: «La azagaya (punta de la lanza) representa toda la gloria y la verdad de la historia africana; es un símbolo del africano como guerrero y como artista. Este cable metálico es un ejemplo de la industria occidental, competente pero fría, inteligente pero sin alma. Hablo no del contacto entre un trozo de hueso y otro de metal, ni siquiera del solapamiento de dos culturas; de lo que hablo es del choque brutal entre lo que es nativo y bueno, y lo que es foráneo y malo. No podemos permitir que estos extranjeros a quienes no les preocupa nuestra cultura se apoderen de nuestra nación. Predigo que algún día las fuerzas de la sociedad africana lograrán una histórica victoria sobre el intruso. Hace demasiado tiempo que hemos sucumbido ante los falsos dioses del hombre blanco. Pero algún día emergeremos de entre las sombras y desecharemos esas ideas venidas de fuera»8.
La reacción de Mandela no fue la misma que un par de años atrás en la orilla del río Mbashe. No había nada malo en reconocer el valor de lo propio, nada malo en poner en entredicho los presuntos beneficios de los principios impuestos por los colonos blancos. No había rubor en intentar alcanzar las mismas metas, sentarse en los mismos sillones y optar a disputar la hegemonía a aquellos que ahora manejaban los designios del país, como si solo ellos pisaran aquella tierra.
Esa percepción era algo que los hechos y un carácter dúctil moldearon con el tiempo en Mandela. No solo no establecería diferencias con el resto de comunidades negras sudafricanas, sino que con ellos, mestizos, indios o, incluso, blancos, logró derribar el muro de la vergüenza que se había levantado en Sudáfrica.
A Fort Beaufort le siguió Fort Hare, la universidad en la que ingresó en 1939. Era la única para negros en Sudáfrica y donde completó dos cursos del grado de Historia. Tenía 21 años y comenzó a llevar esos trajes cruzados característicos del Mandela joven. Ostentaba ya ese porte alto, elegante y orgulloso. El primero de ellos, color gris y chaqueta cruzada, fue un regalo del regente antes de su ingreso en la universidad.
Primero un pantalón recortado.
Luego unas botas nuevas.
Ahora un traje.
La vanidad, de algún modo, había llegado al corazón de Mandela, que se sentía el más elegante y pulcro de todo el campus. Pero para eso, tuvo que pulir algunas de las lagunas que todavía acarreaba desde el lejano Qunu. Desde los tiempos de su aldea natal utilizaba ceniza para blanquearse los dientes. Eso quedaría atrás y comenzaría a usar pasta de dientes y cepillo. Supo, a través de la práctica, lo que eran un inodoro y una ducha. Las pastillas de jabón sustituyeron al detergente de color azul que había utilizado hasta entonces.
Sin embargo, no todo iban a ser renuncias del pasado, de su infancia, de sus gustos y de las tradiciones del Transkei. A pesar de todas las comodidades y expectativas de las que era sujeto y objeto directo, echaba de menos su tierra y algunas de sus costumbres. Así, junto a varios compañeros, algunas noches protagonizaba escarceos que les llevaban a robar mazorcas de maíz para asarlas y comérselas a la luz de una buena lumbre. Aunque la transformación era evidente, seguía siendo el joven travieso de Qunu.
Los nuevos hábitos adquiridos le ayudaron a avanzar en el camino de la sofisticación y la elegancia, un campo en el que en Fort Hare tenía menos competencia que en Healdtown. Si aquí eran cerca de un millar los alumnos que asistían a clase, Fort Hare era más elitista y estaba menos masificada. Coincidiendo con su llegada, cursaban allí sus estudios unos 150 jóvenes. Uno de ellos, K. D. Matanzima, fue su padrino y cicerone. Y no solo eso. Como el regente no les atribuía una asignación para sus gastos, de no haber sido por su primer amigo en Fort Hare no se hubiera podido permitir ningún dispendio. Gracias a la generosidad de su mentor, Mandela podía acompañar a algunos compañeros en una excursión gastronómica que se repetía casi cada domingo. El destino era un restaurante de la localidad de Alice al que aquellos jóvenes universitarios negros debían acceder por la puerta de atrás, y solo hasta la cocina, para poder degustar algunas de las viandas que allí se servían. Sin ser demasiado conscientes de ello, o sin darle demasiada importancia porque la edad y las ansias de divertirse sobrepasaban cualquier atisbo de crítica, aquellos mozos que apuntaban alto dentro de la juventud negra sudafricana estaban siendo víctimas de un sistema de discriminación que todavía no había alcanzado su cénit. La puerta de atrás de aquel restaurante era también la puerta de servicio que daba entrada a una sociedad desigual.
Además de permitirle ciertos gastos extraordinarios, K. D. cuidaba de que el crecimiento académico de Nelson fuera el adecuado. Le recomendó estudiar Derecho, aunque Mandela en aquel tiempo consideraba que su futuro pasaba por el Departamento de Asuntos Nativos. El sueño de las minas, de momento, se había esfumado. Ahora, el anhelo pasaba por ser funcionario del Gobierno sudafricano. Otro de sus compañeros de fatigas en aquella pequeña universidad fue un hombre que le acompañaría durante toda su vida: Oliver Tambo.
En la universidad completó un proceso que se había desarrollado íntegramente en instituciones metodistas: Clarkebury, Healdtown y el propio Fort Hare. Aquí, incluso, llegó a ser catequista por los pueblos cercanos a la universidad. Los domingos era habitual verle en las celebraciones y se incorporó, incluso, a la Asociación de estudiantes cristianos.
Cuando llegó a Fort Hare pensó que la formación y el título que allí obtendría le servirían para convertirse en líder de su comunidad. En cierto sentido, el prestigio y el rigor formaban parte de la imagen que aquella institución ofrecía a sus alumnos, y que ellos asumían como un valor añadido en relación a las universidades públicas, en las que la segregación era ya algo más que una posibilidad futura. Muchos de los que de allí salían ocupaban puestos relevantes, con un salario y unas condiciones laborales muy interesantes para los jóvenes de entonces. En aquel momento, eso era suficiente para ellos. Con el tiempo, Nelson Mandela entendió que, aunque importante, la formación en Fort Hare no les preparó para derribar el muro de la injusticia que se interponía entre ellos y la igualdad entre las razas: «Sin embargo, mi experiencia fue bastante distinta. Me movía en círculos en los que eran importantes el sentido común y la experiencia práctica, y en los que no era necesariamente determinante tener altas calificaciones académicas. Casi nada de lo que me habían enseñado en la universidad parecía directamente relevante en mi nuevo entorno –reconocería Mandela–. Los profesores, por lo general, habían eludido temas como la opresión racial, la falta de oportunidades para los negros y los numerosos ultrajes a los que se enfrentaban en su vida diaria. Nadie me había enseñado cómo acabaríamos finalmente con los males de los prejuicios raciales, los libros que debería leer al respecto y las organizaciones políticas a las que tenía que afiliarme si quería formar parte de un movimiento por la libertad disciplinado. Tuve que aprender todo eso por pura casualidad y por el método de ensayo y error»9.
Casi como cualquier estudiante, el aprendizaje que se produce fuera de las aulas, el que se recibe a través de las amistades, fue fundamental. Ahí Mandela no sería diferente.
Lo que sí adquirió en Fort Hare fue mayor disciplina y diligencia en los deportes. Destacó en la carrera campo a través, no porque fuera un gran atleta, sino porque siempre gozó del empecinamiento de los constantes. También se aficionó al teatro y llegó a interpretar a John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln, en una representación organizada por estudiantes, aunque en realidad le hubiera gustado asumir el papel del Presidente norteamericano. Richard Stengel explicó que, «Mandela era consciente de que Lincoln había nombrado miembros de su gabinete a algunos de sus más encarnizados rivales; y, de la misma manera, Mandela introdujo a miembros de la oposición en su primer gabinete. Le impresionaba la forma en que Lincoln usó la persuasión en lugar de la fuerza para dirigir su Gobierno»10. Pero, en Fort Hare, se trataba de una simple representación teatral, en la que era el malo de la película.
La llegada de Nelson Mandela a la universidad coincidió con el inicio de la II Guerra mundial, durante la que se convirtió en acérrimo defensor de la posición británica. En ese contexto, se organizó en el campus una conferencia del que posteriormente se convertiría en primer ministro sudafricano, Jan Smuts. Más allá de las palabras de Smuts a aquel alumnado probritánico que escuchaba de noche, a través de la BBC, los discursos encendidos de Winston Churchill, sería el debate posterior el que enriquecería aquella presencia relevante. En ese contexto, destacó Nyathi Khongisa. Hasta ese momento no dejaba de ser un alumno más, uno de los 150 compañeros de Mandela en Fort Hare. Sin embargo, su particularidad radicaba en su afiliación política. Era miembro del Congreso Nacional Africano, el CNA, el partido al que Nelson entregaría su vida y también la de su familia. Pero en este momento, cuando el único deseo que tenía era ser funcionario y no era capaz de ver discriminación en el hecho de tener que comer en la cocina de un restaurante, o en no poder cursar sus estudios en una universidad con jóvenes blancos, o en no percibir que el Gobierno de su país ya apuntaba maneras autoritarias y discriminatorias, tomó la palabra Khongisa y comenzó a disparar por igual contra las dos comunidades europeas que pugnaban por hacerse con el control del país. Aquella alocución eclipsó al propio Smuts. Se trataba, sencillamente, de un discurso transgresor en boca de un joven negro.
Casualidad o no, el CNA se iría adhiriendo poco a poco a la piel de Mandela. Casi sin darse cuenta. Como por azar. Así, de un modo aleatorio y sutil. Otro de sus amigos en Fort Hare, Paul Mahabane, tenía un vínculo familiar con el histórico movimiento de liberación. Su padre, Zaccheus Mahabane, había presidido en dos períodos el CNA. Y su hijo, en Fort Hare, compartía aulas con Nelson. Como ambos hicieron buenas migas, este invitó a Paul a pasar unos días de vacaciones en el Transkei.
Un día, en Umtata, el comisario local, un hombre blanco con una edad cercana a los 60 años, pidió –casi exigió– a Paul que le comprara unos sellos. En aquellos tiempos, los jóvenes negros eran casi de facto los recaderos de los blancos. Estos tenían un derecho implícito, pero no consensuado, para pedir algún favor o algún pequeño trabajo a cualquier negro con el que se cruzaran por la calle. Estos, aunque podían negarse, solían agachar la cabeza, aceptar y cumplir con el deseo de los dueños del país. Pero Paul no actuó así. Se negó y acusó de holgazanería a aquel hombre, que representaba a la autoridad en la ciudad. «La conducta de Paul me hacía sentir sumamente incómodo. Si bien respetaba su coraje, también me resultaba inquietante. El comisario residente sabía muy bien quién era yo, y que si me hubiera pedido a mí que le hiciera el encargo en vez de a Paul lo habría hecho sin más y me habría olvidado del asunto. Pero admiraba a Paul por lo que acababa de hacer, aunque yo aún no estuviera listo para seguir su ejemplo. Empezaba a comprender que un hombre negro no tenía por qué tolerar las docenas de pequeñas indignidades a las que se ve sometido día tras día»11.
Se sintió falto de valor, como cuando calló esos segundos eternos que fueron desde la circuncisión hasta que pronunció el grito con el que abandonaba la pubertad y pasaba a la edad adulta, pero la contestación de Mahabane no fue estéril. El coraje de su amigo y compañero se unió a la semilla de mostaza que otros habían plantado en él y que, paradójicamente, en la única universidad para negros de todo el país no se habían preocupado de regar.
En Fort Hare no se abordaba el problema de la discriminación que sufría la población negra en el país. Ni dentro de las aulas, ni en los diferentes ambientes que rodeaban el campus se podía debatir sobre el germen de aquella forma concreta de injusticia. Fort Hare era un espacio de formación para adquirir determinados hábitos profesionales; era un semillero de las élites negras. Si hubiera sido un espacio en el que se pudiera debatir sobre la opresión racial, si se hubiera orientado a los alumnos sobre qué lecturas completar, sobre qué camino seguir para acabar con la incipiente discriminación, probablemente Fort Hare no habría existido jamás. Era, a fin de cuentas, y de forma indirecta, una institución al servicio de la minoría blanca.
En su segundo año en la universidad, con las expectativas de la graduación, Nelson entendió que recuperaría para la familia el prestigio que nunca debió perder por aquella lejana discusión de su padre. También el nivel económico. En aquel tiempo, el hecho de que un sudafricano negro alcanzase una graduación, y con ella un puesto funcionarial en algún departamento estatal o local, era lo máximo a lo que se podía aspirar. Nelson Mandela comenzó a escribir su propio cuento de la lechera: junto a la reputación personal y a la vanidad del reconocimiento ajeno, contaba con comprar una casa en Qunu a su madre, los muebles, la decoración y el atrezo que la vivienda de su madre precisara.
Pero toda aquella secuencia se descabaló cuando fue nominado para formar parte del Consejo de representación de estudiantes en medio de una protesta de los alumnos, que reclamaban a la universidad una mejora en el rancho diario. La forma de boicotear aquella elección era, precisamente, no elegir a nadie, no votar. La inmensa mayoría de los universitarios secundaron la iniciativa, pero cerca de 25 sí depositaron sus papeletas. Y entre los seis representantes estaba Mandela. Como querían seguir adelante con la protesta, los elegidos presentaron la dimisión. El responsable de Fort Hare la aceptó y acordó unilateralmente que habría una segunda votación la noche siguiente durante la cena, para garantizar el quorum necesario que hiciera válida la elección. Salió elegido, aunque con los votos del mismo número de alumnos. Nelson no se veía legitimado para ser representante de todos sus compañeros, por lo que dimitió por segunda vez. El rector le emplazó a abandonar las aulas hasta el próximo curso. Le expulsó de Fort Hare. Eso sí, si decidía reincorporarse a las aulas, debía hacerlo también al Consejo de representación de los estudiantes. Fue el doctor Kerr quien le comunicó la decisión y quien le emplazó a tomarse un verano de reflexión antes de valorar si se reintegraba a la vida universitaria con ese único requisito. En la toma de aquella decisión, Mandela compartió sus inquietudes con su amigo y compañero K. D. Matanzima, quien le advirtió de que los principios estaban por encima del beneficio o perjuicio que pudiera obtener de aquello. Y decidió no dar marcha atrás: «Aquel joven había renunciado a una ventaja educacional que lo habría convertido en una fuerza más poderosa para luchar contra la discriminación. No todos los principios son iguales. Tienes que sopesar las ventajas relativas. En este caso el principio era intrascendente y el sacrificio fue considerable. El precio superó con creces el beneficio»12. Después de una efímera victoria frente a las autoridades académicas, con la graduación a la vista, obtendría un duro revés. No se puede decir que perdiera la guerra, pero sí que dejó un reguero demasiado evidente.
Volvió a Mqhekezweni expulsado de Fort Hare, y el regente le reprendió por ello, además de recordarle el compromiso que adquirió con él antes de ingresar en aquellas aulas. El regente pensó por él y le obligó a volver a la universidad en otoño. Hasta entonces, retomó algunas de las tareas que había acometido con entusiasmo en los años de la infancia que siguieron a la muerte de su padre. Lo que recuperó también fue su amistad con Justice, el futuro rey de los thembus, del que se habría de convertir en fiel consejero si todo seguía el orden previsto.
Sin embargo, cuando esperaba el regreso a Fort Hare, lo que se encontró fue con una boda pactada. Se lo encontró él, y también Justice. Sus vidas, aunque ocasionalmente separadas, volvían a encontrarse y a transitar de la mano. Justice se tenía que casar con la hija de un miembro de la nobleza thembu, mientras que Rolihlahla, como siempre le llamaba el regente, debería hacer lo propio con la hija de un sacerdote thembu. El regente, con la autoridad que le correspondía por su cargo, dispuso que los enlaces fueran casi inmediatos.
Entre los planes de Mandela no estaba, desde luego, el matrimonio. Tampoco entre los de la joven a la que también habían impuesto la decisión. Intentó frenar el enlace a través de la esposa del regente, pero fue imposible torcer su voluntad. También lo fue quebrar los ideales por los que Mandela comenzaba a pelear. Su paso por aquellos centros educativos había abierto la mente de Nelson. Las tradiciones de su pueblo ya no eran su única referencia. Había compartido aula con chicos y chicas y había dado por amortizados un par de amores juveniles. No era ya el niño modelable que planchaba los trajes del regente. Ahora tenía capacidad para decir «sí» o «no» a aquella propuesta. Y había optado por la segunda opción, aunque tuviera que pagar un peaje demasiado elevado para sus exiguos recursos. De momento, no podían cuestionar la autoridad del regente, por lo que Justice y Nelson decidieron huir. El destino sería Johannesburgo.
Como no tenían dinero, los dos novios –convertidos de repente en prófugos– vendieron furtivamente dos bueyes del regente para coger un taxi hasta la estación de tren más cercana. Pero Jongintaba Dalindyebo se adelantó y dio órdenes para que no dejaran comprar los billetes a los dos jóvenes huidos. Exprimieron un poco más sus bolsillos y pagaron al taxista para que les llevara a la próxima estación, a unos 80 kilómetros de distancia. Allí pudieron tomar un tren que, descubrieron entonces, no les llevaría hasta su Dorado particular, sino que se quedaría en Queenstown.
Las horas que siguieron a su negativa a casarse se convirtieron en una carrera de obstáculos, donde las vallas se sucedían cada vez con menos zancadas de por medio. No solo se tuvieron que enfrentar a la obstinación de Jongintaba Dalindyebo por cumplir con la boda, ni con un tren que no llegaba a su destino. También se tuvieron que enfrentar a las propias leyes que regían en Sudáfrica: «En la década de 1940, viajar era un proceso complicado para un africano. Todos los negros de más de 16 años tenían que llevar obligatoriamente “pases para nativos” emitidos por el Departamento de Asuntos Nativos y debían mostrárselos a cualquier policía, funcionario o empresario blanco que lo solicitara. No hacerlo podía significar un arresto, un juicio, la cárcel o una multa»13.
Justice y Nelson tenían el pase. Pero para cambiar de distrito, como era su caso, necesitaban también documentos que acreditaban que podían viajar, un permiso de trabajo más alguna recomendación de algún empresario. Solo tenían el pase y debían conseguir el resto.
En Queenstown vivía el jefe Mpondombini, un hermano del regente que conocía a los dos jóvenes. Le pidieron que mediara con el comisario local para conseguir la documentación que les permitiera proseguir viaje a Johannesburgo. Cuando lo hizo, este llamó por cortesía a su homólogo de Umtata para darle a conocer la situación de aquellos dos chicos. Por mero azar, en la comisaría de Umtata estaba el padre de Justice, que pidió al comisario que hiciera volver de inmediato a aquellos dos jóvenes. La todavía escasa formación jurídica de Mandela le sirvió, no obstante, para argumentar que con la ley en la mano no podía obligarlos a regresar, ni detener, ni retener. Aunque fuera un jefe local el que se lo pidiera, eran hombres libres que no habían cometido delito alguno.
El comisario reconoció que les amparaba la ley, pero el jefe Mpondombini también les advirtió que se sentía engañado y que, por lo tanto, dejaría de prestar cualquier tipo de soporte a estos dos jóvenes que se habían embarcado en una huida sin retorno a Johannesburgo.
Ahora solo les quedaba completar el trayecto que unía Queenstown con la ciudad del oro. La madre de Sidney Nxu, un amigo de Justice, les ayudaría en aquel viaje largo, muy largo, de más de 700 kilómetros. Esa mujer iba en coche hasta la ciudad de sus sueños. Les cobraría 15 libras, un precio más que elevado para dos individuos sin trabajo y con muy pocos recursos. Pero era su única posibilidad.
Salieron por la mañana y «a eso de las diez de la noche vimos ante nosotros, parpadeando en la distancia, un laberinto de luces que parecía extenderse en todas direcciones. Para mí –reconoció Mandela– la electricidad siempre había sido una novedad y un lujo, y delante tenía un enorme paisaje eléctrico, una ciudad de luz. Estaba terriblemente excitado por ver el lugar del que llevaba oyendo hablar desde que era un niño. Siempre me habían pintado Johannesburgo como una ciudad de ensueño, un sitio en el que uno podía pasar de ser un pobre campesino a ser un hombre rico y sofisticado, una ciudad de peligros y oportunidades»14.
A medida que se adentraban en el corazón de la ciudad, los coches crecían, crecían y crecían. Y a medida que la densidad del tráfico crecía, la velocidad se ralentizaba, se ralentizaba y se ralentizaba. El joven Mandela vivió el primer atasco de su vida.
La madre de Sidney Nxu se dirigió a una vivienda de un barrio residencial, donde el lujo obnubiló las percepciones de los dos pasajeros ocasionales de aquel vehículo. Aunque les condujeron a las dependencias del servicio doméstico, aquel primer dormitorio de Johannesburgo fue el más lujoso en el que había dormido en su vida.