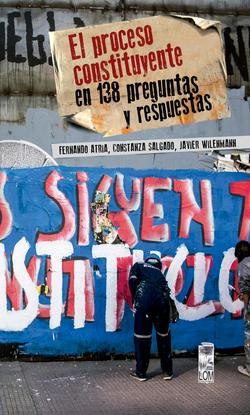Читать книгу El Proceso Constituyente en 138 preguntas y respuestas - Javier Wilenmann von Bernath - Страница 26
Pregunta N°21. ¿Qué relación hay entre la crisis política actual y la Constitución?
ОглавлениеLa Constitución tramposa consistía en una decisión de neutralización, de incapacitación. Una política neutralizada muestra dos consecuencias que se harán cada vez más notorias desde la óptica del ciudadano. La primera es que será una política incapaz de procesar adecuadamente demandas sociales de transformación. Cada vez que surja una demanda de ese tipo, entonces, la política mostrará esa incapacidad. Incluso en situaciones de presión dramática, como hemos visto desde el 18 de octubre, esa incapacidad se hace manifiesta, ya que buena parte del esfuerzo del Congreso se desgasta en confrontaciones y las transformaciones sustanciales que demanda la ciudadanía se convierten en procesos de negociación por pequeñas concesiones. A veces, esas concesiones pueden tener efectos relevantes, pero ellos son completamente insuficientes frente a la magnitud de la crisis y, sobre todo, es imposible ver en ellos un programa de transformación serio. Es que el sistema político no está diseñado en Chile para eso y además sus actores están acostumbrados a que no sea así.
La forma en que esto será visto por el ciudadano será diversa según el caso: a veces, observará que la política simplemente ignorará el contenido político de una demanda (como lo ha hecho por 30 años con la demanda de reconocimiento del pueblo mapuche, con todo el daño que esa indiferencia ha causado en términos de la agudización del conflicto); otras veces, notará que estas demandas de transformación son distorsionadas, porque son tratadas como si fueran solo demandas por lo que la política binominal aprendió a llamar «perfeccionamientos».
Es útil detenerse en esto y en las consecuencias que ha tenido, porque al hacerlo podremos entender el desarrollo de la crisis de legitimación causada por la Constitución tramposa, al final de la cual nos encontramos hoy. El movimiento secundario de 2006 (el movimiento «pingüino») tenía entre sus principales demandas la derogación de la LOCE, ley orgánica constitucional de enseñanza (dictada el 10 de marzo de 1990, el último día de la dictadura). El primer gobierno de Michelle Bachelet buscó salir al paso de esta demanda y efectivamente logró derogar la LOCE en 2008, reemplazándola por la Ley General de Educación, LEGE. El proyecto original de lo que sería la LEGE contenía disposiciones genuinamente transformadoras, como la que eliminaba la selección escolar y la provisión con fines de lucro. Estas disposiciones transformadoras, sin embargo, fueron eliminadas como condición para obtener los 4/7 que el proyecto de ley requería en su tramitación parlamentaria. Lo que se promulgó como LEGE, entonces, mantuvo, en lo sustancial, las características de la educación de mercado que definía la LOCE.
Es interesante recordar que al acto de derogación de la LOCE y promulgación de la LEGE asistieron celebratoriamente los dirigentes del movimiento secundario. Es decir, el movimiento social todavía miraba a la política institucional como capaz de procesar sus demandas. Pero esto no sobrevivió a la creciente conciencia de que la LEGE no había transformado nada. El movimiento social, entonces, empezó a distanciarse de la institucionalidad política, en lo que significaba una crisis de legitimidad para ésta. Esta crisis se hizo sentir en el movimiento de 2011, que ya había aprendido a no esperar nada de las decisiones institucionales. Y entonces la política institucional debió asumir por su cuenta, sin el apoyo del movimiento social, el esfuerzo de producir las transformaciones requeridas. El segundo gobierno de Michelle Bachelet intentó hacerlo, pero al no contar con ese apoyo quedó a medio camino, incapaz frente al fraccionamiento de la Nueva Mayoría y la brutal oposición de la derecha, acostumbrada a comparar con Corea del Norte y Alemania Oriental todo lo que no es neoliberalismo extremo. El año 2011 se produjo un nuevo momento en la deslegitimación de la política institucional, cuyas consecuencias se apreciaron en 2019, cuando irrumpió un movimiento que había aprendido a desconfiar no solo de la real capacidad transformadora de la política institucional, sino de toda mediación política.
Junto con la incapacidad para procesar con eficacia las demandas sociales de transformación, el ciudadano puede observar otra cosa: la política es incapaz de evitar el abuso. Es que se trata de una política débil, por neutralizada. Y una política débil es incapaz de enfrentarse a poderes fácticos poderosos, el principal de los cuales es hoy el poder económico. Esto quiere decir que ella solo puede hacer lo que el poder económico está dispuesto a aceptar, como lo terminó de mostrar el caso Sernac: el poder económico estuvo dispuesto a aceptar un Sernac débil, que pueda dar poca protección al consumidor frente al abuso de las empresas, pero no uno fuerte, capaz de proteger al consumidor con eficacia. Lo muestra también el hecho de que las Isapres lleven más de una década siendo condenadas en más de un millón de juicios porque suben sus planes violando los derechos constitucionales de sus afiliados, ante la indiferencia del legislador; y también lo muestra el hecho de que la política institucional no puede tomarse en serio la posibilidad de un sistema de pensiones sin AFP, pese a que cientos de miles de personas marchen contra ellas. Lo que resulta de todo esto, desde la perspectiva del ciudadano, es claro: la política es un instrumento del poder económico o, peor aún, la política está coludida con el poder económico en perjuicio del ciudadano. Esto ha agudizado la crisis de legitimación que sufre la política institucional, llegando a la situación actual en que esa deslegitimación es tan aguda que el solo hecho, por ejemplo, de que el Acuerdo del 15 de noviembre haya sido acordado por los partidos políticos lo hace sospechoso frente a la ciudadanía.