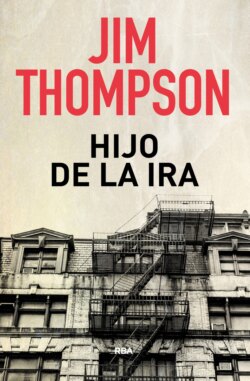Читать книгу Hijo de la ira - Jim Thompson - Страница 7
3
ОглавлениеVi muy pocos negros en los pasillos o en las aulas a las que pude asomarme. Había quizás uno por cada cincuenta blancos. A mí la verdad es que me importaba un pito, como comprenderéis. Me limito a citarlo como dato informativo. No me importaría un carajo que todos los negros hijos de puta del país se murieran de almorranas sangrantes.
Me quedé un poco retrasado, ante la puerta de la clase, observando a los otros alumnos entrar en fila en el aula. Al fin parecía que todos estaban dentro, y que todos eran blancos.
Me agaché y volví a atarme los cordones de los zapatos. Me enderecé de nuevo y comencé a mirar mi horario, haciendo ver que lo estudiaba. En realidad, me preguntaba dónde podría esconderme si me saltaba la clase, y qué haría si en la clase siguiente todos eran blancos también. ¿Qué ocurriría si todos eran blancos? Y eso me hizo recordar la academia militar, la cual yo hacía todo lo posible por olvidar, y comenzó a revolvérseme el estómago.
Mi madre había usado en la academia el mismo truco que en otros sitios, me había inscrito sin que me hubiesen visto. Estaba en Maryland (mi madre trabajaba en Washington en aquella época). La academia tenía una especie de contrato con el Ministerio de Defensa, lo que la calificaba para recibir una jugosa subvención federal. Así que con eso, y con el hecho de que mi madre era amiga íntima de varios congresistas y senadores...
¿Que si fue divertido? No lo dudéis. Un negro frente a mil quinientos blancos, lo que el viejo y simpático general (retirado del ejército estadounidense) llamaba el orgullo y la esperanza del Sur. En el comedor disponía de una mesa para mí solo. Dormía en una habitación privada, en lugar de hacerlo en un dormitorio con los demás. En el gimnasio tenía mi propia ducha, con mi nombre. Estaba exento de hacer instrucción por «motivos físicos»; de no ser así, probablemente hubiera tenido mi propia plaza de armas.
Mis notas eran buenas —siempre lo son, dondequiera que voy—, aunque yo no hacía nada por obtenerlas. Durante los nueve meses que pasé allí, jamás se me preguntó una lección, y fui incluido en la lista de honor académica entre los que estaban excluidos de hacer los exámenes escritos.
El timbre sonó de nuevo. Algunos entraron en sus aulas en el último minuto, el sonido de las puertas que se cerraban de golpe en el pasillo; pero yo seguí allí, preguntándome qué demonios iba a hacer.
Entonces oí unos pies que se arrastraban suavemente cerca de mí; un sonido que llamaba la atención. Levanté la vista y miré a mi alrededor, y ahí estaba aquel chico negro delgado, con una nerviosa sonrisa en la boca. Tenía unos diecisiete años y no era feo, por lo menos no era un cabezalanuda como yo. Llevaba un traje azul brillante que le quedaba dos tallas pequeño. Los pantalones terminaban donde sus tobillos empezaban y a las mangas de la chaqueta les faltaban también varios centímetros para llegar a donde debían.
—¿Qué pasa? —dijo.
—¿Qué pasa? —dije yo.
—¿Vas ahí dentro? —me preguntó indicando la puerta de la clase de geometría.
—¿Y tú? —dije yo.
—Bueno, aún no he entrao —contestó.
—Pues acabemos con esto —dije yo.
Entramos justo en el momento en que la profesora iba a cerrar la puerta. Examinó nuestros horarios y después nos miró con el ceño fruncido. Señaló que aquélla era la tercera semana del semestre. ¿Por qué no nos habíamos presentado en clase hasta ahora?
—Tú, Gerald..., Gerald Franklin —dijo mirando al chico delgado—, ¿dónde has estado?
—¿Yo? —respondió—. ¿Habla usté conmigo, señora? —Puso los ojos en blanco, dejando caer la mandíbula con descaro, como sólo los negros saben hacerlo—. A veeeer. ¿Dónde estaba yo?
La clase resonó con la risa. ¡Me dieron ganas de darle un puñetazo al hijo de puta! La profesora le dijo que tendría que compensar las ausencias y le ordenó que se sentara. Él fue arrastrando los pies hasta el fondo del aula seguido por una ola de risas, ya que estaba haciendo el tonto de nuevo.
—Ahora tú, Allen... Allen Smith... —Ella fijó su mirada en mí—. ¿Y tú dónde has estado?
—Yo, señora Joan... ¿Señora Joan Carter? —respondí.
—¡Sí, tú! Quiero saber... Oh —dijo suavizando el tono de voz al mirar otra vez mi horario—, lo siento, Allen. Veo que eres un alumno nuevo.
—No señó, señora, no, señora, señó —dije—. Soy el mimo alumno de siempre. Sólo que etoy en una ecuela diferente.
Más risas en la clase, pero no como las de antes. Había una inquietud en ellas, una nota con un principio de cautela.
La señora Carter impuso silencio frunciendo el ceño; entonces me preguntó dónde había ido al instituto. Le dije que había estado en el viejo Sur, sí señó, sí señora. Después de cierta vacilación me preguntó si ya había estudiado geometría plana.
—¿Plana, señora? —Me rasqué la cabeza mientras soltaba una risotada de negro feliciano—. ¡A mí no me pareció nada plana, señora! ¡A mí se me hizo mu cuesta arriba!
Eso alborotó a la clase y, ahora que la preocupación había desaparecido, rieron sin restricciones. Hasta la señora Carter sonrió, con lo que añadió otras cien arrugas o más a su cara.
—Bueno, Allen —murmuró—. No estoy muy segura de que, esto... ¿Qué clase de libro de texto de geometría usabais en el instituto del que vienes?
—¿Libro de texto, señora? Ah, quiere decir el libro pa’studiar —respondí, y, con la cabeza, señalé un libro que había sobre su escritorio—. Diría que era como ése, señora. O po lo menos se parecen un montón.
—Pero me temo que no era el mismo —contestó ella suavemente—. Ese libro ni siquiera se utiliza en esta clase. Es un texto de trigonometría.
—¿Trigo... qué, señora? —Pero me respondió que daba igual.
—Me temo que ha habido una equivocación, Allen —me explicó con una voz aún más suave—. Ésta es una clase de geometría sólida, y no puedes asistir a ella a menos que hayas aprobado geometría plana...
—La he aprobao, señora. De verdad —repliqué—. He hecho un montón de esas matemáticas y aritméticas suyas. Sí, señora, y aprobé con nota. La otra profe decía que los libros eran demasiao fáciles pa mí, así que yo me hacía unos poblemas sólo pa mí.
La señora Carter asintió, comprensiva.
—Bueno, eso me parece muy bien, Allen. Estoy segura de que siempre has hecho las cosas lo mejor que has podido y...
—Que se lo enseño —la interrumpí—. Hago un poblema de los míos ahora mismo.
Y antes de que pudiera detenerme estaba frente a la pizarra con una tiza en la mano.
—Tenemos un cono de molibdeno de un peso de 0,38. —Comencé a escribir cifras y símbolos—. La circunferencia de su base es de 194,52145 cm, con una tolerancia de 0,86/10.000. Las dimensiones en su ápex o punta son cero absoluto y, por supuesto, sin tolerancia. Ahora, teniendo un volumen del cono de 2573,02, lo que podemos llamar nuestra área de resistencia de fricción, y una velocidad de 7.408 kilómetros por hora al volver a entrar en la atmósfera terrestre, ¿cuál es la proporción de resistencia de fricción (fr) expresada en unidades de calor, respecto a la distancia que ha viajado, y la proporción de variaciones de la temperatura entre el ápex y la base?
Llené todo un lado de la pizarra y pasé al otro. Hablaba con rapidez y escribía a la misma velocidad.
Si no hubiera sido por el sonido de mi voz, se podría haber oído caer un alfiler al suelo, y dudo que alguien se hubiera movido si hubiese estallado una bomba en el centro del aula.
Después de tanto tiempo, no estoy seguro de haber planteado el problema como lo hice en aquel momento, quizá no. Sin embargo, no necesito aclarar que no me lo había inventado.
Hacía años, en Chicago o Cleveland o Los Ángeles o en alguna parte, había estado curioseando en la biblioteca pública, donde, por casualidad, encontré la tesis doctoral de un matemático. Aquel problema era uno de los muchos que había en aquella tesis y por algún motivo se había fijado en mi mente. No tengo memoria fotográfica, pero hay ciertas cosas que permanecen en mi mente. No sé cómo explicar el proceso de otra manera. Cuanto más me esfuerzo por olvidarlas, más claramente las recuerdo.
Es una especie de logro negativo. Algo que se hace tratando de no hacerlo. Por ejemplo, intente no pensar en el Empire State o en el puente de Brooklyn. Siga intentándolo. ¿Vale? ¿Ve lo que sucede?
Se me dan bien las matemáticas, pero no lo bastante como para entender el problema expuesto. Simplemente lo saqué del lugar en que estaba encerrado en mi mente y lo pasé a la pizarra. Presumiendo. Presumiendo ante ellos.
Para cuando hube terminado, había llenado toda la pizarra y casi se había acabado el tiempo de la clase. Solté la tiza y me sacudí las manos. Estaba tratando de ganar tiempo porque me sentía como un maldito idiota, y me fastidiaba mucho tener que darme la vuelta.
—Eso ha estado muy bien, Allen... —La voz de la señora Carter era seca—. Estoy segura de que todos podemos aprender muchísimo de ti, ¿no es así, chicos?
Hubo un sonido de pies que se movían. Un débil aplauso.
En ese momento, gracias a Dios, sonó el timbre y pude escaparme.