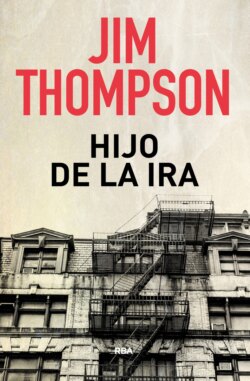Читать книгу Hijo de la ira - Jim Thompson - Страница 9
5
ОглавлениеSe sentó en el borde de la mesa, tan cerca que sus rodillas rozaban las mías. Oí el timbre débilmente, el que suena durante tres minutos, anunciando el principio de un nuevo período de clase y pensé que había oído entrar a alguien en el despacho exterior. Velie balanceó su pie un poco, haciendo que la punta de su zapato golpeara mi espinilla. Pensé retirar bruscamente mi pierna; pero la dejé donde estaba, manteniéndola quieta, contra el tirón de mis reflejos. Me estaba dando golpes con el pie, una vez, y otra. Y otra vez, y otra más. Quizá doce golpes en total, pero no me moví.
No lo hubiera hecho aunque me hubiese estado dando patadas en los huevos.
Al fin se dio por vencido, y se acomodó un poco sobre la mesa.
—¿Sabes lo que me dijo tu madre, Allen? ¿Después de que te fueras esta mañana? Me dijo...
—Sí —contesté.
—Me dijo... ¿Qué?
—Que tendría que tratarme con muchísima firmeza para hacer que me comportara bien, pues yo me tomaría cualquier acto de benevolencia o de consideración como una señal de debilidad. También debe de haberle dado el permiso por escrito, como exige la ley, para que me aplique un castigo corporal si usted lo considera necesario.
—Bien, bueno... —Eso le hizo recular un poco; tal había sido la relación literal de las palabras de mi madre—. Recordarás que yo no deseaba que te matricularas aquí, bajo ninguna circunstancia, Allen. Creía que debías asistir a un instituto privado, y yo...
—Lo sé —repuse—. De manera que mi madre no le habló del permiso del castigo corporal hasta que supo que le tenía agarrado. Siempre actúa de la misma forma. Consigue que el capullo se trague gran parte del cebo, y la implícita promesa de que habrá más, antes de contar toda la verdad sobre mí.
Contestó rápidamente que yo no debía hablar así de mi madre. ¡Mi madre era una mujer estupenda y decente que sólo quería lo mejor para mí, de corazón!
—Y yo le hice algo terrible —asentí—. Me despedí de ella con un beso. Delante de usted. Un negro besando a una mujer blanca delante de un hombre blanco. Apuesto a que sintió ganas de partirme la cara, ¿verdad?
—¡Eso no importa! —Enrojeció—. ¡No cambies de tema, jovencito! Si no sintieras tanta compasión por ti mismo, tú... Yo..., yo no tengo prejuicios raciales en absoluto. Muchos de mis amigos, de mis compañeros, son negros, y yo...
—¿Qué les parece cuando usted les da patadas en la espinilla? —pregunté—. ¿O reserva usted ese trato para menores del sexo masculino con hermosas madres blancas?
Hizo un furioso gesto con la mano y entonces la extendió, con la palma abierta hacia arriba.
—Mi pluma, Allen. Devuélvemela.
—¿Pluma...? —Le miré—. ¿Qué pluma?
—He dicho que me devuelvas la pluma. ¡Hazlo o te registraré y te la quitaré yo mismo!
Alguien llamó a la puerta. Lo ignoró, y repitió su petición. Llamaron de nuevo. Esta vez más fuerte.
—¿Sí? —contestó secamente—. Estoy ocupado.
—Soy Josie, señor. Yo...
—¡He dicho que estoy ocupado! ¡Vuelve después! —repuso medio gritando, y de nuevo se volvió, furioso, hacia mí—. Tengo una pluma negra con un aro dorado. La tenía sobre la mesa cuando estuviste aquí esta mañana, y más tarde he visto que había desaparecido. Bien, ¡a menos que la devuelvas de inmediato...!
—No la tengo —contesté.
—¡Por supuesto que la tienes! Josie, ¿quieres dejar de golpear esa puerta? ¿Qué otra persona podría tenerla? Eres un pequeño ratero furtivo, tu propia madre lo dice, y...
—Bueno, vale, yo me la llevé —le dije—. Pero ya no la tengo.
—¿Dónde está entonces? ¿Qué has hecho con ella?
—La pisoteé y la tiré por el retrete —repuse.
Me abofeteó, más bien me aporreó, con la mano medio cerrada. Antes de que pudiera levantarme, Josie había irrumpido en el despacho. Se colocó con ademán protector delante de mí, los ojos echando fuego al enfrentarse al director.
—¡Tenga! —Le enseñó una pluma, una pluma negra con un aro dorado—. Ésta es su pluma, ¿verdad?
—Vaya... Qué... ¿Dónde la has...? —Tragó saliva, se mordió el labio—. Pensé, pensé...
—Usted se detuvo a hablar conmigo un momento, alrededor de las once esta mañana. No iba a regresar hasta después del almuerzo y yo tenía algunos papeles para que me firmase. Después de que se marchara...
—En tu mesa... —Fue mitad quejido, mitad susurro—. La dejé en tu mesa...
—Sí. Entonces la metí en mi bolso para evitar que se perdiera o que alguien la robara. ¡Y si usted me hubiese dado la oportunidad de explicarle, de haberme dejado entrar la primera vez que he llamado...!
—Por favor —dijo con un débil gesto—. ¿No crees que ya me siento bastante mal, sin necesidad de que...?
Josie dijo severamente que por supuesto que debía sentirse mal. Que la Junta Escolar debía ser informada y que si yo quería presentar una queja, ella me respaldaría.
—¡Lo digo en serio, señor Velie! Todas y cada una de las palabras las he dicho en serio. Y si me quiere despedir..., bien, ¡creo que no quiero trabajar para un hombre como usted!
—Por favor —dijo Velie de nuevo, con tono suplicante—. Por supuesto que no voy a despedirte, y tampoco quiero que te vayas. Si tan sólo pudieras olvidar esto y... Allen, no tengo palabras para decirte lo mucho que lo siento, pero...
—Oh, por el amor de Dios... —los interrumpí con una gran carcajada bienintencionada—. ¿Por qué todo este jaleo? Ha sido una equivocación lógica, y nadie se ha hecho daño. Así que ¿por qué no lo olvidamos y hacemos ver que nunca ha ocurrido?
—¿Hacer ver que nunca ha ocurrido? Después de que él... ¡Después de que el señor Velie casi te arranca la cabeza de una bofetada y...!
—¡Tonterías! —reí, añadiendo que el señor Velie no me había puesto la mano encima—. Me senté un poco demasiado aprisa y mi silla se volcó. Ahora, si el señor Velie está dispuesto a perdonar mi impertinencia...
Extendí la mano, sonriéndole y mirándole a los ojos. Velie la agarró y casi me la arranca. Empezó a decirme lo estupendo que yo era, mi grandeza de espíritu al tomarme las cosas de esa manera. Josie se dio media vuelta y salió indignada del despacho.
Hice un guiño a Velie, como a un camarada, y, bajando el tono de voz hasta convertirlo casi en un susurro, le dije:
—Déjemela a mí, señor. Haré que comprenda. Por cierto —me miró—, creo que debo pasar por el lavabo y arreglarme un poco. Sé que debería estar en clase, pero ha empezado hace casi media hora y...
—Hazlo, Allen. Lo que quieras —dijo con entusiasmo—. Y, si no tienes ganas de volver a clase, si prefieres irte a casa...
—Oh, estoy bien. No pasa nada —repuse.
Nos estrechamos las manos de nuevo. Le agradecí que me hubiese perdonado mis insolentes contestaciones. Entonces me marché, cerrando la puerta tras de mí.
Le hice un guiño a Josie y le sonreí cuando pasé ante su mesa, haciéndole señas para que me siguiera fuera. Lo hizo y le pregunté si me permitiría acompañarla a casa a la salida.
—Bueno... —Me miró con atención—. ¿Por qué quieres hacerlo?
—Para disculparme por lo de esta mañana —contesté—, y para agradecerte lo que acabas de hacer.
Ella señaló que ya acababa de hacer ambas cosas, así que ¿para qué pasar más tiempo con ella? Le dije que porque me gustaba y porque quería conocerla mejor. Dudó, pensativa, la punta de la lengua entre sus dientes.
—Te he visto hablando con los Hadley durante el almuerzo. Liz y Steve. No me digas que no has quedado con ellos después de clase.
—Así es, pero acabo de anular esa cita —dije—. Puedo verles en cualquier momento.
—¿Ah, sí? Vaya... Estás muy seguro de ti mismo, ¿verdad?
—De mí mismo, no —contesté—. De ellos. Son de esa clase de gente. Podría darles una patada en el trasero y ellos lo harían pasar por un masaje lumbar.
Ella soltó una risita. Sus ojos bailaron, traviesos. Dijo que Liz se molestaría bastante pero que, de acuerdo, si yo realmente quería hacerlo. Repuse que sí, y nos dimos un apretón de manos para sellar nuestro acuerdo. Entonces se fue al despacho de Velie y yo bajé al lavabo del sótano.
Me encontré con otro negro allí, un tío que llevaba pantalones y camisa negros y una cazadora de piel, también negra. Llevaba la cabeza rapada, lo opuesto al exceso de pelo al que me refería antes, y también una especie de marca de fábrica, si sabes reconocerla. Escudaba un cigarrillo con la mano, exhalando el humo por la ventana después de cada calada.
—Caramba, si es el pequeño blanco y negro. —Habló casi sin mover los labios—. ¿Cómo es que no te has traído a tu preciosa mamá contigo, medio blanco?
Le sonreí mientras movía con fingido nerviosismo la solapa de mi chaqueta, y acariciaba así la cuchilla de afeitar que llevaba escondida entre los pliegues de la tela.
—¿Por qué no te has traído tú a la negra culona de tu madre, bola de billar hijo de puta? —pregunté—. ¿Estaba demasiado ocupada vendiendo su culo a dos polvos al precio de uno?
Siempre sobresalto a la gente cuando hablo mal. Se quedan paralizados. Porque no parezco de los que se revuelven al ser insultados. Antes de que aquel tipo pudiera reaccionar, asegurarse de que era cierto lo que había oído, ya me había abalanzado sobre él.
Le hice tres cortes en el cuero cabelludo, pequeñitos, por supuesto. Sólo para demostrarle lo que podía ocurrir si me lo tomaba en serio. Se escabulló e hizo el ademán de darme un puñetazo. Sólo el ademán, y después colocó con lentitud las manos en los costados.
Porque la cuchilla descansaba contra su nuez preparada para arrancársela si hacía un movimiento equivocado.
—Eres rápido, chico —dijo con voz ronca—. Puñeteramente rápido.
—Y malo —contesté—. Rápido y malo.
—Y malo. Retiro lo que he dicho de tu madre.
—Yo retiro lo que he dicho de la tuya.
Nos sonreímos. Guardé la cuchilla y nos estrechamos las manos.
Su nombre era Dan, Doozy, Rafer. Me confesó que cuando yo aparecí en el lavabo él estaba muy furioso porque Velie se lo había hecho pasar muy mal.
—He tratado de reunir un grupo: le llamo el CEN. El Club de Estudiantes Negros. Chuleta Veil,[3] sostiene que he estado apretando demasiado a algunos chicos para que se unan al club.
—¿Y de qué va ese club? —pregunté—. ¿La mierda de los estudios sobre cultura negra? ¿Cómo aprender suajili mientras duermes?
—¡No lo llames mierda, tío! No hay nada de malo en aprender suajili.
—Para los palurdos, no —asentí—. Todo ese rollo de la cultura negra es para los palurdos. Nadie puede objetar nada en contra y resulta una buena tapadera. Pero no es eso lo que queremos. Sólo se trata de un medio para lograr un fin. Hablamos de la revolución a los palurdos, el grupo de negros buenos, y se mean en los pantalones y el blanquito busca los gases lacrimógenos. Pero llámalo revolución cultural, y ésa sí vale. ¿A quién le importa que un montón de negritos se junten para tocar los tambores y para hacer máscaras africanas? Es más barato que el béisbol y puñeteramente más divertido.
Se rascó la cabeza, mirando al suelo, pensativo.
—Sigue hablando, tío. No digo que esté de acuerdo, pero tampoco digo que no lo esté.
—Está bien —continué—. El rollo de los estudios de cultura negra es sólo un cebo. Un motivo para tener un club de estudiantes negros. Lo usamos para conseguir lo que queremos en realidad. ¿Y qué es lo que queremos? ¡Lo mejor, por Dios, lo mejor! Que es otra forma de decir que queremos lo que el blanquito tiene. Y la única forma de conseguirlo es ir a por el «blanquito» primero. Eso es todo, Doozy. —Le di unas palmaditas en el pecho—. Yo pienso que con quien hay que empezar es con el hermano Velie.
—No digo que no, Al. —Soltó una suave y fea risita—. A eso sí que no te digo que no. Velie también te lo ha hecho pasar mal, ¿verdad?
—Sólo me hizo rebotar por todo el despacho, eso ha sido todo. Trató de que reconociera que le había robado su pluma.
—¿Sí? —Sus ojos se estrecharon ligeramente—. ¿Tenía razón?
—¿Qué diferencia hay?
—Hay mucha diferencia, joder —dijo fríamente—. Nos perjudica, perjudica a todo el que tenga la piel negra. Cada vez que uno de nosotros roba algo, o hace el vago en un trabajo o se emborracha o... o nuestras mujeres se acuestan con cualquiera, todos somos los perjudicados. La gente dice: «Negro tenía que ser». Dicen: «Así son las negras». Nos... Nos...
—Para. Corta el rollo. Yo no había robado su maldita pluma.
—Tengo una hermana pequeña, una cría todavía, que ya mueve el culo ante cualquier cosa que se menea, sacando las tetas delante de ellos y prácticamente dejando que le olfateen sus partes. Y te digo, Al, te digo lo mismo que a ella.
Me dijo que la mataría si la pescaba con alguno. Que le arrancaría la cabeza a cualquier negro que deshonrara su raza. Una mirada casi demente apareció en sus ojos mientras hablaba, y su voz temblaba, como si se atragantara. Por fin logré que se calmara y que me escuchara.
—Este club tuyo, Doozy. Cuéntame cosas. ¿A cuántos tíos tienes inscritos ya?
—Bueno..., estoy yo, por supuesto, y quizás otros cuatro. Cuatro con los que realmente puedo contar.
—¿Hasta dónde puedes contar con ellos?
—Bueno, es un poco al revés —se rió—, pero da el mismo resultado. Saben que pueden contar con que les reventaría el culo si no hacen lo que les mando. Quiero decir, que tienen mucho miedo de desobedecerme. ¿Entiendes? Se hace lo que yo digo y punto.
—Cuatro bastan —dije—. Es suficiente.
Pero en realidad no lo era. No para mí. Odio a todos esos bastardos del Poder Negro. Hubiera deseado que fueran cuatro millones para hundirlos a todos en su propia mierda. Y ésa era mi intención con respecto a Doozy y su grupo.
—El viejo Velie... —dudó—. Estoy de acuerdo en ir a por él, pero es un pez bastante gordo para empezar. Quizá deberíamos comenzar con otro y, de alguna forma, llegar hasta él, ¿sí?
—No. Velie es el más importante. La autoridad. Tienes que destruir la autoridad antes de destruir cualquier otra cosa.
Se rascó la cabeza y me preguntó por qué. Le contesté que por el amor de Dios. Que si no podía comprender algo tan sencillo como eso, era inútil que siguiera hablando con él.
—¿No lees nada? ¿Mao o Marx o el Che?, ¿a nadie en absoluto?, ¿tampoco la prensa? El decano de una universidad o el director de un instituto es siempre el primero que hay que desacreditar. Siempre los hombres importantes. ¡Tiene que ser de esa manera! No se mata a una serpiente pisándole la cola. ¡Le cortas la cabeza! Pero, por Dios...
—Ya veo —me interrumpió con humildad—. Ya veo lo que quieres decir, Al. Bueno, ¿y cómo hacemos eso con Velie?
Le expliqué cómo. La verdad es que pareció sorprendido.
Se apartó un poco de mí.
—Eso es rastrero, Al. A mí, me señalas a alguien a quien deba sacarle los sesos, y lo hago. Pero eso... Lo que estás sugiriendo...
—¿Sí?
—Bueno, no me gusta. No..., bueno, ¡no está bien!
Lo miré.
Me reí en su cara.
—Adiós —dije—. Adiós, hermano.
Me volví y me dirigí hacia la puerta.
—Espera —dijo—. ¡Espera un momento, Al!
—¿Y bien? —Le miré—. ¿Y bien, Doozy?
—Bueno... No he dicho que no lo haría... Es que, por un momento, me cogió de sorpresa.
—¿Y bien? —repetí.
—Bueno, esto, vamos a considerarlo un poco. Hablarlo más.
—Considéralo tú —dije—. Háblalo tú. Contigo mismo. Cuando te hayas decidido, ven a hablar conmigo.
Y salí.
Steve y Liz Hadley se molestaron bastante cuando les dije que había cambiado de planes. En particular Liz. No se creyó el rollo de que necesitaba ver a Josie para hablar acerca de mi horario; al menos no se lo tragó del todo. Y dijo que a ella y a Steve no les importaría esperarme hasta que hubiera terminado con Josie. Contesté que no podía permitírselo. Después de todo, ellos tendrían otras cosas que hacer. Liz dijo que no tenía que permitirles nada, que la decisión era suya. Y que no tenían nada más que hacer.
—Bien, pues yo sí tengo algo más que hacer —dije—. Cuando haya terminado con Josie, tendré que irme corriendo a casa. Mi madre sale temprano del trabajo esta noche, y espera que yo tenga la cena preparada.
—Oh —repuso malhumorada, haciendo un pequeño movimiento con la cabeza—. Bien, en ese caso, por supuesto...
—Oye —añadí—, ¿por qué no venís a cenar con nosotros una de estas noches?
Se quedó boquiabierta. Su rostro se iluminó como si el sol hubiera salido para ella.
—Bueno... Bien, ¡nos gustaría mucho! Estaríamos encantados, ¿no, Steve? Yo..., esto..., ¿seguro que le parecerá bien a tu madre, Allen?
—¿Parecerle bien? —respondí—. ¿Por qué no tendría que parecerle bien?
—Bueno, esto..., ya sabes. Quiero decir, bueno...
—¿Porque sois negros? ¿Y yo qué es lo que te parezco?
—Bueno —dijo riendo—. Mientras estés seguro. ¿Qué noche quieres que vayamos?
Steve frunció el ceño y le dio un pequeño codazo.
—¡Por el amor de Dios, Liz, si acaban de mudarse!
—Le pondremos fecha en los próximos días —dije—. Tan pronto como estemos instalados del todo. Más adelante nos gustaría que también tus padres vinieran una noche. Aunque, por supuesto, mi madre se pondrá en contacto con ellos sobre eso.
Una expresión ceñuda apareció en sus rostros con la mención de su madre, y Steve comentó que ella casi nunca iba a ningún sitio.
—De cualquier forma, no encajaría —añadió Liz—. Pero sé que a papá le encantaría ir. Oh, ¿crees que tu madre le llamará pronto, Allen?
—¡Liz! —Steve puso los ojos en blanco—. ¡Por favor!
—Oh, está bien —rió Liz—. Hasta mañana, Allen.
Cuando se alejaban por el vestíbulo, la llamé diciendo que quería hablar un momento con ella, a solas. Liz volvió junto a mí y Steve se marchó solo.
—Sobre mañana —le dije—, cuando vayamos a tu casa, ¿podrás deshacerte de Steve durante un rato?
—Durante un... ¿cómo de largo? —Frunció el ceño—. ¿Y por qué tengo que deshacerme de él?
Dije que lo bastante largo como para hacerlo, y ella sabía a lo que me refería tan bien como yo. En cuanto a lo de deshacerse de Steve, yo sólo pensaba que sería mejor hacerlo sin público.
Me miró a los ojos y habló muy lentamente.
—No sé a qué te refieres, Allen. Y creo que tampoco quiero saberlo.
—Pregúntale a Steve —dije—. Él lo sabrá.
—Sí y él... ¡él te dará un puñetazo en la nariz también!
—¿Por qué? Creía que no sabías de lo que estaba hablando.
Le hice un guiño y ella se dio media vuelta para irse. Empezó a caminar, envarada, por el vestíbulo. Después de dar seis pasos, cada uno un poco más lento que el anterior, se detuvo y me miró por encima del hombro. Entonces volvió hacia mí con los hombros caídos y la mirada baja.
Empezó a hablar entre dientes, un murmullo ronco y tartamudeante. Me dio una medio explicación, una súplica, medio llorando: yo les gustaba, a ella y a Steve. Les caía muy bien. Mi madre y yo éramos el tipo de gente que deseaban conocer, la clase de personas con las que a su padre le gustaría que tratasen. Por supuesto, mi madre era blanca y hermosa; pero su padre era un médico, y la mayoría de sus pacientes eran blancos. Él apenas aceptaba pacientes negros, a no ser que fueran de clase muy alta; así que..., así que... Bueno, eso más o menos nivelaba las cosas, ¿no? Éramos bastante iguales, aunque mi madre fuese blanca y hermosa.
—Mira —dije—. ¿Adónde diablos quieres llegar? No me importa charlar un poco para conseguir echar un polvo, pero ahora te estás pasando un huevo.
Empezó a llorar, pero en silencio, cuidadosamente, para no llamar la atención de ninguno de los otros chicos o de los profesores que pasaban.
—Sa... sa... sabes, Allen, somos diferentes. No somos como los otros, sabes..., ¿los otros? Nosotros...
—¿Quieres decir que no somos negros? —dije—. ¿Entonces qué coño crees que somos?
—¡Oh, Allen!
—¡Escucha! Puedes usar blanqueador para la piel hasta que los huesos se te vuelvan amarillos y dejarte crecer el pelo hasta que te llegue al culo. Pero seguirás siendo una negra. Eres mucho más guapa y estás más buena que la mayoría, pero eres negra. Y eso significa que eres una tía fácil. Te tiras a cualquiera, y no me digas que no.
—¡Pero, no lo hago! —Un sollozo apagado recorrió su cuerpo—. ¡Nunca lo he hecho! De ve... De veras... Yo nunca...
—¡Joder! —exclamé—. ¿Qué coño creías que íbamos a hacer a tu casa?
—Bu... bueno. Pensé que podríamos ha... hablar. Y... y quizá tomar algo. Unas... Unas patatas fritas y Coca-Cola y...
La interrumpí para decirle que ella y yo tomaríamos una Coca-Cola. Una caliente. Sacude Coca-Cola caliente y se convierte en una ducha de primera clase.
—Y en lugar de comer patatas fritas, yo me comeré tu patata. Sólo un pequeño cambio de planes, ¿ves? Casi lo mismo que querías hacer. De manera que o eso, o tu hermano y tú desparecéis de mi vista para siempre.
Se mordió el labio, retorciéndose.
—Allen, ¿no podías esperar para pedírmelo? Qui... quiero decir, aquí en público, antes de haberme cogido la mano o de haberme besado, yo... yo...
—Haré todo eso mañana —prometí—, y te daré cachetes en el culo y te tocaré las tetas y todo lo demás. Pero ahora quiero una respuesta. Sí o no. Sólo mueve la cabeza si no quieres hablar.
Hubo más rodeos, más evasivas y lloriqueos. Pero, por último, asintió. Le dije que nunca lamentaría esa decisión. Estaría, al fin, en el camino que una negra tenía que seguir y, en pocos meses, sería algo innato en ella.
—No sólo eso, sino que te ayudará a ejercitar tu «yasabesqué», además de abrirte los ojos y estirarte los muslos.
—¡Oooh, Allen! —gimió.
—¡Oooh, joder! —exclamé—, y cuatro son ocho.
Entonces, ya que parecía incapaz de moverse, la hice volverse y le di un suave empujón. La contemplé alejarse por el pasillo. Cuando me aseguré de que seguiría moviéndose, salí y me senté en las escaleras de la entrada, a esperar a Josie Blair, ya que le quedaban algunas cosas por hacer en el despacho de Velie.
Sí, siendo un ser humano, o un razonable facsímil de uno, yo tenía serias dudas sobre mi conducta de aquel día y los muchos, muchos días que lo habían precedido. Dudas momentáneas y recriminaciones y, por supuesto, muchas, muchas y muy asquerosas racionalizaciones.
¿Juzgar a la gente? ¿Ser imparcial en mis juicios? ¡Despojo de búho! ¡Caca de perro salvaje!
Por supuesto que juzgo a las personas. Y siendo imparcial, considero que son culpables, y mi sentencia es colgarles por los huevos hasta que se les pongan rojos (o de algún otro color alegre). Todos son culpables, todos somos culpables. Venimos al mundo llenos de mierda pecadora, y tenemos que sacárnosla de dentro antes de que podamos subir a la gloria. (Lo pone así en el Libro Santo. El Señó e un viejo cansao, con toas las penas sobre su epalda, y seguro que no pue etá subiendo a la mierda y a lo pecadore toos al sielo.)
¿Compasión? ¿Lástima? ¡Mierda de caballo! ¡Cagada de serpiente!
Nadie siente esas emociones porque son inexistentes. Puede creer que las siente, como me había ocurrido a mí con los Hadley por un instante. Pero ni siquiera son sombras de sustancia, apenas sombras de una sombra. Falsedad, sucedáneos, y, creedme, nunca son duraderas. Siempre hay alguien como Velie para devolverte el sentido común de un puñetazo.
Es un hecho científico, repetidamente demostrado, que todos nacemos con un grifo en el estómago. Cuando creemos que amamos, estamos padeciendo un ataque de «ansias de follar», que es el término médico para definir que te apetece pillar y no sabes cómo hacerlo, y hace que el grifo gotee ácido en el duodeno. La más rápida y segura panacea para este malestar es un retrete privado, la página central del Playboy y darle una paliza, en sentido figurativo, al pene.
Otro hecho científico, repetidamente demostrado, es que nuestras cabezas están bastante vacías excepto por el martillo de un herrero. Cuando creemos sentir odio, lo que en realidad sufrimos es un ataque de «jodejefitis», o de ganas de joder a tus superiores, y eso hace que el citado martillo empiece a golpear en nuestro cráneo a lo bestia. Hay varias formas de tratar esta enfermedad, solas o combinadas, dependiendo de la gravedad del ataque: (A) mearte en la bebida del jefe en la próxima fiesta de la oficina; (B) darle a su mujercita un poquito de eso que las mujercitas necesitan más; (C) encerrar al hijo de puta en su caja de caudales y largarte a Brasil con su contenido original.
Pero llevando adelante las racionalizaciones sobre mi conducta:
¿Venganza? ¿Ansias de cobrármelas? ¡Meada de puma! ¡Meados de ornitorrinco!
No odio a nadie lo suficiente. No amo a nadie lo suficiente. Lo que resulta ser la misma puñetera cosa.
El hecho es, y era, que yo era, y soy, como soy, y era, porque era, y soy, un hijo de puta, no adulterado, 0,999 por ciento de calidad, de 24 quilates, probado a 180, cien por cien puro. El único en la historia de ficción de la que la vida está copiada.
Todos los otros llamados hijos de puta de otras razas y de la mía son simples copias, y sus putadas tienen una motivación, que es otra forma de decir que hay una razón para excusarles por ello. Y calificar el término «h.d.p.» con una razón es cometer una traición semántica.
Todas las psicosis y las neurosis, todas las motivaciones de las putadas, tienen sus raíces en el sexo, si creyésemos a Freud. Y Freud está bien, incluso para un seguidor de Jung como yo. Así pues, el hijo de puta blanco (o pseudo-hijo de puta) tiene tantas motivaciones como el número total de personas de todas las razas juntas, porque las ha jodido a todas. Miremos donde miremos, vemos el resultado de sus polvos: los bosques y los campos arrasados por sus indiscriminadas corridas, la apestosa polución de sus suspiros y jadeos, los ríos y los lagos obstruidos y envenenados con su semen cabreado. Esta continua copulación ha agrandado tanto su polla que ya no puede metérsela al mundo, y el hombre tiene que ir a la luna. Y cuando uno necesita follar en la luna o pasarse sin ello, se convierte en el favorito para ganarse el título de hijo de puta. Por supuesto, tiene motivaciones (o cualificaciones) menores como ser interceptado antes de que llegue a su destino o despedido con una meada, cosa que está ahora tratando de hacer aceptable al paladar, puesto que no hay nada más que beber. Pero el sexo se encuentra en el fondo de su problema. (Que pronto será el problema de fondo del hombre en la luna. ¡Aún no ha visto ni la mitad!)
Las dificultades del hombre negro, no hace falta decirlo, también tienen que ver con el sexo. O, para decirlo de otra forma, el amor a su raíz es la raíz de su mal.
Todos los negros son neurocirujanos. Es el único trabajo que saben hacer. A menudo trabajan todo el tiempo, masajeando la médula oblongata, astillando el cerebro y el cerebelo, fustigando y rajando los lóbulos frontales. Por supuesto que todo este trabajo de altura confunde al negro, sí, incluso en los más primordiales hechos de la anatomía elemental. Así que, cuando por fin se retira a su casa, para cabalgar sobre su esposa, trata de penetrarla por la oreja, en lugar de por el sitio adecuado, que está en cualquier sitio menos cerca de la oreja. Y justo en ese momento, la mierda entra en la centrifugadora. Tiene que hacer que alguien pague por ello, y le arden los huevos, en sentido figurativo, por supuesto, pero no por ello menos espantoso.
En su entorno natural, el gueto, en lugar de un apartamento triplex en Park Avenue, dedicado a la vocación que un sabio destino dispuso para él —limpiar letrinas—, hubiera podido vivir en paz sus días, trayendo al mundo un par de docenas de raquíticos mocosos para que fueran mordidos por las ratas. Pero ¡que pena! La bestia, la Civilización, le ha convertido en un neurocirujano, con los horribles resultados ya explicados. Su vida sexual está irremediablemente jodida, y él siempre está jodido, con lo cual ha terminado convirtiéndose en un hijo de puta.
En cuanto al piel roja, el hijo de puta, y cómo se volvió de esa manera, aquí, ateniéndonos a los preceptos del Padre Freud, tenemos otra nueva historia de culos. Una historia simple pero amarga. El piel roja cambió Isla de Fuego por el aguardiente, y ahora cuando la gente dice: «Oh, pobre indio», no bromea. Permanece sin poder hacer nada en la orilla, mientras observa con envidia cómo retoza un grupo de gays en la distancia, siempre sin el dinero para pagar el billete del transbordador e ir a visitar a los maricas, los compañeros de juegos naturales para un tipo que inventó los cosméticos para hombres y que siempre está en pelotas dispuesto a la acción.
El hijo de puta de la raza amarilla viene al mundo como todos venimos, con una diferencia vital. Viene al mundo transversalmente, ya que ésa es la posición en la cual la Puerta hacia la Vida (para emplear un eufemismo) ha sido colocada en su madre, y en todas las mujeres amarillas. No necesito abundar sobre este hecho, ya que es algo conocido por cualquier colegial.
Creo que la mayoría de nosotros estará de acuerdo en que si la rama está torcida, así crecerá el árbol, y un crío nacido transversalmente, evidentemente, está torcido de cojones. No quisiera decir que le ha tocado la china, puesto que uno nunca debe hacer juegos de palabras con las razas. También es una especie de calumnia utilizar la palabra «china», cuando lo correcto es «de raza asiática». Digamos simplemente que este rollito de primavera bastardo está jodido desde el principio. Y eso a pesar de que no fue concebido follando.
Quiero decir, no pudo serlo. Su potencial papá se ve forzado a acostarse transversalmente encima de su potencial mamá, en una posición que deja los tobillos del papá colgando fuera de la cama por un lado mientras su cabeza cuelga por el otro. De manera que, muy pronto, las piernas empiezan a dolerle horriblemente y sus ansiosas manos buscan inútilmente una teta o un muslo que acariciar, lo cual lleva a que inevitablemente acabe agarrando y volcando el omnipresente orinal. Entretanto su mujer no tiene ninguna mejilla apretada contra la suya, ninguna lengua que le haga cosquillas ni ninguna vista que estimule sus entrañas. Su única visión es la del oxidado culo de su marido. Y en lugar de oír frases tiernas, recibe exabruptos como «¡Oh, mis doloridos tobillos!» y «¡Tendrías que ver cómo he dejado la alfombra!».
Al final consiguen establecer una especie de conexión, pero no puede llamársele un verdadero polvo. El hombre se ha corrido encima y la mujer se ha dado por vencida y se ha dormido. China es el único país del mundo donde las recompensas son ofrecidas a los violadores en lugar de darlas por ellos.
Bien, no es de extrañar que la semilla engendrada por la copulación asiática esté amargada desde el principio. No es de extrañar que las primeras palabras de un bebé amarillo sean: «¡Oy, vey!», que traducidas literalmente significan: «¡Oh, mierda!». Y por esto es por lo que estamos en Vietnam.