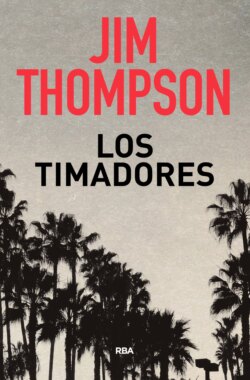Читать книгу Los timadores - Jim Thompson - Страница 4
1
ОглавлениеCuando Roy Dillon salió tambaleándose del establecimiento, su rostro era de un amarillo enfermizo y cada respiración le suponía una intensa agonía. Un golpe fuerte y bien dado en el estómago puede hacerle eso a cualquiera, y Dillon acababa de recibir uno de los buenos. No con el puño, que ya de por sí es bastante duro, sino con el extremo de un bate de béisbol.
Regresó al coche sin saber cómo y consiguió deslizarse en el asiento. Pero eso fue todo lo que pudo hacer. Gimió cuando al cambiar de postura se le tensaron los músculos abdominales. Acto seguido, sacó la cabeza por la ventanilla y lanzó un ahogado quejido.
Pasaron varios coches mientras vomitaba. Sus ocupantes sonreían, burlones, fruncían el ceño compasivamente o desviaban la mirada con repugnancia. Pero Roy Dillon estaba demasiado enfermo para darse cuenta, o en caso de haberse percatado, para preocuparse lo más mínimo. Se sintió bastante mejor después de vaciar el estómago, aunque no tan bien como para conducir. Para entonces, un coche patrulla se había detenido tras él. Se trataba del coche del sheriff, pues se encontraba a las afueras de la ciudad de Los Ángeles, en la jurisdicción del condado. Un agente con uniforme marrón lo invitó a salir a la acera. Dillon obedeció, vacilante.
—¿Una de más, señor?
—¿Qué?
—No importa. —El policía se había percatado de la ausencia de alcohol en su aliento—. Enséñeme su permiso de conducir, por favor.
Dillon se lo mostró desplegando a la vez, con aparente distracción, un surtido de tarjetas de crédito. El recelo se desvaneció de la expresión del policía, dando paso a la preocupación.
—Parece usted muy enfermo, señor Dillon. ¿Alguna idea del porqué?
—La comida, imagino. Debí de tener más cuidado, pero he comido un bocadillo de pollo con ensalada... No tenía muy buen sabor, pero... —Dejó que su voz se desvaneciera poco a poco mostrando una tímida sonrisa de arrepentimiento.
—Hum. —El policía asintió muy serio—. Sí, debe de haber sido esa bazofia. En fin… —Una perspicaz mirada de arriba abajo—. ¿Ya se encuentra bien? ¿Quiere que lo llevemos a un médico?
—Oh, no es necesario. Me estoy recuperando.
—En el cuartelillo tenemos a un enfermero de primeros auxilios. No hay problema en llevarlo.
Roy declinó la oferta, amablemente pero con firmeza. Cualquier contacto prolongado con la pasma quedaría registrado, y ese tipo de registros acaban resultando una molestia. Hasta ahora estaba limpio; los follones en los que se había metido hasta ese momento nunca habían acabado en la policía. Y tenía la intención de continuar así.
El agente regresó al coche patrulla y él y su compañero se alejaron. Roy los despidió con la mano y volvió a meterse en el coche. Con cautela, esbozando una leve mueca de dolor, encendió un cigarrillo. Convencido de que los vómitos se habían terminado, hizo un esfuerzo por apoyarse en el cabezal.
Se encontraba en un barrio de las afueras de Los Ángeles, uno de los muchos que se resisten a la incorporación a pesar de depender de la ciudad y de la ausencia de fronteras visibles. Había unos cincuenta kilómetros hasta la ciudad, cincuenta larguísimos kilómetros a aquella hora del día. Necesitaba recuperarse un poco, descansar un rato antes de sumergirse en la desbordada marea del tráfico vespertino. Y aún más importante, necesitaba reconstruir los detalles de su reciente desastre mientras estos aún permanecían frescos en su mente.
Cerró los ojos por un instante. Volvió a abrirlos para enfocarlos sobre las cambiantes luces del tráfico cercano. De repente, sin moverse del coche, sin apartarse físicamente de él, estaba de nuevo en el establecimiento. Bebía una limonada junto a la máquina de refrescos a la vez que examinaba los alrededores con aire despreocupado.
Se diferenciaba muy poco de las miles de tiendas de Los Ángeles, establecimientos en cuyo interior había siempre una máquina dispensadora de refrescos, una vitrina o dos con cigarros, puros y dulces, y estanterías rebosantes de revistas, novelas baratas y tarjetas de felicitación. En el este, esos locales se llaman quioscos o tiendas de golosinas. Aquí generalmente se conocen como confiterías o sencillamente «fuentes».
Dillon era el único cliente; la otra persona presente era el dependiente, un joven grandullón, lleno de granos, de unos diecinueve o veinte años. Mientras Dillon terminaba su bebida, observaba al muchacho, que rascaba el hielo de los bordes de las neveras y trabajaba con una paradójica mezcla de diligencia e indiferencia. Sabía exactamente lo que había que hacer, su expresión lo reflejaba, y a la mierda con hacer más. Nada de lucimientos, nada para impresionar a la gente. Tenía que ser el hijo del jefe, decidió Dillon, dejó el vaso en la barra y se levantó del taburete. Avanzó lentamente hacia la caja registradora, y el joven dejó a un lado el bate que estaba utilizando. A continuación, secándose las manos en el delantal, también se aproximó a la caja.
—Diez centavos —dijo.
—Y un paquete de esos caramelos.
—Veinte centavos.
—¿Veinte centavos, eh? —Roy comenzó a rebuscar en sus bolsillos mientras el dependiente se agitaba con impaciencia—. Bueno, sé que tengo cambio, estoy seguro. Me pregunto dónde demonios... —Movió la cabeza con exasperación y sacó la cartera—. Lo siento. ¿Te importa cambiarme uno de veinte?
El dependiente casi le arrancó el billete de la mano. Lo introdujo bruscamente en un compartimento de la caja y contó el cambio. Dillon lo recogió con aire ausente sin dejar de rebuscar en sus bolsillos.
—En fin, ¿no es para ponerse de los nervios? Sabes de sobra que tienes cambio y... —Se interrumpió abriendo los ojos y sonriendo complacido—. ¡Aquí están las dos monedas! Toma, devuélveme los veinte.
El chico cogió ambas monedas y le devolvió el billete. Dillon se dirigió, despreocupado, hacia la puerta y se detuvo en la salida para observar con indolencia una estantería de revistas.
Por décima vez ese día se había trabajado los «veinte», uno de los tres trucos típicos del «timo corto». Los otros dos son el «smack» y el «tat», generalmente buenos para golpes mayores, pero no tan rápidos y tan seguros. Algunos primos pican con el de los «veinte» varias veces, y ni se enteran.
Dillon no vio que el dependiente salía de detrás del mostrador. De repente estaba allí con el ceño fruncido, balanceando el bate como si fuera un ariete.
—Asqueroso timador —aulló iracundo—. Los asquerosos timadores no paran de darme palos y luego mi padre me echa a mí la culpa.
El extremo más grueso del bate aterrizó en el estómago de Dillon; incluso el chico se sobrecogió ante su efecto.
—Bueno, no puede acusarme, señor —balbució—. Lo estaba pidiendo a gritos. Le di el cambio de los veinte y luego me pidió que le devolviera el billete, y... y... —Su autoconvicción comenzó a desmoronarse—. Bu-bueno, sa-sabe que lo hizo, se-señor.
Roy no podía pensar en otra cosa que en su agonía. Volvió sus ojos acuosos hacia el dependiente, ojos desbordados por la perplejidad teñida de dolor. Aquella mirada hizo polvo al muchacho.
—Ha-ha si-sido un error, señor ¡u-usted co-cometió un error, y yo, yo he co-cometido un... señor! —Retrocedió aterrorizado—. ¡No-no me mire así!
—Me has matado. —Dillon jadeaba—. ¡Me has matado, bastardo de mierda!
—¡Nooo! ¡P-por favor, no-no diga e-eso, señor!
—Me estoy muriendo. —Dillon jadeó de nuevo y, entonces, de algún modo, logró salir del local.
Y ahora, sentado en su coche y reexaminando el incidente, no encontraba motivo alguno para culparse ni fisuras en su técnica. Había sido mala suerte. Se había topado con un idiota, y eso es impredecible.
Estaba en lo cierto. Y también estaba en lo cierto sobre algo más, a pesar de que no lo sabía.
Mientras conducía de vuelta a Los Ángeles, pisando constantemente el freno para volver a acelerar, inmerso en el espeso tráfico, deteniéndose y reiniciando la marcha varias veces, cada minuto que transcurría, se estaba muriendo.
Su muerte podía ser evitada si tomaba las medidas oportunas. De lo contrario, no le quedaban más de tres días de vida.