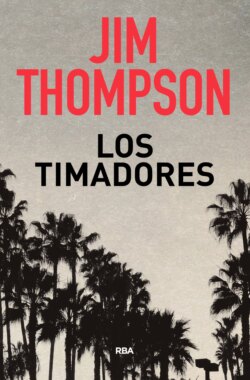Читать книгу Los timadores - Jim Thompson - Страница 6
3
ОглавлениеRoy Dillon vivía en el hotel Grosvenor-Carlton, un nombre que sugería un esplendor absolutamente inexistente. Hacía alarde de disponer de cien habitaciones y cien baños, pero era un mero alarde. En realidad solo tenía ochenta habitaciones y treinta y cinco baños, incluyendo los del pasillo y los dos del vestíbulo, que poco tenían de baño.
Se trataba de un edificio de cuatro plantas con fachada de arenisca y un pequeño vestíbulo de suelo de terrazo. Los empleados eran ancianos pensionistas encantados de trabajar por un insignificante salario y una habitación gratuita. El botones negro, cuyo distintivo consistía en una vieja gorra de conductor de autobús, también hacía de conserje, ascensorista y chapucero para todo. Con tales disposiciones, el servicio dejaba bastante que desear. Pero como el enérgico y jovial propietario apuntaba, el que tuviera prisa que se largara a uno de los hoteles de Beverly Hills, donde sin duda podría encontrar un bonito cuarto por cincuenta pavos al día en lugar de los cincuenta al mes que pedía el Grosvenor-Carlton.
En términos generales, el Grosvenor-Carlton se diferenciaba poco del resto de los hoteles «familiares» y «comerciales» que se extendían a lo largo de la West Seventh, Santa Mónica y otras arterias de la parte oeste de Los Ángeles, establecimientos que albergaban a parejas retiradas y a trabajadores que precisaban de un domicilio en las cercanías. La mayoría de estos últimos eran hombres solteros: dependientes y empleados de oficinas. El propietario tenía arraigados prejuicios contra las mujeres solas.
—Así son las cosas, señor Dillon —dijo la primera vez que habló con él—. Le alquilo una habitación a una mujer y tiene que tener baño dentro. Yo mismo insisto en ello, por supuesto, porque sino ocupa el baño todo el tiempo para lavarse su maldito pelo y su ropa, y toda la mierda que se le ocurre. El mínimo por una habitación con baño es diecisiete semanales, casi ochenta pavos al mes, y solo por dormir, sin derecho a cocina. Y dígame, ¿cuántas pavas ganan lo suficiente para pagar ochenta al mes por un dormitorio y para comer de restaurante y comprar ropa y un montón de potingues pegajosos para untarse en esas caras que el Señor les ha dado y... y...? ¿Es usted un hombre temeroso de Dios, señor Dillon?
Roy asintió, alentándolo. Por nada del mundo hubiera interrumpido al propietario. La gente era su negocio, más concretamente, conocerla. Y el único modo de hacerlo era escuchando.
—Bien, yo también lo soy. Yo y mi última esposa, maldita sea, Dios la tenga en su seno, nos unimos a la Iglesia a la vez. Eso fue hace treinta y siete años, en las cataratas de Wichita, en Texas, donde tuve mi primer hotel. Allí fue donde lo aprendí todo de las pavas. No ganan lo suficiente para pagar la habitación, ¿sabe?, y solo tienen un modo de conseguirlo. Vendiendo su material, ya sabe. Explotando las cochinas huchas que tienen. Al principio lo hacen de vez en cuando, lo justo para mantenerse. Pero muy pronto comienzan a abrir la hucha las veinticuatro horas; y por qué no, se dicen ellas. Todo lo que tienen que hacer es abrir su bonita ranurita y el dinero sale a chorros. Y claro, darle mala reputación al hotel les importa una mierda.
»Sí, sí, como le digo, señor Dillon. He tenido hoteles a lo largo y a lo ancho de esta maravillosa tierra nuestra y le aseguro que las furcias y la hostelería no combinan bien. Va en contra de la ley de Dios y en contra de las leyes del hombre. Uno cree que la policía está muy ocupada atrapando a los criminales de verdad en vez de meter las narices por ahí en busca de furcias, pero más vale prevenir que curar, como reza el dicho, y yo estoy de acuerdo. Prevención, ese es mi lema. Si mantienes a las pavas a distancia, mantienes a las furcias a distancia, y tienes un bonito lugar limpio y respetable como este, sin un montón de polis merodeando por ahí. Claro, si un poli entra aquí ahora, sé que es nuevo y le digo que mejor vuelva cuando lo haya confirmado en comisaría. Y nunca vuelve, señor Dillon. Le queda muy clarito que no hace falta, porque este hotel no es un burdel.
—Me alegra mucho oír eso, señor Simms —dijo Roy sinceramente—. Siempre he sido muy precavido con los lugares donde me alojo.
—Pues claro, un hombre tiene que serlo —asintió Simms—. Ahora veamos. Quería una suite con dos habitaciones; pongamos... salón, dormitorio y baño. La cosa es que aquí no hay mucha demanda de suites. Las partimos en dos, habitación con baño y sin él. Pero...
Abrió la puerta e hizo pasar a su futuro inquilino a un espacioso dormitorio cuyos techos altos rememoraban cierta solera de antes de la guerra. La puerta divisoria conducía a otra habitación, un duplicado de la primera, pero sin baño. Se trataba del antiguo salón, y Simms le aseguró a Roy que podía volver a serlo en un periquete.
—Seguro, podemos sacar la cama y estos muebles y traer los del salón en menos que canta un gallo. Mesa, sofá, sillas y todo lo que quiera dentro de lo razonable. Un mobiliario mejor del que haya visto jamás.
Dillon comentó que le gustaría echarle un vistazo y Simms lo condujo al almacén del sótano. De ningún modo se trataba de lo mejor que había visto, por supuesto, pero era decente y cómodo; no esperaba, ni tampoco quería, algo bueno de verdad. Tenía una imagen que mantener. La imagen de un joven que vivía bastante bien. Bien, pero sin exagerar.
Se interesó por el precio de la suite. Simms abordó el tema dando un rodeo, apuntando a la doble necesidad de mantener una clientela de primera clase, ya que él no admitía menos, por Dios, y de ganarse la vida, lo cual resultaba terriblemente duro para un hombre temeroso de Dios en aquellos tiempos.
—Ya ve, algunos de los tipos que entran aquí, quiero decir que intentan entrar aquí, son capaces de armarte una bronca por una bombilla fundida. No hay modo de complacerlos, ya me comprende. Son como los rateros, cuanto más sacan, más quieren. Pero así son las cosas, supongo, y como solíamos decir allá en las cataratas de Wichita, si no puedes sujetar los postes, mejor no caves agujeros. Esto... ¿ciento veinticinco al mes, señor Dillon?
—Me parece razonable —sonrió Roy—. Me la quedo.
—Lo siento, señor Dillon. Me gustaría rebajársela un poco. No he dicho que no estuviera dispuesto a rebajarla si el inquilino se lo merece. Si garantiza, digamos, quedarse un mínimo de tres meses, bueno...
—Señor Simms... —empezó a decir Roy.
—... bueno, podría hacerle un precio especial. Podríamos decir...
—Señor Simms —dijo Dillon en tono firme—. Me quedaré un año entero. El alquiler del primer y último mes por adelantado. Y ciento veinticinco mensuales me parece bien.
—¿Le-le parece bien? —El propietario se mostraba incrédulo—. La alquilará por un año a ciento veinticinco y..., y...
—Sí. No me gusta mudarme a menudo. Me gano la vida con mis negocios y me parece bien que los demás hagan lo mismo.
Simms tragó saliva. Estaba asombrado. Su panza se agitaba por encima de los pantalones, y todo su rostro, incluida la zona trasera de la calva, adquirió un tono rojizo de placer. Él era un perspicaz y experimentado conocedor de la naturaleza humana, declaró. Conocía a los patanes en cuanto los veía, y distinguía a los caballeros. Desde el primer instante había sabido que Roy Dillon pertenecía a esta última clase.
—Y además es listo —asintió con prudencia—. Sabe que no merece la pena escatimar con la vivienda. ¿Qué demonios, de qué sirve ahorrarse unos cuantos pavos por la habitación, si la gente que va a ver todos los días le acaban cogiendo manía?
—Tiene usted toda la razón —afirmó Dillon.
Simms añadió que estaba jodidamente seguro de que la tenía. Si por ejemplo había una investigación sobre un huésped del tipo patán, ¿qué podías decir aparte de que vivía allí y que era tu costumbre cristiana no contar nada sobre un hombre a menos que fuera algo bueno? Pero si el objeto de la investigación era un caballero, en fin, entonces estabas obligado a decir que lo era. No solamente se alojaba en el hotel, vivía en él, un hombre con personalidad y recursos que alquilaba por un año y...
Dillon asentía y sonreía, permitiendo que continuara su parloteo. El Grosvenor-Carlton era el sexto hotel que visitaba desde su llegada de Chicago. Todos le habían ofrecido habitaciones idénticas y tan baratas o más que las que acababa de alquilar. Pero todas tenían alguna pega, aunque fueran vagas e indefinibles. El aspecto no era el correcto. No le convencía la atmósfera. Solamente el Grosvenor y Simms poseían el aspecto y la atmósfera adecuados.
—... una cosa más —decía Simms—. Este es su hogar, ¿sabe? Al alquilar como usted lo hace es como si estuviera en un apartamento o un chalé. Es su castillo, como dice la ley. Y si quisiera traer a algún huésped, ya sabe, a alguna mujer, está en su perfecto derecho.
—Gracias por decírmelo —asintió Roy con gravedad—. Por el momento no tengo a nadie en mente, pero acostumbro a hacer amistades allá adonde voy.
—Pues claro. Un hombre de tan buen aspecto como usted tiene que tener muchas amigas, y apuesto a que también tienen clase. No como esas de tacones de aguja que hacen polvo el suelo en cuanto pisan el vestíbulo.
—Jamás —le aseguró Dillon—. Soy muy cuidadoso con las amistades que hago, señor Simms, particularmente con las mujeres.
Y lo fue. Durante sus cuatro años de estancia en el hotel solo tuvo una visita femenina, una treintañera divorciada, y todo en ella, aspecto, vestimenta y modales, era absolutamente satisfactorio incluso ante los ojos del exigente señor Simms. La única falta que podía encontrarle era que no aparecía muy a menudo. Porque Moira Langtry también era exigente. Si la hubiera dejado a su aire, cosa que Dillon trataba de evitar con frecuencia por cuestión de principios, no se habría acercado ni a dos kilómetros del Grosvenor. Después de todo, ella tenía un bonito apartamento en propiedad, con dormitorio, dos cuartos de baño y minibar. Si de verdad deseaba verla, y ella comenzaba a dudar de que así fuera, ¿por qué no podía ir él hasta allí?
—Bien, ¿por qué no puedes? —decía Moira sentándose sobre la cama con el teléfono en la mano—. Te queda a la misma distancia que a mí.
—Pero tú eres mucho más joven, querida. Una muchachita como tú puede permitirse mimar a un viejo chocho.
—Piropearme no va a servirte de nada —dijo complacida—. Soy cinco años mayor que tú, y siento cada minuto de ellos.
Dillon sonrió. ¿Cinco años mayor? Mierda, o diez si ella lo decía.
—El hecho es que me encuentro algo mal —explicó—. No, no, nada contagioso. Resulta que anoche tropecé con una silla a oscuras y me di un buen golpe en el estómago.
—Bueno... supongo que puedo ir...
—Esa es mi chica. Contendría la respiración si mi corazón no palpitara tanto.
—¿Sí? Oigámoslo.
—Pum-pum —dijo él.
—Pobrecito —dijo ella—. Moira se dará toda la prisa que pueda.
Debía de estar vestida para salir cuando él la llamó, porque tardó menos de una hora. O tal vez se lo pareció. Se había levantado para quitar el cerrojo para cuando ella llegara, y al volver a la cama se había sentido extrañamente cansado y mareado. De modo que permitió que sus ojos se cerraran, y cuando volvió a abrirlos, lo que le pareció un instante después, ella entraba en la habitación andando majestuosamente sobre sus zapatos de tacón alto; una mujer rellena pero con curvas, de pelo negro y liso y oscuros ojos ardientes de mirada firme.
Se detuvo nada más traspasar el umbral, segura de sí misma, pero suplicante. Posando como uno de esos maniquíes arrogantemente incitadores. Echó la mano hacia atrás y cerró la puerta con llave, girándola con un débil chasquido.
Roy olvidó plantearse su edad.
Era lo suficientemente mayor, era Moira Langtry.
Era lo suficientemente joven.
Ella entendió su silencio aprobador, y con un golpe de cadera dejó que la estola de armiño le quedara colgando de un hombro. Entonces, con un delicado contoneo, atravesó lentamente la habitación, con la pequeña barbilla adelantada y el cuerpo ligeramente proyectado hacia adelante gracias al generoso desequilibrio bajo su ajustada blusa blanca.
Se detuvo apoyando ambas rodillas sobre la cama, y al mirar hacia arriba, Roy solo vio su nariz por encima del contorno de sus pechos.
Levantando un dedo señaló sus prominencias.
—Te estás escondiendo —dijo—. Sal, sal de donde quiera que estés.
—Apestas —respondió ella en tono monótono; su blusa se agitaba con sus palabras—. Te odio.
—Las gemelas parecen muy inquietas —dijo él—. Tal vez debamos meterlas en la cama.
—¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ahogarte.
—¿Qué es este fuego abrasador que me mata? —dijo, y después tuvo que guardar silencio.
Tras una eternidad de dulce y suave aroma, se le permitió tomar aire. Y le habló susurrando.
—Hueles bien, Moira. Como una perra en celo.
—Cariño, ¡qué cosas tan bonitas dices!
—Tal vez no huelas bien.
—Pues claro que sí. Acabas de decirlo.
—Puede que sea tu ropa.
—¡Soy yo! ¿Quieres que te lo demuestre?
Él quiso y ella se lo demostró.