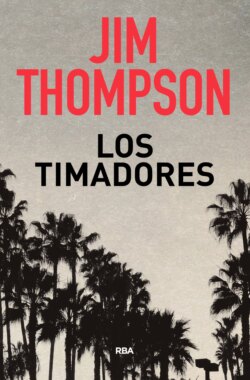Читать книгу Los timadores - Jim Thompson - Страница 8
5
ОглавлениеCuando todavía no había cumplido los dieciocho años, Roy Dillon se marchó de casa. No se llevó nada con él salvo la ropa que llevaba puesta, ropa que él mismo se había comprado y pagado. No se llevó más dinero que el que tenía en los bolsillos, y también se lo había ganado él.
No quería nada de Lilly. Ella no le había dado nada cuando lo necesitaba, cuando era demasiado pequeño para conseguirlo por sí mismo, y a esas alturas no le iba a permitir entrar en el juego.
Durante los primeros seis meses fuera de casa no mantuvo contacto alguno con ella. Después, en Navidades, le envió una postal, y otra el Día de la Madre. Ambas eran de tipo cursi y sensiblero, rezumaban una ternura nauseabunda. Pero la última era una verdadera vacilada. Corazones, flores y angelitos rollizos pululando por encima de un absurdo montaje irrisorio. El mensaje impreso iba dedicado a la querida y vieja mamá, y chorreaba lágrimas de besos de buenas noches, fuentes y bandejas de galletas recién hechas y leche cuando un niño llegaba a casa después de jugar.
Era como para pensar que la querida y vieja mamá (Dios bendiga sus plateados cabellos) era propietaria de una especie de lechería-panadería que no servía a más clientes que a su querido chiquitín (montado en su flamante bicicleta).
Se rió tanto cuando se la envió que estuvo a punto de emborronar la dirección. Pero después volvió a reflexionar sobre el tema. Tal vez aquella broma se volvía contra él. Tal vez al burlarse de ella revelaba una herida profunda y permanente que demostraba que ella era más dura que él. Y esto, naturalmente, no era sí. Había aceptado todo lo que a ella le sobraba y no le había hecho mella. ¡Por todos los demonios!, nunca debía permitir que ella creyera lo contrario.
Así que, después de aquello, se puso en contacto con ella por Navidades, en su cumpleaños y cosas así. Pero se mostró muy correcto. Sencillamente no pensaba lo suficiente en ella, se dijo a sí mismo, como para burlarse. Se requería a una mujer mucho mejor que Lilly Dillon para que calase en él.
La única forma en la que mostraba sus verdaderos sentimientos era a través de los regalos que intercambiaban. Aunque evidentemente Lilly podía permitirse regalos mucho más caros, él se negaba a reconocerlo. Al menos no lo hizo hasta que el esfuerzo por mantenerse a la par, o incluso sobrepasarla, no solamente amenazaba sus objetivos a largo plazo, sino que además se revelaba como lo que era en realidad: una nueva manifestación de sus heridas. Ella lo había herido, o eso parecía, e infantilmente él rechazaba todo esfuerzo de expiación.
Ella podía pensar eso y no iba a permitírselo. Así que le había escrito como de pasada que los regalos estaban hipercomercializados, y que, en adelante, mejor se dedicaban a intercambiarse recuerdos. Si le apetecía hacer un donativo de caridad en su nombre, perfecto. La Ciudad de los Muchachos le parecía apropiada. Y él, por supuesto, también haría un donativo en su nombre. Por ejemplo, a alguna institución para mujeres voluntarias...
Pero, en fin, esto es adelantarse a la historia, saltarse sus principales ingredientes.
Nueva York está a dos horas de Baltimore. Cuando todavía no había cumplido los dieciocho años, Roy se fue a la gran ciudad, objetivo lógico para un joven cuyas únicas posesiones eran una buena apariencia y un innato y vivo deseo de ganar dinero rápido.
Y por la necesidad de ganar dinero, aceptó de inmediato un empleo de vendedor a comisión. Se trataba de ir puerta a puerta vendiendo revistas, carretes de fotografías, utensilios de cocina, aspiradoras..., cualquier cosa que pareciera prometedora. Pero todas ellas prometían mucho y daban poco.
Puede que Miles de Michigan hubiese ganado mil trescientos dólares en su primer mes enseñándoles supertelas a sus amigos, y puede que O’Hara de Oklahoma ganara noventa dólares diarios por sus pedidos de taca-tacas marca Oopsy Doodle. Pero Roy lo dudaba mucho. A cambio de quedar literalmente hecho polvo, lo máximo que había ingresado eran ciento veinticinco dólares en una semana. Y esa fue su mejor semana. La media oscilaba entre setenta y cinco y ochenta dólares, y se dejaba la piel para conseguirlo.
De todos modos, era mucho mejor que trabajar de mensajero o aceptar algún empleo de oficina que prometía «buenas oportunidades» y «posibilidades de ascender» en lugar de un sueldo interesante. Las promesas eran baratas. ¿Qué pasaba si él iba a uno de esos sitios y prometía que algún día sería presidente? ¿Qué tal un anticipo?
Lo de las ventas era un rollo, pero no conocía otra cosa. Se sentía molesto consigo mismo. Allí estaba él a punto de cumplir los veinte y ya era un fracasado manifiesto. ¿Qué era lo que iba mal entonces? ¿Qué tenía Lilly que él no tuviera?
En los veinte entró dando un tropiezo.
Fue pura casualidad. El imbécil propietario de un estanco se lo había puesto a huevo. Roy continuó rebuscando ensimismado una moneda tras haber recibido el cambio del billete, y el inquieto tendero, que tenía prisa por despachar a otros clientes, perdió la paciencia de repente.
—¡Por el amor de Dios, señor! —se quejó—. ¡Solo es un centavo! Ya me lo pagará la próxima vez.
Y le arrojó el billete de veinte. Roy estaba a una manzana de distancia cuando se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir.
Apenas asimilado el suceso, otro le siguió: un joven ambicioso no espera a que tales accidentes felices lluevan del cielo. Los crea. Sin dilación, comenzó.
Lo echaron fríamente de dos establecimientos. En otros tres le insinuaron, más o menos con educación, que no tenía derecho a la devolución del billete. En los tres restantes tuvo éxito.
Se sentía eufórico por su buena suerte. (Y había sido excepcionalmente afortunado.) Se preguntaba si existirían trucos similares al de los «veinte», métodos de ganar tanto dinero en pocas horas como un tonto ganaba en toda una semana.
Existían. Empezó a introducirse en ellos aquella misma noche en un bar adonde había ido a festejar su éxito.
Otro cliente se sentó a su lado dándole un codazo. Derramó parte de su copa, se disculpó e insistió en pagarle otra. Después todavía pagó una ronda más. Llegado a tal punto, Roy quiso a su vez invitarlo a una ronda. Pero el hombre había distraído su atención, buscó en el suelo, se agachó y recogió un dado, que posó sobre la barra.
—¿Se te ha caído esto, amigo? ¿No? Bueno, mira, no me gusta beber tan rápido, pero si quieres que nos juguemos una ronda para quedar en paz...
Lanzaron. Roy ganó. Pero, por supuesto, no era suficiente. Lanzaron de nuevo, apostándose cuatro copas. En esta ocasión ganó el tipo. Y, por supuesto, tampoco era suficiente. No iba a permitirlo. Mierda, tan solo estaban intercambiando copas amistosamente, y seguro que no iba a salir de allí ganando.
—Ahora lanzaremos por ocho copas; bueno..., pongamos por cinco pavos.
El «tat», con sus rápidas apuestas que se doblan, es la muerte para un primo. Ahí reside su perverso encanto. A menos que apuestes muy fuerte, el que saca ventaja te despluma en un número relativamente bajo de tiradas.
Las ganancias de Roy se fueron por el desagüe en veinte minutos.
En otros diez, su dinero honesto las siguió. El otro tipo dijo que lo sentía mucho, que Roy debía aceptar un par de pavos por la pérdida y que...
Pero el sabor del timo era muy intenso en el paladar de Roy, su sabor y su olor. Repuso con firmeza que aceptaría la mitad del dinero. El timador, llamado Mintz, podía quedarse con la otra mitad a cambio de sus servicios como instructor en la estafa.
—Puedes comenzar las lecciones ahora mismo —le dijo—. Comienza con ese truco que acabas de hacerme.
Siguieron protestas airadas por parte de Mintz y cierto lenguaje tosco por parte de Roy. Pero al final se trasladaron a uno de los reservados, y aquella noche y algunas más desempeñaron los papeles de profesor y alumno. Mintz no se calló nada. Por el contrario, charlaba hasta el agotamiento. Tenía la santa oportunidad de exhibir su presunción. Podía demostrar lo listo que era, cosa que su modo de vida generalmente aconsejaba no hacer, y podía hacerlo con absoluta seguridad.
A Mintz no le gustaba el de los «veinte». Requería algo indefinible que él no poseía. Y nunca lo hacía sin un socio, alguien que distrajera al primo durante la actuación. En cuanto a lo del socio, tampoco le gustaba; reducía la tajada a la mitad. Y era como una espada de Damocles, porque parecía que todos los timadores sentían la irresistible tentación de vencer a sus colegas. Poca gloria había en desplumar a un imbécil; ¡joder!, los imbéciles estaban hechos para ser desplumados. Pero desplumar a un profesional, aunque te saliera caro a largo plazo, ah, aquello era algo totalmente irresistible.
A Mintz le gustaba el «smack». Era natural, claro. Todo el mundo se lleva bien con las monedas.
Y le gustaba especialmente el «tat», cuyas múltiples virtudes eran tantas que no podían enumerarse. Y si conseguías echarle el anzuelo a un grupo de tíos, habías hecho la semana.
El «tat» debía jugarse en una superficie muy limitada, sobre la barra o en una mesa. De este modo no llegabas a hacer rodar el dado, aunque, claro, daba la impresión de que lo hacías. Agitabas la mano con fuerza manteniendo el dado en una posición elevada, sin agitarlo en absoluto, y después lo lanzabas permitiendo que se deslizara y tambaleara, pero sin llegar a volcarse. Si los primos comenzaban a sospechar, utilizabas una taza o un vaso para lanzar, ya que estabas en un bar. Pero en este caso tampoco agitabas el dado. Lo sujetabas como antes, haciendo que traqueteara con fuerza contra el cristal, y a continuación volvías a lanzarlo como antes.
Se requería práctica, claro. Pero todo la requería.
Si la cosa se calentaba, el camarero te sacaba del apuro a cambio de una buena propina. Decía que te llamaban por teléfono, que venía la pasma o algo similar. Los camareros estaban siempre hartos de los borrachuzos. No les importaba que hicieran el primo si eso les reportaba un pavo, a menos que los tíos fueran sus amigos.
Mintz conocía muchos más trucos que los tres típicos. Algunos de ellos prometían beneficios que sobrepasaban los mil dólares de tope del timo corto. Pero indudablemente requerían a más de un hombre, aparte de un tiempo considerable y preparación; en resumen, estaban en la frontera del timo a gran escala. Y tenían una seria desventaja: si el imbécil daba el soplo, te cazaban. No se trataba de haber cometido un error. Ni de mala suerte. Sencillamente, ocurría.
Había dos detalles esenciales en el timo que Mintz no explicó a su alumno. Uno de ellos resultaba imposible de explicar; se trataba de un hábito adquirido, algo que cada uno tenía que practicar por sí mismo y a su propio modo: mantener un alto nivel de anonimato mientras permanecías en circulación. Naturalmente, no podías disfrazarte. Se trataba más bien de no hacer nada. Evitar cualquier amaneramiento, cualquier expresión, cualquier acento o muletilla, cualquier gesto, postura o modo de andar; todo aquello que pudiera ser recordado.
Y ya tenemos el primero de los detalles esenciales que no pueden explicarse.
Seguramente Mintz no le explicó el segundo porque no le pareció necesario. Se trataba de algo que Roy debía de saber ya.
Las lecciones concluyeron.
Roy se puso a trabajar duro en el timo. Adquirió un vestuario elegante. Se mudó a un buen hotel. Incluso se permitió caprichos un tanto extravagantes, y aun así amasó un fajo de más de cuatro mil dólares.
Transcurrieron los meses. Un día, mientras comía en un restaurante de Astoria, entró un detective que lo buscaba.
Habló con el propietario y le describió a Roy. No tenía fotografías suyas, pero sí un retrato robot, y este era de un parecido asombroso.
Roy observó cómo miraban en su dirección mientras hablaban y pensó en huir desesperadamente. En largarse por la cocina y salir por la puerta trasera. Quizá lo único que evitó que lo hiciera fue la debilidad de sus piernas.
Entonces se miró en el espejo que había a su espalda y suspiró aliviado.
Después de salir del hotel, la temperatura había subido sustancialmente, así que había guardado el sombrero, el abrigo y la corbata en una consigna del metro. Y a continuación, tan solo hacía una hora, se había cortado el pelo al estilo militar.
Su imagen había cambiado de forma considerable; al menos, lo suficiente como para no ser reconocido. Pero temblaba de pies a cabeza. Se escabulló hasta la habitación del hotel preguntándose si volvería a tener agallas para trabajar de nuevo. Permaneció en el hotel hasta que oscureció y después se fue a buscar a Mintz.
Mintz se había ido del hotelucho en que vivía. Se había marchado hacía meses sin dejar dirección alguna. Roy se lanzó en su busca. Por pura suerte lo encontró en un bar a seis manzanas.
El timador se quedó horrorizado cuando Roy le contó lo sucedido.
—¿Quieres decir que has estado trabajando aquí todo este tiempo? ¿Has trabajado de fijo? ¡Dios mío! ¿Sabes dónde he estado los últimos seis meses? ¡En una docena de sitios! ¡Fui hasta la costa y volví!
—Pero, ¿por qué? Bueno, Nueva York es una ciudad muy grande y...
Mintz lo cortó con impaciencia. Nueva York no era una ciudad muy grande, le contestó. Lo único es que había mucha gente viviendo apretujada en un área bastante reducida. Y no, tu suerte no mejoraba saliendo del congestionado Manhattan para meterte en otro barrio. No solo no dejabas de toparte con la misma gente, gente que trabajaba en Manhattan y vivía en Astoria, Jackson Heights, etcétera, sino que además resultabas más sospechoso. Era más fácil que los primos te descubrieran.
—Y chico, hasta un ciego podría descubrirte. ¡Mira ese corte de pelo! ¡Mira ese reloj de lujo y los tres tonos chillones de tus zapatos! ¡Por qué no te pones también un parche en el ojo y los piños de oro!
Roy enrojeció. Le preguntó, preocupado, si ocurría lo mismo en todas las ciudades. ¿Tenías que andar saltando de ciudad en ciudad, gastando tu capital para mudarte cuando comenzabas a conocer lo que te rodeaba?
—¿Qué quieres? —Mintz se encogió de hombros—. ¿Un huevo en la cerveza? Por ejemplo, en la zona de Los Ángeles te puedes quedar una temporada, porque no es solo una ciudad, sino todo un condado lleno de ellas, docenas de ellas. Y con un tráfico tan malo y ese asqueroso sistema de transportes, la gente no se mezcla como lo hace en Nueva York. Pero... —le apuntó con un dedo en un gesto de advertencia— pero eso no significa que puedas andar por ahí como un loco. Eres un timador, ¿sabes?, un ladrón. No tienes ni hogar, ni amigos, ni modo de subsistencia a la vista. Y mejor te metes eso en la cabezota de una vez por todas.
—Lo haré —prometió Roy—. Pero Mintz...
—¿Sí?
Roy sonrió y movió la cabeza, guardándose para sí mismo sus pensamientos: «Supón que tuviese un hogar, una residencia fija. Supón que tuviera cientos de amigos y conocidos. Supón que tuviera un empleo y...».
Llamaron a la puerta, y él dijo:
—Entra, Lilly.
Y su madre entró.