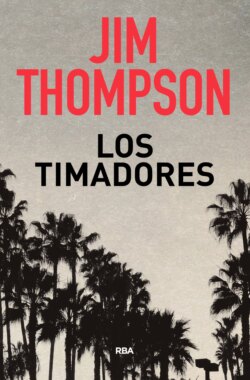Читать книгу Los timadores - Jim Thompson - Страница 7
4
ОглавлениеCuando se estableció por primera vez en Los Ángeles, el interés de Roy Dillon por las mujeres se limitaba meramente a la necesidad. Tenía veintiún años, era un viejo de veintiuno. Su atracción por el sexo opuesto era tan fuerte como la de cualquier hombre, aunque se incrementaba quizá con los éxitos que iba dejando tras él. De todas formas, era un culo de mal asiento, como reza el dicho. Así que había buscado meticulosamente antes de elegir Los Ángeles como base permanente de sus operaciones. Por entonces su capital se reducía a menos de mil dólares.
Por supuesto, era un montón de dinero. A diferencia de los timadores a lo grande, cuya elaborada puesta en escena puede exigir más de cien mil dólares, el pequeño timador se las arregla con poco. Pero Roy Dillon, aunque se mantenía leal a este último tipo, estaba abandonando sus esquemas habituales.
A sus veintiún años estaba cansado de dar el golpe. Sabía que para poder dar el golpe constantemente, había que saltar de una ciudad a otra antes de que la cosa se recalentara, y eso podía comerse casi todos los beneficios, incluso siendo ahorrativo. Él trabajaba todo lo que podía pero siempre mirando que las condiciones fuesen los más seguras posible, y aun así no estaba exento de terminar con el lobo mordiéndole la culera de sus raídos pantalones.
Roy había visto ya demasiados casos.
En cierta ocasión, saliendo a toda prisa en tren de Denver, se había topado con un grupo de tipos. Los pobres diablos estaban tan mermados de capital que se habían visto obligados a aunar sus esfuerzos.
Se trabajaban un timo de cartas. El que repartía hacía el papel de «primo», a quien se suponía que los otros iban a engañar. Cuando volvió la cabeza para discutir con dos de los compinches sosteniendo tres cartas de forma que podían verse, el «enganche» dibujó una pequeña marca en la carta superior y guiñó un ojo a Roy con complicidad.
—¡Vamos, apuesta! —Su susurro fue ridículamente alto—. Pon ese billete grande que tienes.
—¿El de cincuenta o el de cien? —contestó Roy en otro susurro.
—¡El de cien! ¡Deprisa!
—¿Puedo apostar quinientos?
—Bueno, esto, no. Mejor empiezas con cien.
La mano oportunamente estirada del que repartía comenzaba a cansarse. A los compinches se les terminaban las excusas para distraer su atención. Pero Roy persistía en su cruel broma.
—¿Es muy alta la carta marcada?
—¡Un as, mierda! ¡Las otras dos son doses! Venga...
—¿Un as gana a un dos?
—¡Que si un...! ¡Mierda, sí, claro! ¡Venga, apuesta!
El resto de los clientes de la cafetería del tren se percataron y comenzaron a sonreír burlonamente. Roy sacó su cartera muy despacio y extrajo un billete de cien. El que repartía contó una masa grasienta de billetes de uno y de cinco. A continuación barajó, cambió el as marcado por un dos marcado, y cambió también uno de los doses de la pareja por otro as sin marcar. Sin marcar a simple vista.
Llegó el momento decisivo. Las tres cartas se colocaron boca abajo sobre la mesa. Roy las estudió entrecerrando los ojos.
—No veo muy bien —se quejó—. Préstame tus gafas. —Y con destreza se apropió de las «lectoras» del que repartía.
A través de las gafas tintadas identificó el as de inmediato, apostó más dinero y ganó.
El grupo salió cabizbajo del compartimento entre las risas de los demás pasajeros. En el siguiente pueblo, un lugar amplio con una carretera fangosa, saltaron del tren. Seguramente ya no les quedaban fondos para seguir viajando.
Cuando el tren se puso en marcha, Roy los vio de pie en el andén desierto, los hombros encorvados por el frío, el miedo desnudo en sus pálidos y escuálidos rostros. Y en la plácida comodidad de su compartimento tembló por ellos.
Se estremeció.
Ahí te conducía el «golpear», ahí es donde podía conducirte. Ahí o a algo peor; era el destino de los desarraigados. Hombres para los cuales echar raíces era un riesgo más que una ventaja. Y los chicos del timo a gran escala no estaban más exentos que sus parientes de miras estrechas. De hecho, su destino a menudo era peor. Suicidio. Drogadicción y delirium tremens. Al hogar de los muertos o al de los locos.
Moira se incorporó y con un balanceo posó sus pies en el suelo para coger otro cigarrillo de la mesita. Cuando lo encendió, él se lo arrebató y ella encendió otro.
—Mírame, Roy —le dijo.
—Ya lo hago, cariño. Ya lo creo que lo estoy haciendo.
—¡Por favor! ¿Así que esto es todo lo lejos que podemos llegar? No me quejo, compréndelo, pero ¿no debería haber algo más?
—¿Cómo podríamos rematar algo así? ¿Haciéndonos cosquillas en los pies?
Lo miró en silencio, con sus expresivos ojos apagados, observándolo tras un velo invisible. Sin volver la cabeza extendió la mano y apagó el cigarrillo muy lentamente.
—Era gracioso —dijo él—. Se supone que deberías reírte.
—Ya lo estoy haciendo, cariño. Ya lo creo que lo estoy haciendo —le respondió ella.
Se agachó para recoger una media y empezó a ponérsela. Un poco preocupado, él la sujetó por detrás y la giró hacia sí.
—¿Adónde quieres ir a parar, Moira? ¿Matrimonio?
—Yo no he dicho eso.
—Pero yo sí que te lo estoy preguntando.
Ella frunció el ceño, dubitativa. Después negó con la cabeza.
—No te estoy pidiendo eso. Soy una chica muy práctica, y no creo en dar más de lo que recibo. Pero quizá puede sonar un tanto extraño para un vendedor de cajas de cerillas o lo que quiera que seas.
Eso le dolió, pero siguió con el juego.
—¿Te importaría pasarme el botiquín? Creo que acaban de hacerme un rasguño.
—No te preocupes. A tu gatita ya se le han acabado las balas.
—La verdad es que las cerillas son una tapadera. A lo que me dedico en realidad es a dirigir un burdel.
Estás en la cima y las ganancias vienen solas. Pero una mala mano, y al barranco.
Y eso no iba a ocurrirle a Roy Dillon.
Durante su primer año en Los Ángeles se dedicó a ser un tipo normal. Un vendedor independiente que visitaba a pequeños comerciantes. Cuando volvió a deslizarse en el mundo del timo, continuó siendo vendedor, y aún lo seguía siendo. Disponía de crédito y de una cuenta bancaria. Literalmente, tenía cientos de conocidos que podrían dar fe de su excelente carácter.
Y en ocasiones tenían que hacerlo, momentos en los que las sospechas amenazaban con enredarse en algún asunto policial. Pero, naturalmente, nunca acudía a los mismos dos veces; en cualquier caso, tampoco sucedía muy a menudo. La seguridad le daba confianza en sí mismo. La seguridad y la confianza en sí mismo habían engendrado una depurada técnica.
Y lograr todo eso le había restado tiempo para las mujeres. Nada aparte de los habituales contactos pasajeros de cualquier joven. Hasta el tercer año no comenzó a buscar un tipo de mujer en particular. Alguien que no solamente fuera extremadamente deseable, sino que además deseara, e incluso prefiriera aceptar la única clase de relación que él estaba dispuesto a ofrecer.
La encontró, a Moira Langtry, en una iglesia.
Se trataba de una de aquellas lunáticas sectas que a menudo florecen en la Costa Oeste. El payaso de turno era un yogui, o un swami, o algo por el estilo. Mientras su audiencia lo escuchaba como hipnotizada, él se extendía interminablemente sobre la Suprema Sabiduría Oriental sin ni siquiera explicar una sola vez por qué la más elevada incidencia de enfermedad, muerte y analfabetismo pervivía en la fuente de dicha sabiduría.
Roy se sorprendió de encontrar allí a alguien como Moira Langtry. No era el prototipo habitual. Pero al mismo tiempo, observó la perplejidad en el rostro de ella cuando lo vio a él, aunque, bueno, él tenía sus razones para estar allí. Se trataba de un modo inocente de matar el tiempo. Más barato que el cine y mucho más divertido. Además, aunque le iba bien, no descartaba la posibilidad de mejorar. Y en reuniones así puedes descubrir muchas cosas.
La audiencia era sistemáticamente imbécil. En su mayoría, de imbecilidad acaudalada, viudas de mediana edad y solteronas, mujeres que sufren de una extraña picazón que podrían rascarse con un fajo. Así que... en fin, nunca se sabe, ¿no?
Se podían mantener los ojos abiertos sin meterse en un lío.
El payaso terminó su representación. Se pasaron canastillas para la «Ofrenda de Adoración». Moira tiró su programa en una de ellas y salió. Sonriendo, Dillon la siguió.
Se había entretenido en el vestíbulo tomándose excesivo trabajo en enfundarse los guantes. Mientras se aproximaba, lo miraba con cautelosa aprobación.
—¿Y qué hacía una chica como tú en un sitio como ese? —le dijo.
—Oh, ya sabes —se rió abiertamente—. Me he dejado caer para tomarme un yogur.
—Ajá. Menos mal que no te he ofrecido un Martini.
—En efecto. No admitiría menos de un escocés doble.
Ese fue el punto de partida.
Que los condujo más o menos rápidamente a su actual situación.
Últimamente, y hoy en particular, ya intuía que ella quería ir más lejos.
En su opinión solo existía un modo de manejar la situación. Con mucho tacto. Nadie podía reírse y estar serio a la vez.
Deslizó una mano por su cuerpo para dejarla reposar sobre su ombligo.
—¿Sabes una cosa? —le dijo—. Si te colocases una uva pasa aquí, parecerías un pastel.
—¡Para! —le dijo ella apartando su mano y dejándola caer sobre la cama.
—También podrías dibujar un círculo alrededor y hacer que eres un donut.
—Comienzo a sentirme como un donut —le respondió—. Como la parte del centro.
—Estupendo. Temía que se tratara de algo vergonzoso.
A continuación, cortándolo con resolución, manteniéndolo a raya:
—Ya ves adónde quiero ir a parar. Apenas nos conocemos. No somos amigos, ni siquiera conocidos. Lo único que hemos hecho es acostarnos desde que nos conocimos.
—Has dicho que no te estabas quejando.
—Y así es. Para mí es necesario. Pero me parece que las cosas no deben comenzar y terminar solo con eso. Es como intentar vivir a base de bocadillos de mostaza.
—¿Y tú quieres paté?
—Una chuleta. Algo nutritivo. Aah, mierda, Roy. —Movió la cabeza con impaciencia—. No lo sé. Tal vez no esté en el menú. Tal vez esté en el restaurante equivocado.
—¡Madame es demasiado crguel! ¡Pieg se tigagá en la olla del pescado!
—A Pierre no le importa si madame vive o se muere. Ya lo ha dejado muy claro.
Comenzó a levantarse con cierta resolución en sus movimientos. Él la sujetó y volvió a sentarla sobre la cama. Apretó su cuerpo contra el de ella. La soltó delicadamente. Le acarició el pelo y le besó los labios.
—Mmm, sí —dijo—. Sí, estoy seguro. La venta es definitiva, no se permiten cambios.
—Ya estamos de nuevo —respondió ella—. En el espacio exterior sin siquiera haber puesto pie en el suelo.
—Lo que quiero decir es que me costó mucho trabajo encontrarte. Una preciosa perdiz. Tal vez haya pájaros mejores en los arbustos, pero también puede que no, y...
—... y un pájaro en la cama es mejor que un arbusto. O algo así. Temo que estoy aguándote el monólogo, Roy.
—¡Espera! —intentó sujetarla—. Estoy intentando decirte algo. Me gustas, pero soy muy vago. No quiero seguir buscando. Así que muéstrame la etiqueta, y si puedo, compraré.
—Eso está mejor. Se me ocurre una idea que podría ser bastante beneficiosa para ambos.
—¿Dónde comenzamos? ¿Unas cuantas noches en la ciudad? ¿Una juerga en Las Vegas?
—Mmm, no. Creo que no. Además, no podrías permitírtelo.
—Sorpresa —dijo en tono cortante—. Ni siquiera te haría pagar tu propio trayecto.
—Mira, Roy... —Lo despeinó con afecto—. No es precisamente lo que tengo en mente. Demasiadas chicas, resplandor y cristalería fina. Si vamos a ir a algún sitio, será al otro lado de la calle. Ya sabes, calma y tranquilidad, así podremos charlar, para variar.
—Bueno. La Jolla está muy bien en esta época del año.
—La Jolla está bien en cualquier época del año. Pero ¿estás seguro de que puedes permitirte...?
—Continúa —le advirtió—. Si sigues con esa cantinela tendrás el trasero más rojo de La Jolla. La gente creerá que se trata de otra puesta de sol.
—¡Bah! ¿Quién te tiene miedo?
—Y lárgate ahora mismo, ¿vale? ¡Regresa a tu alcantarilla! Me has desangrado y has hecho que derrochara mis ahorros, y ahora pretendes matarme con tu rollo.
Ella se rió afectivamente y se puso en pie. Tras vestirse, volvió a arrodillarse junto a la cama para darle un beso de despedida.
—¿Estás seguro de que te encuentras bien, Roy? —Le apartó el pelo de la frente—. Estás muy pálido.
—¡Oh, Dios! —se quejó él—. ¿Es que esta mujer no va a marcharse nunca? ¡Me pega un buen meneo y después dice que estoy pálido!
Ella se marchó sonriendo con aire de suficiencia. Complacida consigo misma.
Roy se incorporó con dificultad, sus piernas renqueaban de camino al baño. Se dejó caer sobre la cama por primera vez un poco preocupado por sí mismo. ¿Cuál podría ser la causa de aquel extraño y abrumador cansancio? Moira no, seguro; estaba acostumbrado a ella. Tampoco el hecho de haber comido muy poco durante los últimos tres días. Solía tener temporadas en las que perdía el apetito, y esta había sido una de ellas. Comiera lo que comiera, lo devolvía en un líquido de color marrón. Era extraño, ya que no había probado otra cosa que helados y leche.
Frunciendo el ceño, procedió a examinarse. Una débil mancha amarillenta se dibujaba en su estómago. Pero no le dolía, a menos que apretase fuerte. No había sentido dolor desde el día del golpe.
¿Entonces...? Se encogió de hombros y se tumbó. Tan solo era una de esas tonterías, creía. No se sentía enfermo. Si un hombre estaba enfermo, se sentía enfermo.
Colocó las almohadas una encima de otra y se apoyó adoptando una posición inclinada. Mucho mejor, pero aún cansado. Estaba inquieto. Con cierto esfuerzo, cogió sus pantalones de una silla próxima y sacó una moneda del bolsillo del reloj.
A simple vista parecía una moneda cualquiera, pero no lo era. El lado correspondiente a la cruz estaba pulido, la cara no. Sosteniéndola entre los dedos índice y corazón por el canto pudo identificar ambos lados.
La lanzó al aire, la recogió y la depositó sobre la otra mano con una palmada. Se trataba de una de las versiones. Uno de los tres trucos típicos del timo corto.
—Cruz —murmuró, y salió cruz.
Volvió a lanzar la moneda y pidió cara. Y salió cara.
Comenzó a cerrar los ojos en cada petición, asegurándose de que no hacía trampas inconscientemente. La moneda subió y bajó; su mano palmeó fraudulentamente el dorso de su mano.
Cara... cruz... cara, cara...
Y se terminó el palmeo.
Sus ojos se cerraron y permanecieron cerrados.
Era poco más de mediodía cuando volvió a abrirlos. La penumbra ensombrecía la habitación y el teléfono sonaba. Miró a su alrededor violentamente, sin reconocer dónde estaba, sin saber dónde estaba. Perdido en un mundo extraño y aterrador. Después, debatiéndose por recuperar la conciencia, tomó el auricular.
—Sí —respondió, y a continuación—: ¿Qué, qué? Repítalo. —El empleado le estaba diciendo algo que no tenía sentido.
—Una visita, señor Dillon. Una joven dama muy atractiva. Dice... —una risa diplomática— dice que es su madre.