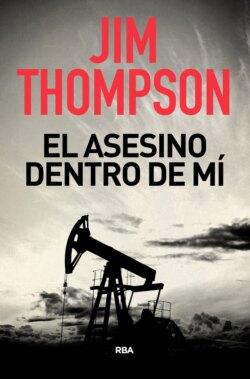Читать книгу El asesino dentro de mí - Jim Thompson - Страница 5
2
ОглавлениеCentral City se fundó en 1870, pero nunca llegó a ser una verdadera ciudad hasta hace diez o doce años. Era un centro de transportes que traficaba con muchas reses y algodón, hasta que Chester Conway, oriundo del lugar, lo convirtió en cuartel general de la Conway Construction Company. Pero, incluso así, no era aún más que una encrucijada en una carretera de Texas. Luego vino el boom del petróleo, y casi de la noche a la mañana su población llegó a los 48.000 habitantes.
El pueblo estaba enclavado en un pequeño valle rodeado de colinas. Apenas había espacio para los nuevos habitantes que se desparramaron con sus casas y sus comercios por donde pudieron, y que ahora ocupan casi una tercera parte del condado. Eso no es excepcional en una región petrolera... por esta ruta hay muchas poblaciones como la nuestra. No tienen una policía consolidada; sólo uno o dos agentes. La oficina del sheriff se hace cargo del orden tanto en la ciudad como en el condado.
Desempeñamos esta tarea muy bien, por lo menos desde nuestro punto de vista. Aunque, de vez en cuando, las cosas se desmandan un poco y tenemos que dar un escobazo. Fue durante una de esas limpiezas, hace cosa de tres meses, cuando la conocí.
–Se llama Joyce Lakeland –me explicó el viejo Bob Maples, el sheriff–. Vive a unos siete u ocho kilómetros, en Derrick Road, inmediatamente después de la vieja granja de los Branch. Tiene una casita que no está mal, por allá arriba, detrás de acacias.
–Creo que conozco el sitio –dije–. ¿Es una fulana, Bob?
–Bueeno, es probable, aunque actúa muy discretamente. No hace tonterías, ni se lía con el primero que encuentra. Si no me fastidiasen algunos de esos clérigos de la ciudad, no me preocuparía lo más mínimo por ella.
Me pregunté si se la beneficiaría, pero me dije que no. Tal vez no tenía mucha cabeza, pero Bob Maples era un hombre recto.
–Entonces, ¿qué hago con Joyce Lakeland? –le pregunté–. ¿Le digo que se largue una temporada o que no vuelva?
–Bueeeno –se rascó la cabeza enfurruñado–. No sé, Lou. Esto... bueno, tú vas a allí a verla, te haces una idea y decides tú mismo. Estoy seguro de que serás amable y educado con ella, como tú sabes hacer. Y lo estoy también de que si es preciso actuarás con firmeza. Ve a ver y haz lo que te parezca. Tienes mi apoyo, hagas lo que hagas.
Me presenté allí hacia las diez de la mañana. Aparqué el coche en el patio y di media vuelta para salir con más facilidad. La placa oficial de la oficina del sheriff quedaba oculta, pero no lo hice a propósito. Tenía que ocurrir así, sin más.
Llegué al soportal, llamé y retrocedí un poco, con el Stetson en la mano.
Me sentía incómodo. Apenas sabía qué iba a decirle. Porque nosotros tal vez seamos anticuados, pero nuestras normas de conducta no son las mismas que en el este o el Medio Oeste. Aquí todos dicen «sí, señora» y «no, señora», a cualquier persona que lleve faldas; a cualquiera mientras sea blanca, se entiende. Aquí, si se pilla a un sujeto con los pantalones bajados, se le piden excusas... aunque inmediatamente después haya que detenerle. Aquí se es hombre, hombre y caballero, o no se es nada. Y al que no lo sea, que Dios le ampare.
La puerta se entreabrió unos centímetros. Luego se abrió de par en par y ella se me quedó mirando.
–¿Qué hay? –preguntó con frialdad.
Llevaba unos pantalones de pijama cortos y un jersey de lana; su cabello oscuro estaba enredado como la cola de un borrego, y la cara sin maquillar, aparecía abotagada por el sueño. Pero nada de eso importaba. Ni habría importado que saliese de una pocilga cubierta por un saco de arpillera. Tenía todo lo que quería. Bostezó sin cumplidos y volvió a preguntarme:
–¿Qué hay?
Pero yo seguía sin recuperar el habla. Creo que tenía la boca abierta como un aldeano. Eso fue hace tres meses y no me había pasado casi desde hacía quince años. Cuando tenía catorce.
La mujer medía un metro sesenta, no debía de pesar más de cincuenta kilos, y el cuello y los tobillos parecían algo más flacos de la cuenta. Pero estaba muy bien. Perfectamente bien. El Señor había acertado a distribuir la carne donde realmente convenía.
–¡Oh, Dios mío! –se echó a reír–. Pase. No acostumbro a recibir visitas tan temprano, pero...
Sujetó la mosquitera para que pudiera entrar y me hizo un gesto. Entré, y cerró la puerta con el pestillo.
–Lo siento, señora –dije–, pero...
–No, no se preocupe. Pero primero tendré que tomar un café. Pase usted al fondo.
En el extremo de un pequeño pasillo encontré la habitación. Incómodo, oí cómo ponía el agua para hacer café. Me había comportado como un bobo. Con semejante comienzo, difícil resultaría mostrarme firme con ella, pero algo me decía que tendría que serlo. No sabía por qué, ni lo sé aún. Pero lo presentí desde el principio. Tenía que habérmelas con una mujercita que conseguía lo que deseaba, sin preocuparse por el precio.
Bien, qué diablos, pensé; no era más que una impresión. Ella se había comportado con corrección, la casa era agradable. Decidí que le dejaría la iniciativa, al menos por el momento. ¿Por qué no? Se me ocurrió echar un vistazo a los armarios, e inmediatamente supe por qué no. Imposible. El cajón superior de la cómoda estaba entreabierto, y el espejo ligeramente inclinado. Y una cosa son las fulanas y otra las fulanas que tienen revólver.
Lo saqué del cajón, un 32 automático, al entrar ella con la bandeja del café. Me echó una mirada fulminante y, con un golpe, puso la bandeja sobre la mesa.
–¿Qué está haciendo con eso? –saltó.
Me desabroché la chaqueta y mostré la insignia.
–Sheriff adjunto, señora. Y usted con eso, ¿qué hace?
Se limitó a coger el bolso del armario, lo abrió y sacó de dentro una licencia. Había sido extendida en Fort Worth, pero era legal. Esos documentos suelen admitirse en cualquier ciudad.
–¿Satisfecho, polizonte? –dijo.
–Creo que está en regla, señorita –le contesté–. Pero no me llame polizonte, me llamo Ford.
Le dirigí una sonrisa afectuosa, que no fue correspondida. Mi instinto no me había engañado. Un minuto antes parecía dispuesta a tendérseme en la cama, sin importarle lo más mínimo que yo no tuviese un centavo. Pero ahora su actitud era distinta, sin que le importara tampoco que yo fuese un policía o Jesucristo en persona. Me pregunté cómo habría conseguido vivir tanto tiempo.
–¡Santo cielo! –se mofó la mujer–. El tío más guapo que he visto en mi vida, y resulta que es un asqueroso y entrometido polizonte. ¿Cuánto va a ser? Yo no me acuesto con polis.
Noté que me ponía colorado.
–Señora, no es usted muy cortés. Sólo vine para charlar un poco –expliqué.
–¡Estúpido bastardo! –chilló–. Qué quieres.
–Ya que insiste, se lo diré. Quiero que se largue de Central City antes de que anochezca. Si la pillo por aquí más tarde, la haré encerrar por prostitución.
Me encasqueté el sombrero y me dirigí hacia la puerta. Se me plantó delante cerrándome el paso.
–¡Miserable hijo de puta! Tú...
–No me llame eso –dije–. No lo repita, señora, o...
–Te lo he llamado y te lo volveré a llamar. Hijo de puta, bastardo, chulo...
Traté de abrirme paso a la fuerza. Tenía que salir de allí. Sabía lo que ocurriría si no me iba inmediatamente, y no podía consentirlo. Era capaz de matarla. Podía volverme la enfermedad. Y aunque no sucediese una cosa ni otra, estaba perdido. Se iría de la lengua. Se pondría a chillar. La gente empezaría a pensar, a pensar y a preguntarse qué ocurrió quince años antes.
Me abofeteó con tanta fuerza que los oídos me retumbaron, primero uno, luego el otro. Continuó pegándome una y otra vez. Se me cayó el sombrero. Al agacharme para recogerlo, me clavó la rodilla en el mentón. Vacilé sobre mis talones y me encontré sentado en el suelo. Oí una risita malévola, seguida de otra más suave, a modo de excusa. Me dijo:
–Caray, sheriff, yo no quería... yo... me sacó de quicio, y... yo...
–Claro –sonreí. Empezaba a distinguir de nuevo los objetos y a recuperar el habla–. Claro, señora. Lo comprendo. A mí también me pasa a veces. ¿Me ayuda a levantarme?
–¿No... no me pegará?
–¿Yo? ¡Oh! Por favor, señora...
–No –exclamó casi defraudada–. Sé que no lo hará. Se le ve enseguida, tiene buen carácter.
Se inclinó lentamente hacia mí y me tendió las manos.
Me levanté de un salto. Asiéndole las muñecas con una mano empecé a golpearla con la otra. Casi perdió el conocimiento, pero yo no quería que se desmayase. Tenía que darse cuenta de lo que le ocurría.
–No, preciosa –le mostré toda mi dentadura–. No te voy a pegar. Sólo voy a arrancarte el culo a tiras.
No era una bravata, lo dije en serio y casi lo cumplí.
Tiré del jersey hacia arriba hasta cubrirle la cabeza y le hice un nudo. Luego la tumbé en la cama, le bajé los pantalones cortos de un tirón y le até los pies con ellos.
Me desabroché el cinturón y lo balanceé sobre mi cabeza...
No sé cuánto tiempo pasó hasta que me detuve y recuperé el dominio de mí mismo. Sólo sé que el brazo me dolía terriblemente y que sus nalgas estaban en carne viva. Me sentía asustado hasta lo indecible, asustado casi hasta el punto de perder la cabeza.
Le desaté los pies y la liberé del jersey. Empapé una toalla en agua fría y se la apliqué. Le puse en los labios una taza de café. Y, mientras, le hablaba y hablaba sin parar, suplicándole que me perdonase, explicándole lo mucho que lo sentía.
Me arrodillé junto a la cama, le pedí perdón una y otra vez. Al fin, sus párpados temblaron y se abrieron.
–No... –musitó.
–No –respondí–. No, señora. Le juro por Dios que jamás volveré...
–Calla –me acarició los labios con los suyos–. No digas eso.
Volvió a besarme. Empezó a desabrocharme la corbata, la camisa, y me desnudó a pesar de haber estado a punto de desollarla.
Volví al día siguiente y al otro. Ya no pude dejar de acudir. Era como si un huracán hubiese avivado un viejo fuego que se extinguía. Empecé a zaherir a la gente con indiferencia, a injuriarla a falta de otra cosa. Empecé a pensar en ajustarle las cuentas a Chester Conway, de la Conway Construction Company.
No puedo ocultar que lo había pensado muchas veces antes. Tal vez, si me había quedado tantos años en Central City era sólo con la esperanza de vengarme de él. Pero de no ser por Joyce, creo que nunca me habría atrevido a intentarlo. Ella reavivó las cenizas. Hasta me enseñó lo que debía hacer con Conway.
Joyce me proporcionó la solución sin saberlo. Fue un día, o mejor dicho una noche, seis semanas después de habernos conocido.
–Lou –dijo–. No quiero seguir así. Vayámonos de esta maldita ciudad juntos, tú y yo solos.
–¿Cómo? ¿Estás loca? –le contesté, sin conseguir contenerme–. ¿Crees que yo...?
–Continúa, Lou. Quiero oírlo de tus propios labios. Dímelo –y comenzó a arrastrar las palabras–. Nosotros los Ford somos de muy buena familia. Dímelo, nosotros, los Ford, señora, jamás viviríamos con una puta vieja y despreciable, señora. Nosotros, los Ford, no hacemos así las cosas, señora.
En parte era verdad, una buena parte de la verdad. Pero no era lo principal. Yo sabía que Joyce alentaba lo peor que había en mí, sabía que de no detenerme pronto, jamás volvería a conseguirlo. Acabaría en la cárcel o en la silla eléctrica.
–Dilo, Lou. Dímelo, y te responderé.
–No me amenaces, preciosa –le dije–. No me gustan las amenazas.
–No te amenazo, sólo te digo lo que te pasa. Te crees que eres demasiado para mí y yo... yo...
–Sigue. Ahora te toca hablar a ti.
–No quería decírtelo, Lou, querido, pero no te voy a soltar. Nunca, nunca, nunca. Si ahora eres demasiado para mí, haré que dejes de serlo.
Le di un beso, un beso muy largo y duro. Porque Joyce no lo sabía, pero estaba muerta, y sin embargo nunca la había amado tanto como en aquel momento.
–Bueno, encanto, escúchame –le dije–. Has montado un auténtico drama, y total para nada. Lo que a mí me preocupaba era el problema del dinero.
–Yo tengo bastante dinero. Y puedo conseguir más. Mucho más.
–¿Ah, sí?
–Puedo conseguirlo, Lou. ¡Te digo que puedo! Está loco por mí, y es más ciego que un topo. Apuesto a que si su padre creyera que iba a casarme con él...
–¿Quién? –pregunté rápidamente–. ¿De quién estás hablando, Joyce?
–De Elmer Conway. ¿Sabes quién es, no? El hijo de Chester...
–Sí –gruñí–. Sí, conozco muy bien a los Conway. ¿Cómo piensas atraparles?
Hablamos largamente de su plan, tendidos sobre la cama, y de las profundas sombras de la noche me llegaba insistente una voz que decía «déjalo, Lou, todavía estás a tiempo». Y bien sabe Dios que lo intenté. Pero inmediatamente después, la mano de Joyce asía una de las mías y la llevaba hasta sus senos, entre temblores y gemidos... y eso me impidió dejarlo.
–Bueno –murmuré al fin–. Creo que podemos hacerlo. Tal como yo lo veo, si no lo consigues a la primera, lo intentas de nuevo, has de intentarlo una y otra vez.
–¿Cómo, cariño?
–En otras palabras –concluí–. Querer es poder.
Se retorció un poco y se echó a reír como una loca.
–¡Oh, Lou! Siempre con tus refranes... Eres imposible.
... La calle estaba oscura. Me había detenido unos pocos portales más arriba del bar; el vagabundo estaba inmóvil, observándome. Era joven, de mi edad más o menos, y llevaba un traje que en su momento debió de ser de buena calidad.
–Bueno, ¿qué amigo? –me dijo–. ¿Qué te parece? Lo he pasado muy mal, y por Dios que si no puedo comer algo enseguida...
–¿Quieres algo caliente, verdad? –le pregunté.
–Sí, lo que puedas darme. Yo...
Me saqué el cigarro de la boca con una mano y fingí que buscaba algo en el bolsillo con la otra. De improviso, le tomé de la muñeca y le hundí la punta del cigarro en la palma de la mano.
–¡Maldita sea! –gritó, apartándose con brusquedad–. ¿Qué diablos haces?
Solté una carcajada, mientras le enseñaba mi insignia.
–¿Tú qué crees? –dije.
–Claro, amigo, claro –murmuró, apartándose más.
No parecía especialmente indignado ni atemorizado, sino sorprendido.
–Será mejor que te andes con cuidado, amigo. Es un buen consejo, ándate con ojo.
Dio media vuelta y se fue en dirección a la vía del tren.
Le observé con un estremecimiento; me sentía mal. Al fin, subí al coche y me fui a ver a Joe Rothman.