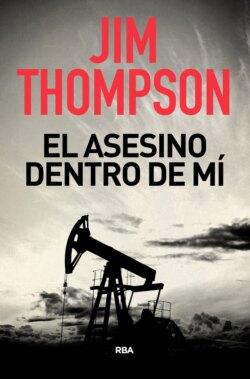Читать книгу El asesino dentro de mí - Jim Thompson - Страница 6
3
ОглавлениеLa Casa del Trabajo de Central City estaba en una calle pequeña, a dos manzanas de la plaza del Palacio de Justicia. No era gran cosa, una vieja edificación de ladrillo con una planta alquilada a una sala de billares y con las oficinas sindicales y la sala de asambleas en el primer piso. Subí y me metí en un pasillo sombrío que desembocaba en una puerta que daba los despachos mejores y más espaciosos del inmueble. En el cristal se leía:
CENTRAL CITY, TEXAS
Consejo Sindical de la Construcción
Joseph Rothman, Presidente
Rothman abrió la puerta antes de que yo tocase el timbre.
–Vámonos ahí atrás –dijo estrechándome la mano–. Siento haberle hecho venir a estas horas, pero como usted es policía me pareció lo mejor.
–Sí –asentí.
En realidad, hubiera preferido no verle. Aquí, la ley se alinea muy claramente en un lado determinado de las barricadas. Y además, sabía de antemano de qué iba a hablarme.
Era un hombre de unos cuarenta años, bajo y achaparrado, con incisivos ojos negros y una cabeza desmesuradamente grande en proporción con el cuerpo que la sustentaba. Fumaba un puro, pero al sentarse tras el escritorio lo dejó y se puso a liar un cigarrillo. Lo encendió y apagó la cerilla con una bocanada de humo, rehuyendo mi mirada.
–Lou –empezó a hablar el dirigente sindical, vacilante–. Tengo que decirle algo, absolutamente confidencial, ¿comprende?, pero antes querría que me explicase algunas cosas. Probablemente, se trata de un tema doloroso para usted, pero... bueno, ¿en qué concepto tenía usted a Mike Dean?
–¿En qué concepto? No sé a qué se refiere usted, Joe –contesté.
–Era su hermano adoptivo, ¿verdad? Su padre le adoptó, ¿no?
–Sí. Como ya sabe, mi padre era médico...
–Un gran médico, tengo entendido. Perdone, Lou. Siga.
Con que ésas teníamos. Pinta por un lado, pinta por el otro. Estábamos sondeándonos mutuamente, contándonos cosas que cada uno sabíamos de sobra. Rothman tenía algo importante que contarme, y al parecer había elegido la forma de decirlo más complicada... y más cautelosa. Bueno, no me importaba; le seguiría la corriente.
–Los Dean y él eran grandes amigos. Cuando murieron en aquella terrible epidemia de gripe, mi padre adoptó a Mike. Mi madre había muerto ya, murió siendo yo muy pequeño. Mi padre pensó que Mike y yo estaríamos mejor juntos, y que el ama podría hacerse cargo de dos niños igual que de uno.
–Ajá. ¿Y le afectó esto, Lou? Quiero decir que usted era hijo único, el heredero, y de repente su padre le mete un hermano en casa. ¿No le incomodó?
Me eché a reír.
–¡Caray, Joe! Yo tenía cuatro años, y Mike seis. A esa edad, no se preocupa uno mucho por el dinero, y además mi padre jamás tuvo un centavo. Era demasiado bondadoso como para mostrarse exigente con sus pacientes.
–O sea, que apreciaba usted a Mike –no parecía muy convencido.
–Apreciar es poco –le respondí–. Mike era la persona mejor y más noble del mundo. No habría podido querer más a un hermano de verdad.
–¿Incluso después de lo que hizo?
–¿Y eso –silabeé– qué tiene que ver?
Rothman arqueó las cejas.
–Yo también apreciaba a Mike, Lou. Pero los hechos son los hechos. Toda la ciudad sabe que de haber tenido Mike unos años más habría ido a parar a la silla eléctrica y no al reformatorio.
–Nadie sabe nada. Nunca hubo pruebas.
–La niña le identificó.
–¡Una niña que no tenía ni tres años! Hubiera identificado a cualquiera.
–Y Mike confesó. Y se descubrieron algunos otros casos.
–Mike estaba asustado. No sabía lo que decía.
Rothman meneó la cabeza.
–Dejémoslo, Lou. No es eso lo que me interesa exactamente, sino sus sentimientos hacia Mike... ¿No se sintió incómodo al volver él a Central City? ¿No habría preferido que se quedara en cualquier otra parte?
–No –aseguré–. Mi padre y yo sabíamos que Mike era inocente. Quiero decir –vacilé– que, conociendo a Mike, estábamos convencidos de que no podía ser culpable. [Porque el culpable era yo. Mike había cargado con mi culpa.] Yo quería que Mike volviese. Y papá también. [Quería que estuviese aquí para cuidar de mí.] ¡Por todos los santos, Joe! Mi padre se pasó meses revolviendo cielo y tierra hasta que le consiguió a Mike ese puesto de inspector municipal de la construcción. No fue nada fácil obtenerlo, dada la reputación de Mike, a pesar de lo popular e influyente que era mi padre.
–Todo parece lógico –asintió Rothman–. Y así es como veo las cosas. Pero tenía que cerciorarme. ¿No se sintió digamos aliviado al morir Mike?
–Fue un golpe definitivo para mi padre. Nunca se recuperó. En cuanto a mí, bueno, todo lo que puedo decir es que habría preferido morir en el lugar de Mike.
Rothman sonrió.
–Muy bien, Lou. Ahora me toca a mí... Mike se mató hace seis años. Pasaba por una viga del octavo piso de New Texas Apartments, una obra a cargo de Conway Construction, cuando al parecer pisó un remache suelto. Se echó hacia atrás, intentando caer en el interior del inmueble. Pero los pavimentos no habían sido cubiertos debidamente. No había más que algunos tablones mal repartidos. Y Mike fue a parar al sótano.
Asentí.
–Ya –dije–. ¿Y bien, Joe?
–¿Cómo y bien? –Rothman me echó una mirada fulminante–. Me lo pregunta cuando precisamente...
–Como presidente de los sindicatos de la construcción, sabe muy bien que los operarios montadores dependen de usted, Joe. Su obligación, la de usted, es que se cubra debidamente cada piso conforme se levanta un edificio.
–¡Habla como un abogado! –Rothman dio una palmada en la mesa–. Los montadores tienen poca influencia aquí. Conway no quería cubrir los pisos, y nosotros no podíamos obligarle.
–Podían parar la obra.
–¡Ah, bien! –Se encogió de hombros–. Me pareció entenderle mal. Creí que lo que quería decir...
–Me ha entendido muy bien –espeté–. Y es mejor que no nos andemos con rodeos; Conway hacía chapuzas para ganar más dinero. Y ustedes se lo consentían para ganar más dinero. Yo no digo que Conway y ustedes hayan cometido un delito. Las cosas son como son.
–Bueno –Rothman dudaba–, está adoptando una actitud muy curiosa, Lou. Parece tomarse este asunto de forma muy impersonal. Pero ya que lo ve así, tal vez yo...
–Mejor yo –repuse–. Déjeme hablar a mí, y mi actitud no le parecerá tan curiosa. Cuando Mike cayó, estaba un soldador con él. Haciendo horas extras. Trabajaba solo. Pero para soldar se necesitan dos hombres: uno que sujeta el metal y otro que maneja la pistola. Me dirá usted que ese tipo no tenía nada que hacer allá arriba, pero creo que se equivoca. No tenía que estar soldando remaches forzosamente. Podía estar recogiendo herramientas, o cualquier otra cosa.
–Pero si no sabe toda la historia, Lou. Ese hombre...
–Sí que la sé. Era un trabajador eventual, trabajaba con un permiso. Llegó a la ciudad sin un céntimo. Y tres días más tarde se fue conduciendo un Chevrolet nuevo, pagado al contado. Eso huele mal, aunque no prueba nada. Tal vez había conseguido la pasta jugando a los dados...
–Pero no lo sabe todo, Lou. Conway...
–Veamos si no lo sé todo –seguí–. La empresa de Conway era a la vez dueña y contratista. Y no había previsto espacio suficiente para las calderas de la calefacción. Para ponerlas, tenía que introducir unas alteraciones que Conway sabía sobradamente que Mike jamás consentiría. O eso, o perder varios cientos de miles de dólares...
–Continúe, Lou.
–Conway eligió. Le fastidiaba mucho, pero se decidió y lo hizo.
Rothman lanzó una carcajada.
–Con que sí, ¿eh? Mire, yo mismo he trabajado como soldador y... y....
–Bueno. –Le dirigí una mirada de curiosidad–. ¿Lo hizo, no? Prescindiendo de lo que le ocurrió a Mike, sus sindicatos no hubiesen cerrado los ojos ante una situación tan peligrosa como ésta. Es usted el responsable. Le pueden procesar. Pueden juzgarle por cómplice de homicidio. Usted...
–Lou. –Rothman carraspeó levemente–. Tiene toda la razón, absolutamente toda la razón, Lou. Nosotros no podíamos comprometernos en eso a ningún precio, como es natural.
–Claro –sonreí estúpidamente–, sólo que usted no ha reflexionado lo suficiente sobre la cuestión, Joe. Entonces estaban en excelentes relaciones con Conway, pero ahora se le ha metido en la cabeza no hacer caso de la reglamentación sindical, y naturalmente están ustedes indignados. Ya supongo que si hubiera sospechado que se trataba de un asesinato, no habría aguardado seis años para hablar.
–Naturalmente que no, en absoluto. –Empezó a liar otro cigarrillo–. ¡Humm! ¿Cómo ha descubierto todas esas cosas, Lou, si no le importa contármelo?
–Bueno, ya sabe cómo son las cosas. Mike era de la familia, y me he ido enterando de muchos detalles. Y todo lo que se cuenta por ahí, yo lo escucho, como es natural.
–Mmm. No sabía que se hubiese hablado tanto. Vamos, no creí ni que se hablase siquiera. ¿Nunca pensó en presentar una demanda?
–¿Por qué? –respondí–. Sólo se trataba de murmuraciones. Conway es un gran hombre de negocios... el contratista más importante al oeste de Texas. No iba a estar implicado en un asesinato, ni ustedes hubieran silenciado una cosa así.
Rothman volvió a echarme una mirada sombría, luego clavó la vista en la mesa.
–Lou –murmuró–, ¿sabe usted cuántos días al año trabaja un especialista en estructuras metálicas? ¿Sabe cuál es su promedio de vida? ¿Ha visto a alguno de los viejos operarios que hacen ese trabajo? ¿Ha pensado alguna vez que hay muchas formas de morir, pero sólo una de estar muerto?
–Bueno, no. Creo que no –admití–. No sé adónde quiere ir a parar, Joe.
–Déjelo. No tiene nada que ver.
–Supongo que esos chicos no se lo pasan muy bien –continué–. Pero así es como yo lo veo, Joe. No hay ninguna ley que les obligue a hacer un trabajo determinado. Si no les gusta, pueden hacer otra cosa.
–Ya –replicó–. Es cierto, ¿no? Resulta curioso comprobar cómo se ven los problemas desde fuera... Si no les gusta, que hagan otra cosa. Está bien, muy bien.
–¡Oh! Déjelo –le dije–. No tiene importancia.
–No estoy de acuerdo. Resulta muy revelador. Me sorprende usted, Lou. Llevo años viéndole por la ciudad, y, francamente, nunca me pareció que fuese usted una lumbrera... ¿Se le ocurre alguna solución para nuestros problemas más graves, la situación de los negros, por ejemplo?
–Bueno, eso es muy sencillo –afirmé–. Yo les embarcaría a todos rumbo a África.
–Ajá. Ya veo, ya veo –murmuró, poniéndose en pie y tendiéndome la mano–. Lamento haberle molestado para nada, Lou, pero me ha gustado de veras charlar con usted. Espero que nos volvamos a ver en otra ocasión.
–Me encantaría –reconocí.
–Mientras tanto, por supuesto, no nos hemos visto. ¿Comprendido?
–Oh, claro.
Hablamos uno o dos minutos más y luego me acompañó hasta la puerta del pasillo. La contempló preocupado y me miró.
–¡Oiga! –exclamó–. ¿No dejé cerrada esta maldita puerta?
–Eso me pareció –dije.
–Bueno, espero que no haya pasado nada –suspiró–. ¿Me permite que le dé un consejo por su propio bien, Lou?
–Hombre, naturalmente, Joe. Lo que usted quiera.
–Échele esa mierda a otros cerdos.
Inclinó la cabeza sonriéndome; y durante el minuto siguiente se habría podido oír el vuelo de una mosca. Pero no iba a decir nada más. Nunca lo confesaría. De modo que terminé devolviéndole la sonrisa.
–Ignoro el porqué de esto, Lou... no sé absolutamente nada, ¿entiende? Nada de nada. Pero vaya con cuidado. Me gusta su número, pero ojo con pasarse.
–Usted se lo ha buscado, Joe –repliqué.
–Y ahora ya sabe el porqué. Y no soy un lince, porque de lo contrario no sería un pobre sindicalista.
–Ya –dije–. Entiendo lo que quiere decir.
Nos dimos la mano de nuevo y me guiñó un ojo mientras negaba con la cabeza. Y yo me sumergí en la oscuridad del pasillo hasta llegar a la oscuridad de la escalera.