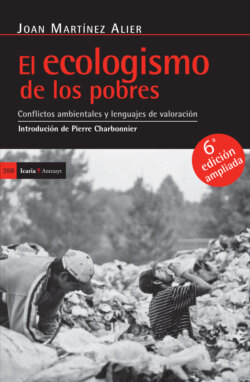Читать книгу El ecologismo de los pobres - Joan Martínez Alier - Страница 10
ОглавлениеII. ECONOMÍA ECOLÓGICA:
«Tener en cuenta a la naturaleza»
En el capítulo anterior he afirmado sin entrar en detalles que, por mucho que se hable de modernización ecológica, de ecoeficiencia y de desarrollo sostenible, existe un enfrentamiento sin remedio entre expansión económica y conservación del medio ambiente. La Economía Ecológica, tal como se está consolidando desde los años ochenta, estudia este enfrentamiento y sus formas.
El crecimiento económico ha servido en los países ricos para apaciguar los conflictos económicos. En esas sociedades modernas ya industrializadas y en aquellas en proceso de industrialización, hay quienes dicen que la expansión del pastel o de la torta económica (crecimiento del PIB) representa la mejor forma de aliviar los conflictos económicos distributivos entre grupos sociales. El medio ambiente entra, si acaso, como consideración de segundo o tercer orden, como una preocupación que surge de valores profundos relacionados con la naturaleza sagrada, o como un lujo («amenidades» ambientales más que condiciones ambientales de la producción y de la propia vida humana). Los pobres, se dice, son «demasiado pobres para ser verdes». Les toca «desarrollarse» para salir de la pobreza y, después, como subproducto, podrán adquirir el gusto y los medios necesarios para mejorar el medio ambiente. Indignado por esa colección de ideas, el director ejecutivo de Greenpeace, Thilo Bode, le escribió al director de la revista The Economist tras los eventos de Seattle el 11 de diciembre 1999:
Usted asevera que una mayor prosperidad es la mejor manera de mejorar el medio ambiente. ¿En base al desempeño de cuál economía, en qué milenio, puede usted sacar esa conclusión? (...) Declarar que un incremento masivo de producción y consumo a nivel mundial mejora el medio ambiente, es absurdo. El atrevimiento de hacer tal declaración sin reírse, explica en gran parte la ferviente oposición a la Organización Mundial de Comercio.
El crecimiento económico puede ir de la mano de una creciente desigualdad nacional o internacional, un tema que la «Curva de Kuznets» exploraba. En el debate sobre los efectos del crecimiento económico, es aceptado que cuando sube la marea económica, suben todos los barcos aunque sin alterar sus posiciones jerárquicas. En otras palabras, el crecimiento económico es bueno para los pobres pero sólo en proporción a su posición inicial. Si el 25% más pobre de la población sólo recibía el 5% de los ingresos, después de un período de crecimiento económico seguirá recibiendo el 5% pero de un total más grande de ingresos. Las disparidades en términos absolutos se habrán incrementado, pero el nivel de ingresos de los más pobres también se habrá incrementado. Todo esto es generalmente aceptado. Algunos optimistas creen que la distribución se vuelve más equitativa con el crecimiento económico. Otros insisten en que, por el contrario, las disparidades también han aumentado y de todas formas, los mayores ingresos monetarios no implican mayor seguridad porque la degradación ambiental y otros impactos sociales quedan ocultos. Una mayor porción de bienes comercializados (comprar agua en vez de obtenerla gratis, comer fuera de la casa con más frecuencia, gastar dinero para llegar al sitio de trabajo, comprar semillas en lugar de producirlas en los propios campos, acudir a la medicina comercial en vez de usar remedios caseros, gastar dinero para solucionar los problemas ambientales), todo eso forma parte de la tendencia hacia la urbanización y el crecimiento económico. Es lo mismo que decir que mayores ingresos no representan mayor bienestar. La crítica al PIB ha llevado a crear el Índice de Desarrollo Humano de las NN UU. Este índice considera diversos aspectos sociales, pero no los impactos ambientales.
La desigualdad económica internacional ha aumentado. Pero aceptemos el argumento (para los propósitos de este libro) de que los conflictos económicos distributivos son eventualmente atenuados o paliados por el crecimiento económico. Queda la pregunta sobre si es probable que los conflictos ecológicos distributivos mejoren con el crecimiento económico o, si por el contrario, el crecimiento económico conduce a un deterioro del medio ambiente. Es claro que en los países ricos han disminuido los daños a la salud y al medio ambiente provocados por el dióxido de azufre y el envenenamiento por plomo —eso ha ocurrido no solamente por el crecimiento económico sino también por el activismo social y las políticas públicas. Existe investigación que intenta demostrar la posibilidad en los países ricos de un decrecimiento en la intensidad material por un «factor 4» o incluso un «factor 10» sin que decrezca el bienestar (Schmidt-Bleek, 1994, Lovins y Weizsaecker, 1996).
Sin embargo, tal optimismo (el «credo de la ecoeficiencia») no puede eliminar ni disimular las realidades de una mayor explotación de recursos en territorios ambientalmente frágiles, a la vez que mayores flujos físicos Sur- Norte de materiales y energía (Bunker, 1996, Naredo y Valero, 1999, Muradian y Martínez Alier, 2001), el incremento del efecto invernadero, la conciencia del «robo» de los recursos genéticos en el pasado y en el presente, la desaparición de la agroecología tradicional y la biodiversidad agrícola in situ, la presión sobre el agua superficial o subterránea en detrimento del sustento humano y de los ecosistemas, y las inesperadas «sorpresas» que han venido, o estarían por venir, de las nuevas tecnologías (energía nuclear, ingeniería genética, sinergias entre residuos químicos). Esas incertidumbres tecnológicas no se pueden manejar en términos de un mercado de seguros que estime probabilidades de riesgos. En vez de oportunidades para que todos ganen económica y ambientalmente con soluciones win-win, a veces lo que vienen son fiascos en los que todos pierden. Aun aceptando el argumento de que las economías ricas cuentan con los medios financieros para corregir daños ambientales reversibles, y la capacidad de introducir nuevas tecnologías de producción que favorecen al medio ambiente, puede ser que tales puntos de inflexión en las tendencias ambientales negativas lleguen cuando ya se ha acumulado mucho daño o cuando los límites ya fueron sobrepasados. «Demasiado tarde para ser verdes». El lock-in tecnológico y social, el carácter cerrado y fijo no sólo de las tecnologías sino de los hábitos de consumo y de los patrones de poblamiento urbano, hacen difícil desvincular el crecimiento económico del crecimiento de los flujos energéticos y de materiales.
La producción puede volverse relativamente menos intensiva en energía y materiales, pero la carga ambiental de la economía es determinada por el consumo. John Ruskin, quien criticaba la economía industrial desde el punto de vista estético y ecológico, creía que era fácil satisfacer las necesidades materiales de la vida humana y sostenía que por lo tanto la producción de mercancías potencialmente podría ser «para el arte». Podría convertirse en artísticamente valiosa si era bellamente diseñada. En la economía actual, la producción tanto si es bella como si no, requiere insumos materiales crecientes. Es cierto que en las décadas de los sesenta y setenta hubo tendencias artísticas bautizadas como la «desmaterialización del objeto de arte», pero estos artistas no se referían al creciente consumo masivo de automóviles, viajes aéreos y suburbios construidos. Este consumo es «artístico» en el sentido de no servir estrictamente para la subsistencia, pero, cualquiera que sea su estética, es obvio que el consumo no se está desmaterializando. Los ciudadanos ricos eligen satisfacer sus necesidades o deseos a través de nuevas formas de consumo que son en sí mismas altamente intensivas en el uso de recursos, como por ejemplo, la moda de comer camarones importados de países tropicales a costa de la destrucción de los manglares, o la compra de oro o diamantes con sus enormes «mochilas ecológicas» y de vidas humanas (Princen, 1999).
Los orígenes y el ámbito de la Economía Ecológica
La Economía Ecológica proporciona una visión sistémica de las relaciones entre la economía y el medio ambiente. El estudio de los conflictos ambientales constituye entonces por tanto no sólo una colección de anécdotas interesantes, sino una parte del estudio del enfrentamiento en evolución entre la economía y el medio ambiente. Vemos las economías desde el punto de vista del «metabolismo social». Según sea el «perfil metabólico» de esas economías, así serán los conflictos ambientales.
La economía (la economía de un «mundo lleno» de personas, para usar la terminología de Herman Daly) está incrustada en las instituciones sociales, y en la percepción social de los flujos físicos y de los impactos ambientales. La relación entre la naturaleza y la sociedad es histórica en dos sentidos. Primero, la historia humana se desarrolla en el contexto de circunstancias naturales, pero la historia humana también modifica a la naturaleza. Segundo, la percepción de la relación entre los humanos y la naturaleza ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las leyes de la termodinámica no fueron enunciadas o establecidas hasta 1840-1850. La conexión entre la termodinámica y la evolución no se trazó hasta la década de 1880. La Economía Ecológica debe estar consciente de estos aspectos históricos a pesar de su renuencia, la cual comparto, a ver a la naturaleza como una «construcción social».
La Economía Ecológica a veces es concebida equivocadamente como el intento de dar valores monetarios a los recursos y a los servicios ambientales. Esto sólo es parte de una tarea más amplia, que es crucial para un tema principal de este libro: las relaciones entre los conflictos ecológicos distributivos y los diversos lenguajes de valoración. Para ofrecer un ejemplo de valoración en un contexto no ambiental: las empresas y el gobierno alemanes acordaron en 1999 compensar a los sobrevivientes del trabajo forzado en época nazi (después de 55 años) pagando 5,2 mil millones de US$. Un evento puede ser juzgado según diversos criterios o escalas de valor. Podemos decir: fue un acto inhumano usar esa mano de obra esclava, y además la compensación es demasiado barata. Pero se puede decir también que ninguna compensación «real» es posible, aunque 5,2 mil millones de US$ es razonable como valor monetario (teniendo en cuenta además que la mayoría de los afectados ya están muertos). La compensación monetaria en ningún caso significa que las empresas y los estados puedan usar mano de obra esclava si pagan después una compensación, cuando sean descubiertos. Uno puede decir, en conclusión, que el sacrificio humano que tuvo lugar no se puede evaluar sólo en términos monetarios.
La Economía Ecológica es un campo de estudios transdisciplinario recientemente establecido, que ve a la economía como un subsistema de un ecosistema físico global y finito. Los economistas ecológicos cuestionan la sustentabilidad de la economía debido a sus impactos ambientales y a sus demandas energéticas y de materiales, y también debido al crecimiento de la población. Los intentos de asignar valores monetarios a los servicios y a las pérdidas ambientales, y los intentos de corregir la contabilidad macro económica, forman parte de la Economía Ecológica, pero su aportación y eje principal es, más bien, el desarrollo de indicadores e índices físicos de (in)sustentabilidad, examinando la economía en términos del «metabolismo social». Los economistas ecológicos también trabajan sobre la relación entre los derechos de propiedad y la gestión de recursos naturales, modelan las interacciones entre la economía y el medio ambiente, utilizan herramientas de gestión como la evaluación ambiental integrada y evaluaciones multicriteriales para la toma de decisiones, y proponen nuevos instrumentos de política ambiental.
El libro que salió de la primera conferencia mundial de economistas ecológicos en Washington, D. C. en 1990 (Costanza, 1991) definió el campo como «la ciencia y gestión de la sustentabilidad». A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el biólogo y planificador urbano Patrick Geddes, el revolucionario «narodnik» y médico Sergei Podolinsky, y el ingeniero y reformista social Josef Popper-Lynkeus, intentaron sin éxito promover una visión biofísica de la economía como un subsistema metido en un sistema mayor sujeto a las leyes de la termodinámica (Martínez Alier y Schlüpman, 1987). Para 1850 o 1860 se había descubierto el ciclo del carbono y los ciclos de los nutrientes de las plantas, en tanto se habían establecido la primera y segunda ley de la termodinámica (la conservación y transformación de la energía, pero también la disipación de la energía y el incremento de entropía). El conflicto inventado entre la teoría «optimista» de la evolución que explicaba la diversidad de la vida y la «pesimista» segunda ley de la termodinámica, constituyó un elemento importante de la dieta cultural a inicios del siglo XX. Por lo tanto, los insumos principales de una visión ecológica de la economía existían mucho antes del nacimiento de una Economía Ecológica consciente de sí misma. Este retraso se explica por la estricta frontera entre las ciencias naturales y sociales.
El biólogo y ecólogo de sistemas, Alfred Lotka, nacido en 1880, introdujo entre los años 1910 e inicios de 1920, la distinción fundamental entre el uso endosomático y el uso exosomático de la energía por parte de los humanos, o en otras palabras, entre el «biometabolismo» y el «tecnometabolismo». El premio Nobel de Química, Frederick Soddy, nacido en 1877, quien también escribió sobre energía y economía, comparó la «riqueza real» que crece al ritmo de la naturaleza, y se agota si se transforma en capital manufacturado, con la «riqueza virtual» en forma de deudas que aparentemente podían crecer exponencialmente para siempre a tasas de interés compuesto. Más tarde, cuatro economistas reconocidos, que todavía no formaban una escuela, serán vistos en retrospectiva como economistas ecológicos: Kenneth Boulding, nacido en 1910, que trabajó principalmente en el análisis de sistemas; K. W. Kapp, también nacido en 1910, y S. von Ciriacy-Wantrup, quien nació en 1906, los dos fueron economistas institucionalistas; Nicholas Georgescu-Roegen nació en 1906 y fue el autor de La Ley de la Entropía y el Proceso Económico (1971). El ecólogo de sistemas H. T. Odum (1924-2002) estudió el uso de la energía en la economía: algunos de sus ex alumnos fueron del grupo fundador de la Sociedad Internacional de la Economía Ecológica. Otras fuentes de la Economía Ecológica se encuentran en la economía ambiental y de recursos naturales (es decir, la microeconomía aplicada a la contaminación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales), en la ecología humana, la antropología ecológica, la ecología urbana y también en el estudio del «metabolismo industrial» como fue desarrollado por Robert Ayres, ahora conocido como la ecología industrial.
Tras una influyente reunión organizada en Suecia en 1982 por la ecóloga Ann Mari Jansson sobre la integración de la economía y la ecología (Jansson, 1984), se tomó la decisión de lanzar la revista Economía Ecológica y fundar la Sociedad Internacional para la Economía Ecológica (ISEE, en sus siglas en inglés) durante un taller en Barcelona en 1987, el mismo año en que se publicó el Informe Brundtland sobre el «desarrollo sostenible». Herman Daly (un ex alumno de Georgescu-Roegen, el más conocido economista ecológico de hoy) propone que la palabra «desarrollo» debe significar cambios en la estructura económica y social, mientras «crecimiento» significa un incremento en la escala de la economía que probablemente no se puede sostener ecológicamente. Por eso el «desarrollo sostenible» es aceptado por la mayoría de los economistas ecológicos mientras el «crecimiento sostenible» no lo es (Daly y Cobb, 1994). Desde mi punto de vista, «desarrollo» es una palabra que tiene una fuerte connotación de crecimiento económico y de modernización uniforme. Es preferible dejarla de lado y hablar solamente de «sustentabilidad».
En ese mismo año de 1987 apareció el primer libro titulado Economía Ecológica (Martínez Alier y Schlüpmann, 1987) y bajo el mismo título se publicó, a cargo de Daly y Costanza, un número monográfico de Ecological Modelling. El primer número de la exitosa revista académica Ecological Economics se publicó en 1989, y fue dirigida desde esa fecha por el ecólogo Robert Costanza, quien fue además el primer presidente de la ISEE. La ISEE cuenta con sociedades afiliadas en Argentina y Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Canadá, la Unión Europea, India y Rusia. Fuera de Estados Unidos y Europa, la «escuela de entropía» japonesa, (Tamanoi et al., 1984) estudió los servicios ambientales proporcionados por el ciclo hídrico, y también el ecosistema urbano de Edo, el antiguo nombre de la capital de Japón. En India, varios economistas y biólogos (Madhav Gadgil) vienen realizando trabajos desde los años setenta sobre la relación entre el manejo forestal o del agua y los derechos de propiedad comunitarios (Jodha, 1986, 2001), que es ahora un área importante de interés tanto para la Economía Ecológica como para la Ecología Política (Berkes y Folke, 1998). Otros economistas ecológicos europeos de los años setenta y ochenta cuya obra principal no se publicó inicialmente en inglés fueron, en Francia, René Passet (1979, 1996) e Ignacy Sachs, quien propuso a inicios de los años setenta la idea del «ecodesarrollo»; Roefie Hueting (1980) en Holanda, Christian Leipert (1989) en Alemania; José-Manuel Naredo en España. (Para una introducción general: Costanza et al. (eds.), 1997; Costanza et al., 1997; Common, 1995.)
En la Economía Ecológica se considera que la economía está metida o incrustada en el ecosistema (o, para decirlo en forma más precisa, en la históricamente cambiante percepción social del ecosistema). La economía también está incrustada en una estructura de derechos de propiedad sobre los recursos y los servicios ambientales, en una distribución social del poder y los ingresos, en estructuras de género, de clase social o de casta, y esto vincula a la Economía Ecológica con la economía política y con la Ecología Política (figura 1). Para entender este punto sugiero el siguiente ejemplo. El crecimiento de una economía basada en el uso de combustibles fósiles puede (o no) encontrar un primer límite en la estructura de los derechos de propiedad sobre los sumideros y depósitos de carbono. Puede encontrar un segundo límite en la capacidad de absorción de la biosfera a través de la cual se recicla el dióxido de carbono, en un cierto tiempo, sin cambiar el clima. Puede ser que las excesivas emisiones de carbono se reduzcan por un cambio en los derechos de propiedad sobre los sumideros y depósitos de carbono, y/o por cambios en la estructura de precios (por medio de ecoimpuestos o permisos de emisión). La política sobre el clima requiere una integración del análisis de los tres niveles. Por otro lado, la ciencia económica convencional ve el sistema económico como un sistema autosuficiente en el cual se forman los precios de los bienes y servicios de consumo y los precios de los servicios de los factores de producción. Esta posición preanalítica se refleja en la categoría de «externalidades». Los economistas ecológicos simpatizan con los intentos de «internalizar» las externalidades en el sistema de precios, aceptan de buena gana las propuestas para corregir los precios a través de impuestos (como los impuestos sobre el agotamiento del capital natural o los impuestos sobre la contaminación), pero niegan que exista un conjunto de «precios ecológicamente correctos».
En fin, la Economía Ecológica es un nuevo campo transdisciplinario que desarrolla o introduce temas y métodos como los siguientes:
• nuevos indicadores e índices de (in)sustentabilidad de la economía,
• la aplicación, en los ecosistemas humanos, de concepciones ecológi cas como capacidad de carga y resiliencia,
• la valoración de los servicios ambientales en términos monetarios, pero también la discusión sobre la inconmensurabilidad de los valores, y la aplicación de métodos de evaluación multicriterial,
• el análisis del riesgo, la incertidumbre, la complejidad y la ciencia posnormal,
• evaluación ambiental integral, incluyendo la construcción de escenarios, modelación dinámica, y métodos participativos en la toma de decisiones,
• macroeconomía ecológica, la medida del «capital natural», el debate entre las nociones de sustentabilidad «débil» y sustentabilidad «fuerte»,
• las relaciones entre Economía Ecológica y economía feminista,
• los conflictos ambientales distributivos,
• las relaciones entre la asignación de derechos de propiedad y el manejo de recursos, las viejas y nuevas instituciones públicas para la gestión ambiental,
• el comercio internacional y el medio ambiente, la «deuda ecológica»,
• las causas y consecuencias ambientales del cambio tecnológico o del lock-in tecnológico, las relaciones entre la Economía Ecológica y la economía evolucionista,
• las teorías del consumo (necesidades, «satisfactores»), y cómo el consumo se relaciona con los impactos ambientales,
• el debate sobre la «desmaterialización», las relaciones con la ecología industrial, aplicaciones en la administración de empresas,
• los instrumentos de política ambiental, muchas veces basados en el «principio de precaución» (o en los «standards mínimos de seguridad», como fueron desarrollados por Ciriacy-Wantrup).
Se tratarán en más detalle en este capítulo y en el capítulo III sólo algunos de los puntos arriba mencionados, que son particularmente relevantes para el tema principal de este libro, es decir, la relación entre conflictos ambientales distributivos, sustentabilidad y valoración.
No hay producción sin distribución
Mientras en la teoría económica neoclásica el estudio de la asignación de recursos para la producción está separado analíticamente de la distribución de la producción entre distintas categorías sociales, en la Economía Ecológica ambos aspectos deben tratarse juntos. Además, en la Economía Ecológica «distribución» significa no sólo la distribución económica sino ecológica. Por lo tanto, en el presente libro las «consideraciones de equidad» no son introducidas como suelen hacer los economistas, es decir, como un pensamiento caritativo de último momento, sino que los aspectos distributivos son aquí centrales para entender las valoraciones y asignaciones de los recursos naturales y servicios ambientales.
En la economía clásica, antes de la revolución neoclásica de la década de 1870, no se separaban analíticamente la producción económica y la distribución. La teoría de Ricardo sobre la renta de la tierra, es una teoría sobre la distribución de la producción, y también a la vez una teoría de la dinámica capitalista. Supongamos una estructura agraria tripartita compuesta de grandes terratenientes y de agricultores capitalistas que alquilan la tierra de los terratenientes, y contratan jornaleros agrícolas. A medida que la agricultura avanza hacia terrenos menos fértiles (margen extensivo), o se utilicen más insumos en los campos (margen intensivo), se entrará en una fase de rendimientos decrecientes. Si los salarios son estables, a un nivel de subsistencia, los rendimientos decrecientes conjuntamente con la competencia entre agricultores capitalistas para alquilar las mejores tierras, hará subir las rentas que hay que pagar a los terratenientes. Si suponemos que los terratenientes gastan las rentas en consumos lujosos (en vez de invertirlas) entonces el hecho que las ganancias capitalistas disminuyan mientras las rentas de los terratenientes aumentan, llevará al estancamiento económico.
Son bien conocidas las objeciones a las predicciones de Ricardo. El mismo Ricardo argumentó a favor de las importaciones de trigo. Y los nuevos territorios agrícolas, no en Gran Bretaña, sino en ultramar, fueron más fértiles, no menos. Además, las familias de los capitalistas y terratenientes de Gran Bretaña se emparentaron. Analíticamente, quiero destacar aquí que el análisis económico de la producción y de la distribución se combinó en un solo modelo o esquema. Notemos también que la distribución ecológica no fue considerada. Consideraciones similares se aplican a la economía marxista. Una mayor capacidad de producción a causa de la acumulación de capital, conjuntamente con una deficiente capacidad de compra del proletariado explotado (y de los también explotados abastecedores de materias primas y mano de obra en los territorios coloniales, como luego añadió Rosa Luxemburgo), producía una contradicción inescapable del capitalismo, que lo llevaría a periódicas crisis. Social y políticamente, el proletariado estaría cada vez mejor organizado y las crisis conducirían a la revolución. La famosa frase de Henry Ford al proponer que los trabajadores fueran capaces de comprar los autos que producían (algo sin sentido al nivel de una sola fábrica o empresa) dio su nombre (gracias al análisis de Gramsci) al «fordismo» y a la escuela de «regulación» de la economía política, mientras la economía keynesiana se basó igualmente en la idea de que la demanda efectiva podía, en las economías capitalistas, ser menor que la oferta potencial a plena utilización de la capacidad productiva y nivel máximo de empleo, y por lo tanto la política estatal debía estar orientada a aumentar la demanda efectiva. Aquí, otra vez, el análisis de la distribución económica y de la producción se unieron. No obstante, estas escuelas económicas no incluyeron en sus análisis el deterioro ambiental (aunque existe una interesante discusión sobre el uso de «metabolismo social» en la obra de Marx).
A menos que existan de antemano unas normas o costumbres sobre la distribución, no se tomará ninguna decisión productiva. Un terrateniente que utiliza aparceros no iniciará la producción a menos que llegue a un acuerdo o que exista una norma habitual sobre la porción de la cosecha que le corresponderá. Por ejemplo, si el 40% es para los aparceros, utilizará la tierra para algodón, si los aparceros exigen el 70%, él tendrá que cambiar el uso de la tierra hacia un cultivo mucho más productivo e intensivo en mano de obra, o echarles y usar la tierra como pastizales. La distribución precede a las decisiones de producción. Este es un punto obvio también para otras relaciones de producción, como la esclavitud o el trabajo asalariado. En este sentido, el pleno empleo de los años sesenta en Europa llevó a una fuerte posición negociadora de parte de los trabajadores, y a una presión sobre las ganancias empresariales (el profit squeeze) resuelta más tarde a través de la recesión económica de mediados de los setenta y por las nuevas políticas neoliberales.
Al considerar ahora no la distribución económica sino la distribución ecológica, uno puede decir que no se tomará ninguna decisión sobre la producción mientras no exista un acuerdo o norma habitual sobre cómo acceder a los recursos naturales o qué hacer con los desechos. Por ejemplo, una decisión de producir energía nuclear requiere una decisión sobre el almacenamiento de los desechos radioactivos. ¿Se guardarán en las plantas nucleares?, ¿se trasladarán a un lejano depósito final (como Yucca Mountain en Estados Unidos)? La ubicación de las mismas plantas nucleares requiere una decisión sobre la distribución social y geográfica de los peligros de la radiación nuclear. Asimismo, una decisión de producir energía eléctrica a partir del carbón requiere una decisión previa sobre la disposición de los desechos mineros, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y el dióxido de carbono a distintas escalas geográficas. ¿Quién disfruta de los derechos de propiedad sobre esos lugares? En términos económicos, si las externalidades pueden quedar como tales, es decir fuera de la cuenta de resultados y del balance de la empresa, las decisiones serán diferentes que si esos pasivos ambientales se incluyen en las cuentas (con algún valor económico). Efectivamente, si obligaran a los productores de automóviles a que éstos no produzcan externalidades o incluirlas en el precio, me refiero a todas las externalidades ineludibles a lo largo de su ciclo-de-«vida» desde la cuna hasta la tumba, y luego desde la tumba hasta la cuna al reciclarse los materiales, incluyendo las externalidades producidas por el dióxido de carbono, entonces las decisiones de producción en nuestra economía serían otras, dependiendo en gran medida del precio asignado a esas externalidades. Poder tirar los coches (distribuirlos) en un vertedero de chatarra y poder emitir (distribuir) a la atmósfera los contaminantes a bajo precio o gratis, tiene influencia decisiva a la hora de tomar decisiones sobre la producción. Ahora bien: ¿existen grupos sociales que se quejan de las externalidades producidas? ¿argumentan en términos de dar valor crematístico a las externalidades o usan otros lenguajes de valoración?
Por ejemplo, si una fábrica de celulosa en Brasil puede plantar eucaliptos sin compensar por la pérdida de fertilidad y puede verter los efluentes ejerciendo de facto derechos de propiedad sobre el río o el mar, sus decisiones de producción son diferentes de lo que serían si tuviera que pagar por esas externalidades o si se enfrenta con unas normas legales más estrictas y que se cumplan efectivamente. La idea de una «segunda contradicción» del capitalismo fue introducida por James O’Connor en 1988. La producción no puede llevarse a cabo sin usar recursos naturales y sin producir desechos. Puede ser que unos jornaleros o aparceros de algodón, mal pagados en términos económicos, sufran también en su salud los efectos del malathión, junto con sus familias y sus vecinos que no trabajan en las plantaciones. Aquí los aspectos distributivos ambientales no recaen únicamente sobre los productores. Eso tiene influencia en las formas que adoptan los conflictos ecológicos distributivos. Los protagonistas no suelen ser trabajadores asalariados, aunque a veces sí lo son. Puede ser que una lucha contra los efluentes de la celulosa sea liderada por un grupo de naturalistas o por un grupo local de mujeres, o (en Brasil) por un grupo indígena, todos ellos exigiendo compensación (en el lenguaje de los economistas, la «internalización de las externalidades») o usando otros lenguajes (derechos territoriales indígenas, derechos humanos a la salud...). Si tienen éxito, los costes serán diferentes para las empresas involucradas y las decisiones de producción también serán diferentes. Los agentes de los conflictos ambientales distributivos no están tan bien definidos como los agentes de los conflictos económicos de Ricardo o de Marx —terratenientes y agricultores capitalistas en el primer caso, capitalistas industriales y proletarios en el segundo.
Disputas sobre sistemas de valoración
La distinción de los griegos (como en la Política de Aristóteles) entre «oikonomia» (el arte del aprovisionamiento material de la casa familiar) y la «crematística» (el estudio de la formación de los precios de mercado, para ganar dinero), entre la verdadera riqueza y los valores de uso por un lado y los valores de cambio por otro lado, es una distinción que hoy parece irrelevante porque el aprovisionamiento material parece darse, sobre todo, a través de transacciones comerciales, y hay por tanto una fusión aparente entre la crematística y la «oikonomia». Así, aparte de cosechar algunas frutas del bosque y hongos y un poco de leña para sus residencias secundarias, la mayoría de los ciudadanos del mundo rico y urbanizado se aprovisiona en las tiendas. De ahí la respuesta proverbial de los niños urbanos a la pregunta «de dónde provienen los huevos o la leche —del supermercado». Sin embargo, muchas actividades al interior de las familias y la sociedad (basta contar las horas de los cuidados domésticos) y muchos servicios de la naturaleza, quedan fuera del mercado. En la Economía Ecológica la palabra «economía» es utilizada en un sentido más cercano a «oikonomia» que a «crematística». La Economía Ecológica no se compromete con un tipo de valor único. La Economía Ecológica abarca la valoración monetaria, pero también evaluaciones físicas y sociales de las contribuciones de la naturaleza y los impactos ambientales de la economía humana medidos en sus propios sistemas de contabilidad. Los economistas ecológicos «toman en cuenta a la naturaleza» no tanto en términos crematísticos como mediante indicadores físicos y sociales.
En la macroeconomía, el valorar su desempeño meramente en términos del Producto Interno Bruto (PIB), hace invisible tanto el trabajo no pagado en las familias y en la sociedad como también los daños sociales y medioambientales no compensados. Esa simetría fue señalada inicialmente por la ecofeminista Marilyn Waring (1988). En la economía feminista y ambiental se cuestiona y se intenta mejorar los procedimientos para medir el PIB, otros grupos pueden procurar sustituir el PIB por otros indicadores o índices para hacer visibles sus propios aportes o preocupaciones. De igual manera, en conflictos específicos de distribución ecológica (tales como contaminación del agua por una fábrica de celulosa o riesgos a la salud por pesticidas en el cultivo del algodón), algunos grupos sociales insistirán en valorar económicamente las externalidades mientras otros introducirán otros valores no económicos. Los afectados o involucrados muchas veces recurren simultáneamente a diferentes sistemas de valoración. Otras veces, la negativa a la valoración económica («la cultura propia no tiene precio», dice Berito Cobaría, el portavoz de los U’Wa en Colombia amenazados por la extracción de petróleo) podría permitir la formación de alianzas entre los intereses (y valores) de los pueblos pobres o empobrecidos, y el culto de la naturaleza silvestre de los «ecologistas profundos».
La naturaleza provee recursos para la producción de bienes y al mismo tiempo proporciona «amenidades» recreativas ambientales. Como señalan Gretchen Daily, Rudolf de Groot y otros autores, más importante es ver que la naturaleza provee gratis servicios esenciales sobre los que se apoya la vida, como el ciclo de carbono y los ciclos de nutrientes, el ciclo del agua, la formación de suelos, la regulación del clima, la conservación y evolución de la biodiversidad, la concentración de minerales, la dispersión o asimilación de contaminantes y las diversas formas de energía utilizable. Ha habido intentos de asignar valores monetarios a los flujos anuales de algunos servicios ambientales, para compararlos con el PIB en unidades monetarias. Por ejemplo, se puede asignar un valor monetario plausible al ciclo de nutrientes (nitrógeno, fósforo) en algunos sistemas naturales, comparándolo con los costes de las tecnologías económicas alternativas. ¿Es posible que esta metodología de valoración económica (es decir el coste de una tecnología alternativa) sea aplicada de forma coherente a la valoración de la biodiversidad, en una especie de «Parque Jurásico»? Obviamente, no. Por tanto, en cuanto a la biodiversidad, la valoración monetaria ha tomado una ruta completamente diferente, a saber, las cantidades pequeñas de dinero pagadas en algunos contratos de bioprospección, o valores monetarios ficticios subjetivos en términos de la disposición a pagar por proyectos de conservación, esto es, el llamado método de «valoración contingente» favorecido por los economistas ambientales (aunque no por la mayoría de los economistas ecológicos). Además, ¿cómo contaríamos (en términos de los costes de la tecnología alternativa) el servicio que la naturaleza nos proporciona al concentrar los minerales que nosotros dispersamos? (los costes «exergéticos» han sido calculados por ecólogos industriales, pero la tecnología para crear tales depósitos minerales no existe). Por lo tanto, las cifras disponibles sobre los valores monetarios de los servicios ambientales provistos gratis por la naturaleza son metodológicamente incoherentes (Costanza et al., 1998). Son útiles, sin embargo, para estimular el debate sobre cómo «tomar en cuenta a la naturaleza».
La Economía Ecológica estudia diferentes procesos de toma de decisiones en un contexto de conflictos distributivos, valores inconmensurables e incertidumbres irresolubles. Aquí, explicaré el significado de inconmensurabilidad de valores o más precisamente «comparabilidad débil de valores» (O’Neill, 1993), dejando la incertidumbre para un apartado posterior. Un ejemplo de toma de decisiones con comparabilidad débil de valores, sería el siguiente. Supongamos que se debe construir un nuevo gran vertedero de basura cerca de una ciudad, y que existen tres posibles ubicaciones, A, B y C, una de las cuales será sacrificada. En nuestro ejemplo, los tres lugares se compararán bajo tres diferentes valores: como hábitat, como paisaje y como valor económico. Cabría, por supuesto, introducir además otros valores. Suponemos que el lugar A es un humedal de propiedad pública muy valioso (valioso como hábitat o como ecosistema debido a su riqueza de especies) pero es un paisaje monótono y aburrido, muy visitado por escuelas y observadores de aves (y como tal, de algún valor económico, según el «método de coste de viaje»). El lugar C produce mucha renta como terreno industrial y urbano, y por lo tanto es el primero en términos de valor económico, pero sólo tercero como hábitat o ecosistema, y segundo en cuanto a paisaje (debido a la calidad histórica de algunos edificios). El lugar B es una antigua área agrícola, de bellos huertos descuidados y antiguas mansiones abandonadas. Ocupa el primer puesto como paisaje, el tercero en rentabilidad económica, y el segundo como ecosistema o hábitat.
El valor económico se cuenta en euros, en una escala cardinal, y el valor de hábitat, si se define por la riqueza de especies, también se podría evaluar a través de una medida cardinal como número de especies (conmensurabilidad fuerte). En el ejemplo, para simplificar, y probablemente por necesidad en el caso del valor de paisaje, cada tipo de valor se mide en una escala ordinal (conmensurabilidad débil dentro de cada tipo de valor).
¿Qué lugar se debe sacrificar? ¿Cómo decidir? ¿Es posible y adecuado reducir todos los valores a un solo supervalor, para lograr una comparabilidad fuerte y hasta una conmensurabilidad fuerte (medida cardinal)? En el ejemplo se han tomado en cuenta los valores económicos (en mercados reales o ficticios) de las tres ubicaciones, pero no existe un valor supremo (económico o de otra índole, como la producción neta de energía, según el cual el humedal presumiblemente ocuparía primer lugar).
Ciertamente, las personas o los grupos interesados o afectados podrían insistir en reconsiderar las clasificaciones. Así, se podría elevar el valor de paisaje del lugar A, y también su valor económico (como también el del sitio B) se podría aumentar por la valoración contingente basada en la voluntad de pagar, en un mercado ficticio. Además, se podría (¿se debería?) asignar más peso a algunos criterios que a otros (¿por qué? ¿quién lo decide?), o se podría dar un valor de veto a algunos criterios. Así, la legislación de «especies en peligro» de Estados Unidos o el Convenio internacional Ramsar que protege algunos humedales, o la introducción de «lo sagrado» como criterio decisivo (por ejemplo, un antiguo cementerio o una ermita milagrosa en uno de los sitios), nos ayudaría a escapar de la presente indecisión. Por ejemplo, el lugar A se podría denominar oficialmente un «santuario de aves». Algunos grupos de la sociedad podrían cuestionar los métodos de valoración en cada una de las escalas, o podrían sugerir nuevos criterios de valoración o nuevas alternativas de ubicación del vertedero de basuras (o podrían cuestionar todo el sistema de gestión de basuras, proponiendo el compostaje y reciclaje o la incineración) según sus propios intereses o puntos de vista. El ejercicio sirve meramente para enseñar qué significa «comparabilidad débil» de los valores (O’Neill, 1993) y para introducir brevemente al lector al amplio campo de los métodos multicriteriales para la toma de decisiones (Munda, 1995). No hace falta que, frente a la variedad de criterios de valoración, el proceso de toma de decisiones sea irracional (por ejemplo, por lotería). Al contrario se puede alcanzar una decisión razonada por medio de las deliberaciones apropiadas. Ahora bien, quizás la autoridad política opta por el «ordeno y mando» o tal vez, más moderna, influida por los economistas, impondrá un análisis de coste y beneficio reduccionista, en términos monetarios, posiblemente complementado por una cosmética evaluación de impacto ambiental.
La distinción entre la comparabilidad «débil» y «fuerte» de valores es útil para clasificar los métodos de la Economía Ecológica. En la evaluación de proyectos, como en el ejemplo precedente, existe una comparabilidad fuerte de valores y hasta una fuerte conmensurabilidad, en el análisis de coste y beneficio, cuando los proyectos por evaluar son todos jerarquizados según una única escala numérica monetaria (es decir, valor actualizado de los costes y beneficios, incluyendo por supuesto las externalidades y servicios ambientales monetarizados). En contraste, algunas formas de evaluación multicriterial admiten la irreductibilidad entre los distintos tipos de valor y nos encontramos en una situación de comparabilidad débil. En la microeconomía existe una comparabilidad fuerte de valores, y de hecho una conmensurabilidad fuerte cuando se internalizan las externalidades en el sistema de precios. Así, un impuesto pigouviano se define como el valor económico de la externalidad en el nivel óptimo de contaminación. En la macro economía, las propuestas prácticas de El Serafy para «verdear» el PIB (Costanza, 1991) —cuyos valores monetarios dependerán de la tasa de interés que se adopte— no van más allá de la conmensurabilidad fuerte en términos monetarios. En efecto, dice El Serafy, no todos los ingresos de la venta de un recurso no renovable (capital natural) deben ser incluidos en el PIB, sino sólo una parte, el ingreso «verdadero», y el resto se debe contar como «descapitalización» o el «coste al usuario» de tal «capital natural», el cual se debe invertir a interés compuesto hasta el agotamiento del recurso, para permitir que el país sostenga el mismo nivel de vida cuando haya agotado sus recursos. Esta propuesta, basada en la definición de «ingreso» de Hicks, y relacionada con la regla de Hotelling (y, antes, con las reglas de Gray y de Faustmann) en la microeconomía de los recursos naturales (Martínez Alier y Schlüpmann, 1991, Martínez Alier y Roca, 2000), propugna solamente una noción «débil» de sustentabilidad. La sustentabilidad débil permite la sustitución del llamado «capital natural» por el capital manufacturado —«sembrar el petróleo», lo que implica, por tanto, una unidad común de medición— mientras la sustentabilidad «fuerte» se refiere al mantenimiento de los recursos y servicios naturales físicos (Pearce y Turner, 1990), lo cual se debe evaluar a través de una batería de indicadores e índices físicos. Por lo tanto, en resumen, en la macroeconomía ecológica,
• la sustentabilidad débil implica una comparabilidad fuerte de valores,
• la sustentabilidad fuerte implica una comparabilidad débil de valores;
y en la evaluación de proyectos,
• el análisis coste-beneficio implica una comparabilidad fuerte de valores,
• la evaluación multicriterial implica una comparabilidad débil de valores.
Se puede presentar la discusión sobre valoración (O’Connor y Spash, 1999) en el marco de la «Curva Ambiental de Kuznets», una supuesta curva en forma de U invertida que, como hemos visto anteriormente, relaciona el ingreso con algunos impactos ambientales (Selden y Song, 1994; Arrow et al., 1995; De Bruyn y Opschoor, 1997). En situaciones urbanas, al crecer los ingresos, efectivamente las emisiones de dióxido de azufre primero se incrementan y luego disminuyen, pero las emisiones de dióxido de carbono de los países se incrementan continuamente con los ingresos. Si algo mejora o algo se deteriora, una posible reacción de un economista convencional podría ser asignar pesos o precios a tales efectos, buscando la conmensurabilidad de los valores. No obstante, la incertidumbre y complejidad de tales situaciones (puede ser que el dióxido de azufre contrarreste el efecto invernadero, por ejemplo) y el hecho de que el precio de las externalidades dependa de relaciones sociales de poder, implica que las cuentas de los economistas sólo van a convencer a los feligreses de la misma escuela.
Al entender que el patrón del uso de los recursos y sumideros ambientales depende de las cambiantes relaciones de poder y de la distribución de los ingresos, entramos en el campo de la Ecología Política, que tiene sus orígenes en la geografía y antropología, y que se define como el estudio de los conflictos ecológicos distributivos. El crecimiento económico lleva a mayores impactos ambientales y a más conflictos (muchas veces fuera de la esfera del mercado). Abundan los ejemplos de la incapacidad del sistema de precios para indicar los impactos ambientales, o (según K. W. Kapp) abundan los ejemplos de exitosas transferencias de costes sociales. Así, todo el mundo (salvo los esclavos) es dueño de su propio cuerpo y salud. Sin embargo, los pobres venden barata su salud cuando trabajan por un jornal en una mina o en una plantación. Los pobres venden barato, no por elección, sino por falta de poder. El uso gratuito de sumideros ha sido explicado en un marco neoricardiano por Charles Perrings, Martin O’Connor y otros autores, mostrando cómo el patrón de precios dentro de la economía sería diferente al suponer diferentes resultados de los conflictos ecológicos distributivos. Como Martin O’Connor ha señalado, es bien posible que un precio cero por extraer recursos o verter desechos no indique una ausencia de escasez sino una relación histórica de poder.
La cascada sin precio de Ludwig von Mises y la contabilidad in natura de Otto Neurath
En la Economía Ecológica y en la ecología humana, en la agroecología, la ecología urbana y en el nuevo campo de la ecología industrial, durante los últimos veinte años se ha realizado mucho trabajo sobre el «metabolismo social» (Fischer-Kowalski, 1998, Haberl, 2001), es decir, medir los insumos de energía y materiales en la economía, y también los desechos producidos. En los trabajos sobre metabolismo social se pretende crear una tipología de sociedades caracterizadas por diferentes patrones de flujos de energía y materiales. En la Economía Ecológica y en la ecología industrial, el estudio del «metabolismo social» está relacionado con los actuales debates sobre la «desmaterialización» de la economía. Este campo de estudio fue iniciado (en mi opinión) en la obra de 1912 de Josef Popper-Lynkeus (escrita en Viena), sobre el análisis del flujo de energía y materiales en la economía.
Como hemos visto, la Economía Ecológica difiere de la economía ortodoxa en tanto que insiste en la incompatibilidad entre el crecimiento económico y el mantenimiento a largo plazo de los recursos y servicios ecológicos. Los economistas ecológicos abordan ciertamente el problema de la traducción de los servicios y daños ecológicos a valores monetarios pero van más allá de lo meramente crematístico al proponer indicadores físicos y sociales de la falta de sustentabilidad. Estamos frente a la inconmensurabilidad de valores en un contexto de incertidumbres inevitables. Más que buscar la internalización de las externalidades en el sistema de precios o de valorar crematísticamente los servicios ambientales en mercados reales o ficticios, los economistas ecológicos reconocemos el «fetichismo de las mercancías», incluso el «fetichismo de las mercancías ficticias» de los métodos de valoración contingente. Esto representa un posible nexo entre el marxismo y la Economía Ecológica.
Los marxistas analizan los conflictos entre clases sociales e ignoran o descuidan los aspectos ambientales. Esto es un error. Engels rechazó el intento de Podolinsky en 1880, de introducir en la economía marxista el estudio de los flujos de energía. Aunque Marx adoptó la noción de «metabolismo» (Stoffwechsel) para describir la circulación de mercancías y también las relaciones humanas con la naturaleza (Martínez Alier y Schlüpmann, 1987: 220-226, Foster, 2000), los marxistas no emprendieron el estudio de la ecología humana en términos de los flujos energéticos y materiales. Kautsky pudo haber discutido en detalle el uso de energía en la agricultura, pero no lo hizo. Rosa Luxemburgo, quien veía las relaciones entre el mundo industrial y el Tercer Mundo de manera similar al presente libro, no realizó un análisis de los flujos de energía y materiales. Al fin y al cabo eran economistas, aunque economistas marxistas. Además, como marxistas, quizás temieran que la introducción de la ecología implicaba la «naturalización» de la historia humana, y de hecho ha habido intentos de hacer esto, desde el malthusianismo (tendencia «natural» al crecimiento exponencial de la población humana) hasta la sociobiología. No obstante, la introducción de la ecología en la historia humana no naturaliza la historia, más bien historiza a la ecología. El uso exosomático de la energía y materiales por parte de los humanos depende de la tecnología, la economía, la cultura y la política. La demografía también está relacionada con las estructuras y percepciones sociales cambiantes, y es un sistema reflexivo, en tanto que los patrones de migración humana dependen de la economía, la política, las leyes y la policía de fronteras, más que de imperativos naturales.
El estudio de 1912 por Popper-Lynkeus sobre los flujos energéticos y materiales no está, por tanto, dentro de la tradición marxista. Se han propuesto muchos esquemas para garantizar la seguridad económica bajo la forma de una renta básica o de una asignación de bienes de subsistencia. Uno de los primeros, fue el propuesto en la notable obra de Popper-Lynkeus sobre el análisis de flujos energéticos y materiales, que al mismo tiempo criticó también la economía convencional desde una perspectiva neomalthusiana, llegando a una propuesta «utópica práctica» de un sistema económico que se dividiría en dos sectores: el sector de subsistencia, fuera de la economía del mercado, y un segundo sector donde habría transacciones monetarias y un mercado laboral libre. La dimensión del sector de mercado estaría sujeta a una restricción de sustentabilidad ecológica (en palabras de hoy). Por ejemplo, Popper-Lynkeus discutió detalladamente la sustitución de la energía del carbón por la de la biomasa. Fue pesimista. En el sector de subsistencia, lo esencial del sustento en cuanto a alimentación, vestimenta y vivienda sería entregado en especie a todos (hombres y mujeres, separadamente) como fruto del trabajo realizado durante algunos años (cuidadosamente calculado) de servicio universal en un «ejército» ciudadano de trabajadores sin sueldo. Las bases de la obra de Popper-Lynkeus fueron el ideal de seguridad económica para todos y el enfoque ecológico.
Las propuestas actuales sobre un ingreso básico para todos los ciudadanos (Van Parijs, 1995) eliminan el servicio laboral obligatorio (para el sector de subsistencia) propuesto por Popper-Lynkeus y por otros autores «utópico-prácticos» de hace cien años. Esto es positivo. Pero los partidarios de la «renta básica» a veces se olvidan de incluir consideraciones ecológicas y demográficas, y en este sentido son menos relevantes que Popper-Lynkeus, quien, por ejemplo, analizó las cifras de Kropotkin sobre las cosechas de patatas en los invernaderos de Guernsey y Jersey, y criticó el optimismo de Kropotkin porque éste olvidaba tomar en cuenta la energía necesaria para calentar los invernaderos. En los debates sobre la sustentabilidad en los países del Sur donde la pobreza masiva y la falta de consumo son temas agudos, aparece a menudo la idea de un «piso de dignidad» para todos (como lo expresan la Red de Ecología Social de Uruguay y el Instituto de Ecología Política de Chile) o, lo que es lo mismo, una lifeline gratuita de agua y electricidad como argumentan los activistas de Soweto en Johannesburgo (ver capítulo VIII).
Es bien conocido entre los filósofos analíticos que Popper-Lynkeus influyó en el Circulo de Viena y en particular en Otto Neurath, en distintos aspectos. En primer lugar, Popper-Lynkeus, ingeniero de formación, escribió ensayos sobre la historia de la termodinámica en los cuales insistió en la estricta separación entre las proposiciones científicas y metafísicas, lamentándose de las diatribas religiosas de Lord Kelvin basadas en la Segunda Ley y en una (dudosa) teoría sobre la fuente de energía en el sol. Por otra parte, Popper-Lynkeus (junto con Ballod-Atlanticus) influyó en la visión positiva de Neurath acerca de las utopías prácticas. La elaboración de «historias del futuro» creíbles requería que se unieran las perspectivas y hallazgos de las diferentes ciencias y que se eliminaran las contradicciones entre ellas. Finalmente, Popper–Lynkeus desarrolló un fuerte ataque contra la economía convencional que adoraba el mercado y se olvidaba tanto de las necesidades de los pobres como de los flujos energéticos y materiales.
La contribución de Otto Neurath al debate sobre las relaciones entre el medio ambiente y la economía, la conexión entre los escritos económicos de Neurath y la obra de Popper-Lynkeus de 1912, y el vínculo entre la posición de Neurath en el debate sobre el cálculo de valores en una economía socialista a partir de 1920 y la inconmensurabilidad de valores en la Economía Ecológica actual, han sido explorados en detalle sólo en los últimos años (Martínez Alier y Schlüpman, 1987, O’Neill, 1993). De hecho, deberían haber sido más conocidos pues la influencia de Neurath fue reconocida explícitamente en algunos artículos del economista K. W. Kapp, el autor de «Los costes sociales de las empresas privadas» (1950). Las ideas de Neurath también fueron resumidas en varias páginas del famoso libro Economía y Sociedad de Max Weber. Es más, los comentarios negativos de Hayek (1952) acerca de los «ingenieros sociales», metieron en el mismo saco a Patrick Geddes, Lewis Mumford, Frederick Soddy, Otto Neurath por compartir la visión de la economía como «metabolismo social». Además, la posición pro mercado de Hayek en el debate sobre el cálculo de valores en una economía socialista era bien conocida desde 1930. Como dice John O’Neill, el debate actual sobre la economía y ecología puede ser visto como una muy larga y tardía nota al pie del debate sobre el cálculo de valores en una economía socialista a partir de 1920.
Así pues, las argumentaciones sobre la inconmensurabilidad económica y su lugar en la toma de decisiones no son nuevas en el debate económico. El debate sobre el cálculo de valores en una economía socialista tuvo lugar en Europa central (Hayek, 1935) tras la primera guerra mundial, cuando parecía pertinente debido a la ola de revoluciones en Europa Central y del Este. Neurath, filósofo, economista, teórico social (quien luego fue el líder del Círculo de Viena) explicó la esencia de la inconmensurabilidad económica a través del siguiente ejemplo. Consideremos dos fábricas capitalistas que logran el mismo nivel de producción de un mismo tipo de producto, la una cuenta con 200 obreros y 100 toneladas de carbón, la segunda usa 300 obreros y 40 toneladas de carbón. Las dos compiten en el mercado y la fábrica que usa el método «más económico» obtendrá una ventaja. Sin embargo, en una economía socialista (en la cual los medios de producción están socializados), a fin de comparar dos planes económicos que alcancen el mismo resultado pero con diferentes intensidades energéticas y laborales, deberíamos asignar un valor actualizado a las necesidades futuras de carbón (y, añadiríamos, también debe asignarse un valor actualizado al incierto impacto futuro de las emisiones de dióxido de carbono). Por ende, debemos fijar no sólo una tasa de descuento y un horizonte temporal, sino también adivinar los cambios de tecnología: uso de la energía solar, hidroeléctrica, nuclear. La respuesta a si deberían usarse métodos intensivos-en-carbón o intensivos-en-mano-de-obra no podía ser dejada al mercado, no sólo porque el mercado de carbón ya no existe en una economía socialista, y no habría precio para el carbón, no sólo porque ya no habría (quizás) un precio para la mano de obra (estas eran objeciones a las que sabían responder von Mises, y luego Lange y Taylor) sino porque no había manera de escapar a los dilemas morales y las incertidumbres tecnológicas involucrados en tales decisiones. En palabras del propio Neurath (en Neurath, 1973: 263), la decisión «depende por ejemplo de si uno piensa que la energía hidráulica puede ser suficientemente desarrollada o la energía solar puede pasar a ser mejor utilizada. Sin embargo, si uno teme que cuando una generación utilice demasiado carbón, miles de personas se congelarán en el futuro, uno podría usar ahora más mano de obra humana y ahorrar carbón. Tales consideraciones no técnicas, determinan la selección de un plan técnicamente calculable... no vemos posibilidad alguna de reducir el plan de producción a un único tipo de contabilidad y luego comparar los diferentes planes en términos de tal unidad». Los elementos de la economía no eran conmensurables.
Los argumentos de Neurath en el debate sobre el cálculo de los valores en una economía socialista fueron contestados por Ludwig von Mises. Para él, el principio del valor subjetivo de uso era lo que importaba. No sólo los valores de los bienes de consumo sino también, indirectamente, los de los insumos a la producción, podían basarse únicamente en valores subjetivos expresados en precios. En la práctica, dependemos de los valores de intercambio determinados en mercados reales. Como lo expresan los fieles discípulos de von Mises:
Él explicaba que los cálculos económicos no serían posibles en una sociedad socialista pura. Los precios surgen del mercado cuando los propietarios privados ofrecen y compiten entre sí por bienes y servicios. Estos precios indican, en forma resumida, la escasez relativa de los insumos de la producción. Por lo tanto, bajo un socialismo pleno en el cual toda propiedad sería pública, no habría precios de mercado. De ahí que los planificadores centrales no contarían con precios que les guíen, ni pistas para ayudarles a decidir qué bienes y servicios producir, o cómo producirlos; serían incapaces de calcular.1
Por otro lado, añado yo, bajo el capitalismo pleno todo el mundo sabe hoy que los mercados no valoran algunos bienes (ni algunos males). Es muy interesante que en la discusión sobre las fuentes alternativas de energía que formó parte de las hostilidades de apertura del debate, von Mises señalara lo siguiente: si consideramos que una central hidráulica sería rentable, no incluiremos en el cálculo de costes el daño que se provocaría a la belleza de las cascadas a menos que la caída en el valor económico debido a la disminución del tráfico de turistas se tome en cuenta. De hecho, debemos tomar en cuenta tales consideraciones al momento de decidir si la obra se construye o no (von Mises, 1922, 1951: 116).2 Entonces, para asignar un precio a la belleza de una cascada, los economistas podrían introducir un sistema de valoración monetaria que ahora se llama el «método del coste de viaje».
En la opinión de von Mises, sin el denominador común de los precios, no sería posible una economía racional. Sin embargo, la posición de von Mises es, en retrospectiva, demasiado estrecha, en particular en el contexto actual de amplia y creciente incidencia de las externalidades. Asimismo hoy aceptamos los méritos de la racionalidad «de procedimiento» como la llamó Herbert Simon (y las soluciones de compromiso) por encima de la racionalidad del objetivo o del resultado (con soluciones «óptimas»).
La cuestión no es si sólo el mercado puede determinar el valor [económico], ya que los economistas vienen debatiendo durante mucho tiempo otros métodos de valoración [económica]; nuestra preocupación tiene que ver con la suposición de que en cualquier diálogo [o conflicto] todas las valoraciones o «numeraires» deban reducirse a una sola escala unidimensional (Funtowicz y Ravetz, 1994: 198).
La complejidad emergente y la ciencia posnormal
La Economía Ecológica, basada en el pluralismo metodológico (Norgaard, 1989), debe evitar totalmente el reduccionismo, debe más bien adoptar la imagen propuesta hace sesenta años por Otto Neurath, de la «orquestación de las ciencias», reconociendo y tratando de reconciliar las contradicciones que surgen entre las diferentes disciplinas que tratan los diversos aspectos de la sustentabilidad ecológica. Por ejemplo, ¿cómo escribir hoy una historia de la economía agrícola industrializada, tomando en cuenta el punto de vista tanto de la economía agrícola convencional como de la agroecología? En algunos lenguajes científicos la agricultura moderna se caracteriza por una menor eficiencia energética, una mayor erosión genética y del suelo, la contaminación del suelo y del agua, inciertos riesgos ambientales y de salud. En otros lenguajes científicos, la agricultura moderna logra mayores niveles de productividad. Otra descripción no equivalente de la realidad agrícola enfatiza la pérdida de las culturas indígenas y sus conocimientos. Existe un choque de perspectivas. Durante los últimos treinta años, a los pioneros de la lógica ambiental de la agricultura campesina de la India como Albert Howard (1940) y del cultivo itinerante como Harold Conklin (1957), se han sumado etnoecólogos y agroecólogos (Paul Richards, Víctor Toledo, Miguel Altieri, Anil Gupta) que defienden los sistemas agrícolas antiguos y la coevolución in situ de semillas y técnicas agrícolas. Se elogian las virtudes del conocimiento tradicional no sólo para la agricultura sino para la pesca artesanal y para el manejo y uso de los bosques. Como dice Shiv Visvanathan, cada persona no sólo es consumidora y ciudadana, también es portadora de un conocimiento amenazado por la modernización.
Hay necesidad de considerar simultáneamente las distintas formas de conocimiento apropiadas para los diferentes niveles de análisis. Esto se nota en el nacimiento de la Economía Ecológica y también en las frecuentes exhortaciones a las evaluaciones integradas, a moverse en un marco holístico, a respetar la «consiliencia» entre las diversas ciencias de manera que los supuestos de una no sean negados por los hallazgos de otra (como dice Edward Wilson), o las demandas para apoyar el análisis de sistemas, o, en fin, la «orquestación de las ciencias». Todo esto concuerda bien con las ideas de la «coevolución» y de la «complejidad emergente», que implican el estudio de las dimensiones humanas del cambio ecológico y, por lo tanto, el estudio de las percepciones humanas sobre el medio ambiente. Esto significa introducir en la ecología y en la demografía la actuación humana autoconsciente y la interpretación humana reflexiva. Mientras la «complejidad emergente» examina el futuro inesperado, la «coevolución» mira a la historia. La complejidad surge del comportamiento no lineal de los sistemas y además de la relevancia de los hallazgos de distintas disciplinas para predecir lo que sucederá. Por ejemplo, la política sobre el efecto invernadero debe considerar también lo que ocurre en la política sobre la lluvia ácida ya que el dióxido de azufre tiene un efecto que contrarresta los aumentos de temperatura. A veces la investigación en lugar de alcanzar conclusiones firmes, lleva a un aumento de la incertidumbre. En general, hace falta investigar no sólo las complejas relaciones físicas y químicas, sino también la demografía humana, la sociología ambiental, la economía y la política. De ahí que se proponga una «evaluación integrada» que reconozca la legitimidad de los varios puntos de vista acerca del mismo problema. Cuando existen conflictos ambientales, las conclusiones de las ciencias son utilizadas para respaldar a una u otra posición. Así, se dice, los organismos genéticamente modificados (OGM) son «sanos» pero la energía nuclear es peligrosa, mientras que las dioxinas no presentan una verdadera amenaza aunque sí estamos amenazados por disruptores endocrinos. Muchas veces los argumentos se apoyan en las inevitables incertidumbres de la información ecológica que surgen no sólo de los vacíos en la investigación, sino también de la complejidad de los sistemas. La gobernabilidad, entonces, requiere este enfoque integral, pero ¿cómo lograr la integración?
En los conflictos sobre el conocimiento rural los científicos investigan y traducen el conocimiento práctico local a términos universales (por ejemplo, el mantenimiento y experimentación cotidiana con semillas de papa se convierten en formas de conservación y coevolución in situ de la biodiversidad). La etnoecología se subdivide en etnobotánica, etnoedafología, etc. Y así los conocimientos locales sobre plantas y cualidades del suelo se elevan al rango científico que sin duda merecen. Tal vez ocurre esto también con la medicina tradicional. Por el contrario, en los nuevos conflictos de contaminación industrial, los intérpretes locales traducen el conocimiento científico (y la ignorancia científica) a un lenguaje localmente útil. No se puede invocar al conocimiento tradicional en muchos conflictos ecológicos urbanos, o en problemas globales como el aumento de efecto invernadero, o en los nuevos riesgos tecnológicos. Aquí la noción de la «ciencia posnormal» conecta lo nuevo con lo viejo, lo rural y lo urbano, lo local y lo global. Es cierto que no había ningún conocimiento tradicional sobre los peligros de la energía nuclear, sobre los impactos del DDT, el DBCP o el malathión, sobre la relación entre la contaminación urbana y el asma infantil, sobre los efectos del asbesto o amianto, ni seguramente sobre los efectos del plomo (por lo menos como aditivo en la gasolina), o sobre los peligros de los cultivos transgénicos. De la misma manera que los mineros del cobre y sus familias se volvieron expertos en la contaminación provocada por el dióxido de azufre, la gente local afectada por los impactos aprende el vocabulario que necesita.
Eso es lo que hizo una generación entera de activistas antinucleares en la década de los setenta. Mi primer encuentro con un conflicto ambiental fue en el valle del Ebro, en Cataluña, causado por una propuesta de construcción de una represa hidroeléctrica en Xerta (que no se construyó) y por la construcción de dos plantas nucleares en el pueblo de Ascò (de 1.000 Mw cada una). La lucha local en Ascò fue liderada por un sastre, Carranza, y un sacerdote, Redorat. El cura distribuía escritos en inglés sobre los riesgos de la energía nuclear, y trataba de convencer a la población (todavía bajo el régimen de Franco) de que debía oponerse a las plantas de energía nuclear.
En todo caso, el ecologismo popular no se detiene por falta de conocimiento, depende del conocimiento tradicional sobre el manejo de los recursos o del conocimiento adquirido sobre nuevas formas de contaminación o depredación de recursos, o también, muchas veces, de la incertidumbre o ignorancia sobre los riesgos de las nuevas tecnologías que el conocimiento científico no puede disipar. Los portavoces de la industria se desesperan cuando la ciencia ya no puede (en tales casos de incertidumbre) ser usada al servicio del poder. Por eso les llaman a los activistas «maestros manipuladores» que exigen «un riesgo cero», que «sustituyen las políticas sensatas por el activismo político», haciendo imposible que los reguladores públicos basen sus decisiones en la «ciencia sólida».3
La Economía Ecológica como «orquestación de las ciencias» toma en cuenta las contradicciones entre las disciplinas, también toma en cuenta los cambios en las percepciones históricas de las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente, y destaca los límites de las opiniones de los expertos en disciplinas específicas. Como sostienen Funtowicz, Ravetz y otros estudiosos de los riesgos ambientales, en muchos problemas actuales importantes y urgentes, en los cuales los valores están en disputa y las incertidumbres (que no pueden reducirse a riesgos probabilísticos) son altas, observamos que los expertos «cualificados» son desafiados muchas veces por ciudadanos cualesquiera o por integrantes de grupos ambientalistas. Un problema específico de gestión ambiental puede permanecer un tiempo dentro de la ciencia «normal», en la cual existen posibilidades de ir al laboratorio y realizar análisis. Luego los desafíos aparecen. También puede ocurrir lo contrario, que un problema desciende del debate posnormal a la ciencia normal (como está ocurriendo con los riesgos del amianto o asbesto). En la ciencia posnormal, a diferencia de la ciencia normal, no se puede excluir a los no expertos, porque los expertos oficiales y cualificados son manifiestamente incapaces de proporcionar respuestas convincentes a los problemas que enfrentan. La «sociedad del riesgo» de Ulrich Beck (Beck, 1992) contiene un análisis semejante, aunque referido solamente a nuevas tecnologías en países ricos (el síndrome de Chernobyl). Además, en esta propuesta de Beck la palabra «riesgo» no es técnicamente correcta porque implica distribuciones conocidas de probabilidad. En situaciones complejas o al enfrentar tecnologías nuevas, la incertidumbre predomina. Deben manejarse peligros antes que riesgos, y esto no es fácil. De ahí, por ejemplo, las estadísticas dudosas pero socialmente eficaces de la epidemiología popular del movimiento de Justicia Ambiental de Estados Unidos, los debates continuos sobre los peligros de la energía nuclear, los debates sobre los peligros de los nuevos alimentos biotecnológicos, o los argumentos orgullosos y verosímiles desarrollados por los etnoecólogos en base al conocimiento práctico de las poblaciones indígenas y campesinas a favor de mantener viva la agricultura tradicional y multifuncional de la India, China, África y América Latina, desmantelando el muro entre el conocimiento indígena y el científico. El activismo ambiental muchas veces se convierte en una fuente importante de conocimiento. Esta es la ciencia posnormal, basada en la evaluación ampliada a los no expertos oficiales, yendo pues más allá de la estricta peer review por la propia naturaleza de los problemas, lo cual lleva a métodos participativos de resolución de conflictos y hacia la «democracia deliberativa», nociones muy queridas por los economistas ecológicos.
Con estos antecedentes de Economía Ecológica y ciencia posnormal, en el capítulo III discutiremos los índices físicos propuestos para caracterizar los «perfiles metabólicos» de las sociedades humanas y para medir su avance o retroceso hacia la sustentabilidad, incluyendo la discusión de la noción de capacidad de carga y la demografía humana. Después, en el capítulo IV, entraremos en el estudio concreto de conflictos ecológicos distributivos, tema central de este libro.
1. Ver la página web de la Fundación para la Educación Económica (www.fee.org/about/misesbio).
2. En repetidas ocasiones John O´Neill ha llamado la atención a este argumento de von Mises.
3. Anuncio en el New York Times, 26 de noviembre 1999, firmado por Daniel J. Popeo, presidente, Washington Legal Foundation, que se refiere a denuncias exageradas en cuanto a los peligros de las dioxinas. Tales portavoces de la industria deberían tomar cursos de ciencia posnormal.