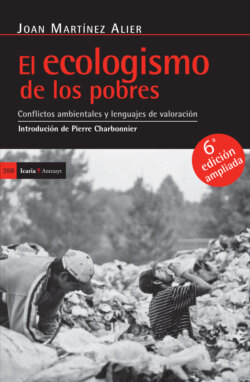Читать книгу El ecologismo de los pobres - Joan Martínez Alier - Страница 11
ОглавлениеIII. INDICES DE (IN)SUSTENTABILIDAD Y NEOMALTHUSIANISMO
Debido a los defectos de la valoración monetaria, los economistas ecológicos favorecen el uso de indicadores e índices físicos para juzgar el impacto de la economía humana en el medio ambiente. Así, dejamos de lado las correcciones monetarias al PIB en la perspectiva de la sustentabilidad «débil» como la de El Serafy (ver capítulo anterior), o la de Hueting quien computa el coste económico de ajustar la economía a normas o estándares de contaminación o extracción de recursos. ¿De dónde provienen tales normas y estándares? ¿Dependen éstos de determinaciones científicas únicamente o de negociaciones sociales y políticas? También dejamos de lado el índice del bienestar económico sustentable (ISEW) de Daly y Cobb, calculado por primera vez en Estados Unidos, y que ha inspirado investigaciones en otros países, y cuyo resultado es una cifra conmensurable en términos monetarios con el PIB aunque muchas veces con una tendencia bastante diferente (Daly y Cobb, 1989, 1994). Los índices principales de (in)sustentabilidad discutidos actualmente son los considerados abajo. (Una discusión más detallada tanto de la sustentabilidad «débil» como «fuerte» puede verse en Martínez Alier y Roca, 2000, así como una aplicación a Ecuador, en Falconí, 2002).
La apropiación humana de la producción primaria neta
La AHPPN (HANPP, en inglés) es la apropiación humana de la producción primaria neta. Fue propuesta por Vitousek et al. (1986). La Producción Primaria Neta (PPN) es la cantidad de energía puesta a disposición de las demás especies vivas, los heterótrofos, por las productoras primarias, las plantas. Se mide en toneladas de biomasa seca, en toneladas de carbono o en unidades de energía. De esta PPN la humanidad utiliza alrededor del 40% en los ecosistemas terrestres. Mientras más elevado es el índice AHPPN, menos biomasa hay para la biodiversidad «silvestre». La proporción de PPN de la cual la humanidad se apropia se está incrementando debido al crecimiento de la población y también debido a las demandas crecientes de tierra per cápita para la urbanización, la cosecha de alimentos para la gente o el ganado y la obtención de madera («las plantaciones no son bosques» es un lema de los ecologistas de los países tropicales) y para agrocombustibles. Los humanos deben decidir si quieren que la AHPPN siga subiendo, dejando cada vez menos lugar para las demás especies, o si quieren reducir la AHPPN al 30 o 20% en los ecosistemas terrestres. Las agencias internacionales podrían calcular e incluir este índice en sus publicaciones. Omitirlo en el debate político, implica también una decisión.
La AHPPN es un índice que proviene de la ecología de sistemas. Si es o no un buen índice de pérdida de biodiversidad puede discutirse porque las relaciones entre el flujo de energía, el crecimiento de la biomasa y la biodiversidad, no son sencillas. Un desierto puede contener poca biomasa debido al estrés hídrico, pero sin embargo sus especies son muy interesantes. Es más, el cálculo de la AHPPN no es nada fácil. Existen preguntas técnicas, que se pueden resolver explícitamente. ¿Se debe incluir la producción primaria subterránea? También existen preguntas conceptuales (Vitousek et al., 1986, Haberl, 1997). La idea es que la apropiación humana no sólo consiste en cosechar sino en disminuir la producción de biomasa (debido al sellado del suelo con asfalto). Es decir, la AHPPN se calcula en tres etapas. Primera, ¿cuál sería la PPN en los ecosistemas naturales de un territorio concreto (pero ¿en qué tiempos históricos, exactamente?). Segunda, ¿cuál es la PPN con el uso actual del suelo? En tercer lugar, de la PPN actual ¿qué parte se quedan los humanos y las especies asociadas a los humanos? En los cambios de bosque o vegetación natural a la agricultura no irrigada, la PPN potencial será más alta que la PPN de la vegetación actualmente dominante. Así que, si la PPN de la vegetación potencial es 100, y la PPN de la vegetación actualmente dominante es 60, de la cual se cosecha la mitad para el uso humano, la AHPPN no es el 50% sino el 70%. No obstante, al cambiar de hábitats secos a la agricultura de irrigación, y quizás también en determinadas plantaciones forestales, la PPN de la vegetación actualmente dominante podría ser más alta que la PPN de la vegetación potencial que se daría naturalmente. ¿En general, la agricultura aumenta o disminuye la PPN? Y también nos preguntamos, ¿qué tipos de agricultura son más compatibles con la biodiversidad?
En la Unión Europea actualmente, debido a que la biomasa no se usa apenas como combustible y debido al uso de energía de combustibles fósiles en una agricultura intensiva que ocupa menos tierra, la AHPPN que había aumentado durante décadas y décadas, está disminuyendo. Por eso hay lobos e incluso osos de nuevo en algunos bosques donde ya no había. Aquí vemos que ese índice señala, a esa escala geográfica, una mayor sustentabilidad, pero claramente la tendencia no será la misma en el mundo.
Finalmente nos preguntamos, ¿cuáles son los agentes sociales en los conflictos sobre la AHPPN? Sería necesario estudiar los intereses de los distintos grupos sociales en distintas formas de uso de la tierra. Por ejemplo, al convertir un delta o un humedal lleno de vida silvestre en una área agrícola de uso privado, o al convertir un bosque de manglar en piscinas camaroneras, ¿qué usos de la PPN se privilegian? ¿cuáles son sacrificados? ¿qué grupos sociales se benefician? ¿quiénes sufren? ¿quizás unos países están importando la PPN de otros? ¿a qué precios? Más allá del conflicto interhumano, ¿qué valores sociales están en juego cuando se discuten los derechos de existencia de otras especies que estarían garantizados con una porción adecuada de la PPN?
El ecoespacio y la huella ecológica
¿Cuál es la carga ambiental de la economía, en términos de espacio? H. T. Odum planteó la pregunta, y autores más recientes (Opschoor, Rees) elaboraron algunas respuestas. En vez de preguntar cuál es la población máxima que puede mantenerse sustentablemente en una región o un país específico, la cuestión se convierte en: ¿cuánta tierra productiva se necesita (como fuente y sumidero) para sostener una población dada en su nivel actual de vida con las tecnologías actuales? En concreto, la huella ecológica de una persona suma cuatro tipos de uso del suelo: a) La tierra usada para alimentar a una persona, que dependerá de si come más o menos carne, y de la intensidad del cultivo. b) La tierra usada para producir madera para papel y para otros usos. c) La tierra edificada y pavimentada para calles, carreteras... d) La tierra que hipotéticamente serviría para producir energía en forma de biomasa equivalente al uso actual de energía de combustibles fósiles (y nuclear) de esa persona, o alternativamente la tierra necesaria para que su vegetación absorbiera el dióxido de carbono producido. La huella ecológica representa, en hectáreas, algunos aspectos importantes del impacto ambiental humano, pero es criticada precisamente por pretender incluir demasiado en un solo índice, que además está dominado en ciudades o países ricos por el uso exosomático de energía. Si uno conoce el uso de energía de biomasa y de los combustibles fósiles, prácticamente ya conoce la huella ecológica. Pero su virtud es ser un índice territorial, de ahí tal vez su popularidad. Los cálculos, no sólo para ciudades y regiones metropolitanas (cuya «huella ecológica» es centenares de veces más grande que su propio territorio), sino para países europeos densamente poblados (suponiendo huellas ecológicas per cápita de 3 hectáreas) o Japón o Corea del Sur (con huellas ecológicas per cápita de 2 hectáreas) muestran que esos países ocupan ecoespacios diez o quince veces mayores que sus propios territorios. Esta es la «capacidad de carga expropiada», de la cual surge una «deuda ecológica» (para más detalles ver Wackernagel y Rees, 1995; para una crítica y aplicación histórica, ver Haberl et al. 2001).
El coste energético de conseguir energía
REIE (EROI, en inglés) significa el rendimiento energético de los insumos de energía, y también tiene sus raíces en el trabajo de H. T. Odum. ¿Existe una tendencia hacia un incremento en el coste energético de producir energía? (ver Hall et al., 1986). La idea de examinar el metabolismo energético de la sociedad humana es bien conocida por los antropólogos ecológicos. Fue desarrollada en la monografía clásica Pigs for the Ancestors —Cerdos para los Antepasados— de Roy Rappaport de 1967 y otros trabajos posteriores. Los primeros cálculos son de Podolinsky en 1880 (véase la traducción castellana del trabajo original de Podolinsky en Martínez Alier, ed., 1995). Para que una economía sea sustentable, la productividad energética del trabajo humano (es decir, cuánta energía se produce por día de trabajo humano) debe superar (o igualar, si todos trabajan) a la eficiencia de la transformación de la energía de los alimentos convertida en el trabajo humano. Ese es el principio de Podolinsky. Es decir, si una persona come al día 2.500 kcal y transforma en trabajo una quinta parte (por cierto, un coeficiente mejor que el de una máquina de vapor de la época), la productividad de ese trabajo debe ser al menos de cinco veces, para poder alimentarse. Con eso no alcanzará, pues no todos trabajan y además hay necesidades otras que la alimentación. La productividad energética de un minero de carbón (escribió Podolinsky) era muchísimo mayor que la de un agricultor primitivo, pero este superávit obtenido de los combustibles fósiles era transitorio, además existía ya una teoría que ligaba los cambios climáticos a la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, como había explicado Sterry Hunt durante una reunión de la Sociedad Británica para el Avance de la Ciencia, en el otoño de 1878. Esto lo escribió Podolinsky pocos años antes de que Svante Arrhenius estableciera la teoría del efecto invernadero.
En 1909, Max Weber criticaba la interpretación de Wilhelm Ostwald de la historia económica en términos de (a) una tendencia al mayor uso de energía y a la sustitución de energía humana por otros tipos de energía y (b) una tendencia en cada tecnología (por ejemplo, la máquina de vapor) a un mayor rendimiento en el uso de la energía. Max Weber argumentó que las decisiones empresariales sobre los procesos industriales o productos nuevos se basaban en los precios y no en cálculos energéticos. Los empresarios no prestaban ninguna atención a las cuentas energéticas per se (Weber, 1909). (En 1909, no era obligatoria una auditoría ambiental de las empresas que aún no se requiere hoy en día.) Max Weber (cuya crítica contra Ostwald fue muy alabada por Hayek años más tarde) todavía no cuestionaba los precios de la energía desde un punto de vista ambiental, como lo haríamos ahora.
A partir de 1973 se publicaron algunos famosos estudios sobre el flujo de energía en la agricultura, de los cuales los más conocidos son los de David Pimentel que demostraban una disminución en la eficiencia en la producción de maíz en Estados Unidos, debido a un uso intensivo de insumos energéticos (provenientes del petróleo). La agricultura mexicana de la milpa era energéticamente más eficiente que la agricultura de Iowa o Illinois. Un nuevo campo de investigación (histórico y transversal) se abrió con estos estudios sobre la eficiencia en el uso de energía en distintos sectores de la economía, incluyendo el propio sector energético (leña, petróleo, gas, etc.) (Peet, 1992), y también teniendo en cuenta que una mayor eficiencia energética podía, paradójicamente, conducir a una mayor utilización de energía, al reducir su coste (el efecto Jevons). Tales análisis energéticos no implican en absoluto la adopción de una «teoría energética del valor». Tampoco implican que haya escasez de fuentes de energía. Tal vez el problema más grave para la sustentabilidad sea la disponibilidad (o la toxicidad) de los materiales o la falta de sumideros para los desechos, más que la escasez de recursos.
El uso de materiales
El indicador denominado IMPS (MIPS, en inglés) representa el insumo de materiales por unidad de servicio, y fue desarrollado por el Instituto de Wuppertal (Schmidt-Bleek). Suma los materiales utilizados en la producción. Por ejemplo, kilogramos de cobre pero también los materiales desechados en la extracción del mineral de cobre (las mochilas ecológicas). Se cuentan los minerales, los portadores de energía (carbón, petróleo, gas), toda la biomasa (aunque no el agua, que se utiliza en cantidades mucho mayores), incluyendo todo el «ciclo de vida» hasta las fases de disposición final o reciclaje. Esta utilización de materiales se mide en kilogramos o toneladas, y se compara con los servicios proporcionados, sector por sector, y, en principio, para toda la economía. Por ejemplo, para proporcionar el servicio de un kilómetro/pasajero, o el espacio de vivienda de un cierto número de metros cuadrados, ¿cuál es la cantidad de material usado, comparando diferentes regiones del mundo, o comparando los valores actuales con los históricos? ¿Es el IMPS de la rehabilitación de viviendas menor que el IMPS de la nueva construcción? ¿Es el IMPS de la enseñanza a distancia menor que el IMPS de la enseñanza presencial, suponiendo claro está que sean el mismo servicio? El IMPS ha sido muy útil en los años noventa para introducir la idea de «mochila ecológica», tan relevante en esta época en que los impactos ambientales se desplazan del Norte al Sur. Su intención era medir la intensidad del uso de materiales en el proceso de producción. No es relevante, ni pretende serlo, para el análisis de la toxicidad de los materiales.
La idea del IMPS se desarrolló más a fondo en las estadísticas publicadas por el World Resources Institute en 1997 con respecto a la demanda directa de materiales y la demanda total de materiales (la diferencia son las «mochilas ecológicas») de las economías de algunos países (Estados Unidos, Alemania, Holanda y Japón) tanto desde las fuentes domésticas como las importaciones, falseando así la hipótesis de la «desmaterialización» de la producción.
Se cuenta pues la extracción/producción doméstica de recursos naturales en un país durante un año, más las importaciones, menos las exportaciones de tales recursos. Esto se convierte en acumulación de stock o en producción de residuos. Se incluyen tanto los materiales no renovables (combustibles fósiles, minerales) como materiales renovables (madera, materiales que se procesan como alimentos). La producción doméstica incluye por lo menos una parte de las «mochilas ecológicas» pero si, como en Europa, el tonelaje de las importaciones es mucho más alto que el de las exportaciones, la estadística de Flujos de Materiales sólo muestra una parte del desplazamiento de las cargas ambientales a otros continentes. Existen dificultades estadísticas para calcular las «mochilas ecológicas» de las importaciones de materiales extraídos/producidos en lugares distantes bajo condiciones tecnológicas, geográficas y sociales diferentes. Hay trabajos posteriores sobre los flujos de materiales presentados en el año 2000 por el World Resources Institute y otros centros de investigación, comparando la situación de los países citados anteriormente y también de Austria en cuanto a los Flujos de Materiales per cápita (Matthews et al., 2000. Véase también, pp. 358-359).
La oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, publica actualmente una estadística del uso de materiales, en toneladas, en todas las economías europeas (habiendo construido una serie entre 1980 y el 2000) (Weisz et al., 2001), y para España está disponible el reciente y excepcional trabajo de Oscar Carpintero quien ha calculado cuarenta años de uso de materiales en la economía española desde la década de los cincuenta, mostrando que a) el tonelaje (incluyendo mochilas ecológicas) crece al mismo ritmo que el PIB, b) los materiales abióticos crecen más que la biomasa, cuyo uso crece relativamente poco a partir de la década de los sesenta, c) las importaciones de materiales crecen mucho más que las exportaciones, d) el uso de materiales (uso corriente más acumulación de stock) en España es per cápita todavía menor que la media de la Europa más próspera, pero seguimos avanzando rápidamente. No hay pues en España ninguna señal de «desmaterialización» de la economía, ni en términos absolutos ni per cápita, ni tampoco (a diferencia de Alemania) relativamente al PIB (Carpintero, 2002, 2003). Claro está que por decirlo así, al medio ambiente la mejora por unidad de PIB poca cuenta le trae, si resulta que el PIB aumenta.
Todos los índices que se mencionan aquí se miden en unidades diferentes. ¿Cómo debe juzgarse una situación en la cual, por ejemplo, un indicador o índice sintético como el uso de materiales (en toneladas) aumenta mientras la AHPPN mejora, el REIE cae y el PIB crece, el desempleo disminuye pero crece la violencia doméstica? La conmensurabilidad implicaría la reducción de tales valores a un supervalor que abarque todo, pero esto no es necesario para alcanzar apreciaciones razonables a través de una suerte de evaluación macroeconómica multicriterial (Faucheux y O’Connor, 1998).
¿Se desmaterializa el consumo?
En las teorías económicas de la producción y el consumo, reinan soberanamente los principios de la compensación y de la sustitución. No así en la Economía Ecológica, en la cual se utilizan diversas escalas de valor para «tener en cuenta la naturaleza». En la teoría del consumo de la Economía Ecológica algunos bienes son más importantes y no pueden ser sustituidos por otros (los economistas ortodoxos llaman a esa situación un orden «lexicográfico» de preferencias y creen que es un evento extraordinario). Así, ningún otro bien puede sustituir o compensar la mínima cantidad de energía endosomáticamente necesaria para la vida humana. Esto no implica una visión biológica de las necesidades humanas, al contrario, la especie humana exhibe enormes diferencias intraespecíficas, socialmente definidas, en el uso exosomático de la energía, es decir en su «tecnometabolismo». Decir que el consumo endosomático de 1.500 o 2.000 kcal o el uso exosomático de 100.000 o 200.000 kcal por persona/por día son necesidades o deseos socialmente construidos, sería dejar de lado las explicaciones ecológicas y/o implicaciones de semejante uso de energía, en tanto que llamar al consumo diario de 1.500 o 2.000 kcal una «preferencia individual inescrutable revelada en el mercado» sería un buen ejemplo del punto de vista metafísico de la economía convencional (véase en Martínez Alier y Schlüpmann, 1987, la polémica al respecto entre Hayek y Lancelot Hogben).
Existe otro enfoque que, como señala John Gowdy, utiliza como base el «principio de irreductibilidad» de las necesidades (proclamado por Georgescu-Roegen en la anterior edición de la Enciclopedia de las Ciencias Sociales, en el artículo sobre «Utilidad»). Según Max-Neef (Ekins y Max-Neef, 1992) todos los humanos tienen las mismas necesidades, descritas como de «subsistencia», «afecto», «protección», «entendimiento», «participación», «ocio», «creación», «identidad», y «libertad», y no existe un principio generalizado de sustitución entre ellas. Se pueden satisfacer tales necesidades con distintos «satisfactores». En vez de tomar los servicios económicos como dados, como se hace en el IMPS (pasajero/km, metros cuadrados de espacio para vivir), podemos preguntar ¿por qué tanto viaje?, ¿por qué tanta construcción de casas con materiales nuevos? Podemos preguntarnos: ¿hay una tendencia hacia el uso de «satisfactores» con una creciente intensidad energética y material para satisfacer necesidades predominantemente no materiales? (Jackson y Marks, 1999).
Son erróneas las expectativas de que una economía con menos industria y más servicios sea menos intensiva en términos de energía y recursos materiales porque el dinero ganado en el sector servicios irá destinado a un consumo que por ahora es muy intensivo en energía y materiales. El análisis input-output de las formas de vida domésticas (por Faye Duchin y otros autores) señala los altos requerimientos de energía y materiales en los patrones de consumo de muchos de quienes trabajan en el sector «posindustrial».
El tiempo, el espacio y la tasa de descuento
Un principio aceptado por todos los economistas ecológicos es que la economía es un sistema abierto. En la termodinámica, los sistemas se clasifican como «abiertos» a la entrada y salida de energía y materiales, «cerrados» si lo están a la entrada y salida de materiales aunque estén abiertos a la entrada y salida de energía, como es el caso de la Tierra, y sistemas «aislados» (sin entrada o salida de energía y materiales). La disponibilidad de energía solar y los ciclos del agua y de los materiales permiten que las formas de vida se vuelvan cada vez más complejas y organizadas, y lo mismo se aplica a la economía. Se disipa energía y se producen residuos en esos procesos. Se puede reciclar al menos una parte de los residuos o, cuando esto no es posible, la economía toma nuevos recursos. Sin embargo, cuando la dimensión de la economía es demasiado grande y su velocidad excesiva, los ciclos naturales no pueden reproducir los recursos, o absorber o asimilar los residuos como, por ejemplo, los metales pesados o el dióxido de carbono.
Al crecer la economía se incorporan, a ese veloz régimen de explotación, recursos y sumideros de nuevos territorios. Por ejemplo, se siembran nuevas plantaciones forestales para la producción de pasta de papel o como sumideros de carbono, la destrucción de manglares para la exportación de camarones es más rápida que la reforestación, el petróleo se extrae con más celeridad no sólo que su ritmo de formación geológica sino que la capacidad de los ecosistemas locales para asimilar el agua de formación y otros residuos nocivos. En otras palabras, la resiliencia local está amenazada por el nuevo ritmo de explotación, impulsado ahora por la tasa de interés o la tasa de ganancia sobre el capital. «Resiliencia» significa la capacidad de un sistema para mantenerse a pesar de un trastorno, sin pasar a un estado nuevo. También se define como la capacidad de un sistema de regresar a su estado inicial.
El desplazamiento geográfico de las cargas ambientales acelera el ritmo de uso de la naturaleza, como señaló Elmar Altvater en su trabajo sobre los proyectos mineros del norte de Brasil (Altvater, 1987, ver el cap. XI). Hay situaciones en las cuales las percepciones sociales, los valores, las culturas e instituciones locales han retrasado la explotación de recursos al establecer una concepción diferente del uso del espacio (por ejemplo, reivindicando los derechos territoriales de los indígenas) o afirmando valores no económicos (como «lo sagrado»). Existen otros casos en los cuales la explotación de recursos y el uso de sumideros locales no exceden las cargas críticas, tampoco amenazan a la resiliencia local, porque la capacidad de respuesta se ha extendido exitosamente. Finalmente, existen muchos otros casos en los que la resistencia y las culturas locales han sido destruidas junto con los ecosistemas locales.
El sistema económico carece de un estándar común para medir las externalidades ambientales. Las estimaciones económicas de pérdidas de valores ambientales dependen de la dotación de derechos de propiedad, la distribución de ingresos, de la fuerza de los movimientos ecologistas y la distribución del poder. El asunto se complica más cuando pensamos en los futuros costes y beneficios. Pero debe aceptarse que la noción de conflictos ecológicos distributivos, central en este libro, se refiere a conflictos dentro de la generación humana actual. No se refiere a las injusticias entre generaciones humanas, o contra otras especies, salvo que sean tomadas en cuenta por miembros de la generación actual.
¿Cómo explican los economistas el uso de una tasa de descuento positiva que asigna un valor menor al futuro que al presente? Los economistas explican el descuento del futuro a través de una «preferencia temporal» subjetiva, o, segunda razón, porque el crecimiento económico per cápita causado por las inversiones de hoy hará menor la utilidad marginal del consumo (satisfacción incremental o adicional) para nuestros descendientes que para nosotros hoy en día. La preferencia temporal es puro egoísmo. El segundo argumento, que las futuras generaciones estarán mejor, y por lo tanto obtendrán una menor utilidad marginal del consumo, les parece lógico a los economistas. Empero, no es enteramente aceptable porque un mayor consumo hoy en día puede dejar a nuestros descendientes con un medio ambiente degradado, y por tanto en peores condiciones. Debemos distinguir entre la inversión genuinamente productiva y la inversión que hace daño al medio ambiente. Sólo deberían contar los incrementos sustentables de la capacidad productiva. Pero la evaluación económica de lo sustentable involucra un aspecto distributivo. Si el capital natural tiene un precio bajo, porque no pertenece a nadie, o pertenece a gente empobrecida y sin poder que se ven forzados a venderlo barato, entonces la destrucción de la naturaleza será subvalorada. Aceptemos con los economistas ortodoxos que el descuento surge de la productividad del capital, pero no olvidemos que la «productividad» es una mezcla de verdaderos incrementos en la producción y bastante destrucción ambiental y social. La tasa de descuento debe ser la tasa de crecimiento económico sostenible per cápita, restando por lo tanto la destrucción de los recursos y servicios ambientales. Ahora bien, para determinar el valor económico actual de tal destrucción causada por el crecimiento económico (pérdida de la biodiversidad, agotamiento de los sumideros de carbono, producción de desechos radioactivos, etc.) no sólo necesitamos asignarle valores monetarios (como se discute a lo largo de este libro), necesitamos también una tasa de descuento. ¿Cuál? La paradoja del optimista entra en escena. El futuro se subvalora debido a las opiniones optimistas de hoy sobre el cambio tecnológico, los incrementos en la ecoeficiencia y la productividad de las actuales inversiones, y por lo tanto más recursos y sumideros están siendo utilizados en la actualidad de los que lo serían si no fuéramos tan optimistas. Ahora bien, ese gran uso actual de recursos y vertederos menoscaba precisamente la optimista perspectiva de un futuro radiante y próspero.
Los economistas ecológicos (Norgaard, 1990) discrepan del punto de vista que fue expresado en los años sesenta por Barnett, Krutilla y otros economistas, quienes dijeron que el precio barato de los recursos naturales era señal de que éstos abundan. Los mercados son miopes, infravaloran el futuro, no pueden ver la escasez futura de recursos o sumideros ni incorporan tampoco incertidumbres a largo plazo. La sustentabilidad se debe evaluar no en términos económicos sino a través de una batería de indicadores biofísicos. La distribución de los derechos de propiedad, los ingresos y el poder, determinan el valor económico del llamado «capital natural». Así, por ejemplo, los precios dentro de la economía serían distintos a los actuales sin el uso gratuito de los vertederos y depósitos de carbono. Otro ejemplo: si la ley requiriera que los minerales dispersados fueran reconcentrados hasta alcanzar otra vez su estado previo y que la capa vegetal fuese restaurada, esto cambiaría el patrón de precios de la economía. Uno puede fácilmente imaginarse que algunos grupos sociales exijan otras restricciones: renunciar al uso de la energía nuclear, bajar la AHPPN al 20%, prohibir el uso de autos en las ciudades, «huellas ecológicas» nacionales que no excedan el doble del tamaño del territorio, ritmo de extracción de combustibles fósiles igual al ritmo de introducción de energías renovables, un programa mundial para la viabilidad económica a largo plazo de la mayoría de los agricultores tradicionales y para la conservación in situ de la biodiversidad agrícola producida por esas prácticas. Dichos cambios en la economía claramente cambiarían el patrón de precios.
Más allá de los valores económicos, los posibles usos del capital natural implican decisiones sobre qué intereses y formas de vida se sostendrán y cuáles serán sacrificados o abandonados. No se dispone de un lenguaje común de valoración para tales decisiones. Cuando decimos que alguien o algo es «muy valioso» o «poco valioso», ésta es una declaración que lleva a otra pregunta, ¿valioso en qué estándar o tipo de valoración? (O’Neill, 1993). Para las decisiones políticas, lo que se necesita es, como hemos visto, un enfoque multicriterial no compensatorio capaz de acomodar una pluralidad de valores inconmensurables (Munda, 1995, Martínez Alier et al., 1998, 1999). Pero en vez de aceptar la inconmensurabilidad de valores, hay quienes, para diseñar políticas, prefieren llamar a las autoridades (a la policía ambiental, podríamos decir) y escoger el enfoque del coste-eficiencia. Las metas, normas o límites de la economía los establecen desde afuera los llamados «expertos científicos» (por ejemplo, se considera aceptable incrementar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera hasta 550 ppm cuando ahora está en algo más de 370 ppm) y la discusión luego se centra en cuáles son los instrumentos más baratos para mantenerse dentro de tales límites (por ejemplo, la implementación conjunta, el comercio de permisos de emisiones, o los impuestos). Se trata, cuando es posible, de lograr resultados en los que todos ganan económica y ambientalmente. Muy lindo. Sin embargo, las metas, y de hecho los indicadores mismos, deberían estar abiertos a la discusión. El enfoque coste-eficiencia no puede sacarnos del dilema de la valoración.
Capacidad de carga
Muchos economistas ecológicos han destacado la importancia de la presión demográfica sobre los recursos. ¿La humanidad ha excedido la carrying capacity, la «capacidad de carga»? Esta se define como la población máxima de una especie dada, como las ranas de un lago, que puede vivir en ese territorio sosteniblemente, es decir, sin estropear su base de recursos. No obstante, con respecto a los humanos, las grandes diferencias internas respecto al uso exosomático de energía y materiales significan que la primera pregunta es: ¿población máxima a qué nivel de consumo? Segundo, las tecnologías humanas cambian rápidamente. Por ejemplo, en 1965 la tesis de Boserup sobre el cambio tecnológico endógeno, mostró que los sistemas agrícolas preindustriales cambiaron y aumentaron su producción (no por hora de trabajo ni por hectárea pero sí para todo el territorio, al acortar los periodos de rotación) como resultado de incrementos en la densidad de la población. Eso le daba la vuelta al argumento malthusiano. Tercer argumento en contra de aplicar la noción de «capacidad de carga» a la especie humana: el comercio internacional (parecido al transporte horizontal en ecología, pero conscientemente regulado y aumentado por los humanos) puede incrementar la capacidad de carga cuando a un territorio le falta un bien que es abundante en otro. La «ley del mínimo» de Liebig recomendaría el intercambio. En ese caso la capacidad de carga global de todos los territorios en conjunto sería mayor que la suma de las capacidades de carga de los territorios autárquicos (Pfaundler, 1902). Esto podría vincularse con propuestas de ONG para el comercio justo y ecológico. Por otro lado, la capacidad de carga de un territorio disminuirá cuando esté sujeto al intercambio ecológicamente desigual (ver el capítulo X). Cuarto argumento: los territorios ocupados por los humanos dependen de factores históricos y políticos más que de factores naturales. El resto de las especies pueden ser arrinconadas o eliminadas (como muestra el índice AHPPN). Dentro de la especie humana la territorialidad está construida a través de políticas estatales que permiten o prohíben la migración.1
Debido a la debilidad de la noción «capacidad de carga» como índice de (in)sustentabilidad para los humanos, y debido a los argumentos de Barry Commoner a inicios de la década de los setenta contra Paul Ehrlich que había publicado en 1968 el libro «La bomba de la población», se ha impuesto la fórmula I = PAT, en la cual I es el impacto ambiental, P es la población, A es la riqueza per cápita y T pretende medir los impactos ambientales de la tecnología. Hay intentos de operacionalizar I= PAT. La población sería, por lo tanto, sólo una de las variables que explican la carga ambiental. Las acusaciones de neomalthusianismo contra Ehrlich ahora serían pues infundadas. Pero en realidad la población es una variable muy importante. También es cierto que las políticas neomalthusianas inspiradas y legitimadas por la imagen de la «bomba de población» han provocado muchas esterilizaciones forzadas e infanticidio femenino a gran escala en algunos países, y amenazan a pequeños grupos étnicos sobrevivientes. Sin embargo, hace cien años el movimiento neomalthusiano en Europa y Estados Unidos se opuso a la opinión de Malthus de que la pobreza se debía a la sobrepoblación antes que a la inequidad social, y luchó exitosamente por el control de la natalidad a través del ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres (para usar el lenguaje de hoy), apelando también a los argumentos ecológicos de la presión demográfica sobre los recursos sin olvidarse de la presión del sobreconsumo de los ricos. Las transiciones demográficas no son meras respuestas automáticas a los cambios sociales como la urbanización, y su ritmo no sólo depende de las instituciones sociales como patrones de herencia, edad de matrimonio, tipos de estructura de familiar. La demografía humana es colectivamente autoconsciente y reflexiva. Aunque sigue también la curva de Verhulst, es diferente de la ecología de una población de ranas de un lago.
El neomalthusianismo feminista
Muchas feministas hoy en día aún descartan el vínculo entre el crecimiento poblacional y el deterioro ambiental (por ejemplo, Silliman y King, 1999) en vez de destacarlo como lo hizo el movimiento neomalthusiano hace cien años a través de la propia elección de su nombre. Esas feministas de hoy no parecen ser conscientes de los debates ambientales que se dieron en el propio movimiento feminista neomalthusiano. Les fastidia el énfasis que se pone en la población en la ecuación I = PAT (que de todos modos dependerá de los coeficientes que se asignen a P, A y T), y se sienten molestas, con razón, por el racismo de aquellos insensibles al drama de la desaparición de poblaciones y culturas minoritarias alrededor del mundo, indignadas por la arrogancia patriarcal y estatal respecto a la elección de los métodos contraceptivos introducidos a la fuerza en el Tercer Mundo.
Por supuesto, los problemas ambientales no son sólo problemas poblacionales. Desde el inicio de la Ecología Política (Blaikie y Brookfield, 1987) se ha trazado una clara distinción entre la presión de la población sobre los recursos y la presión de la producción sobre los recursos. Tanto África como América Latina son pobres (o empobrecidas) pero no están sobrepobladas (en promedio) (Leach y Mearns, 1996). Nuevas enfermedades están propagándose, viejas enfermedades vuelven, y las poblaciones podrían reducirse en algunos países africanos. Todo esto es bien sabido, pero no explica por qué el movimiento feminista que respalda el derecho de las mujeres al control de la natalidad y al aborto (que sigue siendo ilegal en tantísimos países) como parte de un servicio de salud integral, se olvida de su propio papel histórico en las transiciones demográficas. ¿Por qué no estar orgulloso de la fuerza demostrada por las mujeres contra las estructuras sociales y políticas, y muchas veces la irresponsabilidad masculina, al tomar el control de su propia capacidad reproductiva, logrando colectivamente transiciones demográficas sin las cuales el ambiente natural mundial acabaría en ruinas?
Hay una conexión entre la densidad poblacional y la carga ambiental. Esta conexión (que no es directa) está mostrada por un índice como la AHPPN. También se muestra en la «huella ecológica» que al mismo tiempo resalta, con razón, el consumo per cápita. Cuando las feministas apelan al análisis de la «huella ecológica» (Patricia Hynes en Silliman y King, 1999: 196-199) para señalar a la riqueza como la principal amenaza al medio ambiente, no pueden evadir la importancia de la densidad poblacional. La huella ecológica de las áreas metropolitanas ricas es cientos de veces más grande que su propio territorio, mientras la de los países ricos y densamente poblados como Alemania, Holanda o Japón es «solamente» diez o quince veces más grande que su territorio, precisamente debido a las distintas densidades de las áreas metropolitanas y el país en su conjunto. Así la huella ecológica del Canadá es menor que su propio extenso territorio, a pesar de la riqueza de sus habitantes.
Entre las feministas de hoy la mera mención del neomalthusianismo resulta repugnante. Eso se debe a una falta de cultura histórica. El neomalthusianismo de hoy se vincula a las políticas estatales de población, como en China, o a la presión de matones internacionales como el Banco Mundial. En la India ha habido mucha dependencia de la esterilización femenina, aunque Indira Gandhi también promovió la esterilización masculina (con impactos políticos contraproducentes). La investigación ha demostrado que en la India la tasa de fertilidad decreciente (salvo las excepciones tan conocidas de Kerala y algunos otros estados) está ligada a un mayor infanticidio femenino (debido a la preferencia por tener hijos varones). Es más, las mujeres esterilizadas parecen estar sujetas a más violencia doméstica por parte de los maridos inseguros. Las mujeres que ya no tendrán más hijos reciben menos alimentación en casa (Krishnaraj, et al., 1998). Estas consecuencias del control de la natalidad surgen debido a valores culturales que discriminan a las mujeres, y no por el propio control de la natalidad. No obstante, es claro que las políticas de población impuestas por los estados no están de ninguna manera inspiradas por el movimiento feminista, y que las consecuencias son terribles desde una perspectiva feminista o simplemente humana. Al contrario, se reconoce entre investigadoras en la India que «adoptar una perspectiva de género en la política de población implica ir más allá de la planificación familiar, para considerar cambios de la estructura social que permitirían a las mujeres elegir sus matrimonios y su fertilidad sin restricciones sociales y económicas» (Desai, 1998: 49). Hay que notar aquí cómo la falta de libertad respecto a la elección de marido va de la mano con la falta de libertad sobre la elección del número de hijos. Las mujeres tienen una posición débil en la India, debido a un contexto cultural que todavía vincula con frecuencia la pertenencia a una casta con el control sobre la sexualidad femenina. Nótese sin embargo que algunas regiones de la India cuentan con densidades poblacionales tanto o más altas que los países europeos más densamente poblados. ¿Cuán grande será la huella ecológica de la India, cuando su población alcance un mayor nivel de vida, como esperamos?
La fertilidad europea cayó, no debido a políticas estatales, sino en contra de ellas. Los gobiernos democráticos europeos prohibieron el activismo neomalthusiano hasta los años veinte, y los gobiernos fascistas hasta mucho después. Entre 1865 y 1945 el estado prusiano y luego el alemán buscaron tener más soldados para pelear contra Francia, y viceversa. El estado francés que había hecho tanto para despoblar al país entre 1914 y 1918, en 1920 prohibió patrióticamente el movimiento neomalthusiano (Ronsin, 1980: 83-84). En la historia europea, «política estatal de población» significa intentos de incrementar la población, incrementando la tasa de natalidad. En Estados Unidos, significa incrementar la inmigración de poblaciones de orígenes adecuados. Las recientes intervenciones en la India, China y otros lugares, han cambiado el sentido de la expresión «política estatal de población». La ciencia de la demografía fue auspiciada en Francia por gobiernos poblacionistas, que después de 1945 promocionaron a algunos académicos antimalthusianos fervientes como Alfred Sauvy (Sauvy, 1960). Los demógrafos en general guardan silencio en cuanto a la ecología («éste no es mi campo») así que no le quedó otro remedio a un biólogo como Ehrlich, sin conocimiento social ni histórico, que abordar otra vez con fuerza, en 1968, la cuestión de la relación entre población y medio ambiente con su libro The Population Bomb, ante el silencio (en el mejor de los casos) no sólo de los demógrafos sino también de los economistas (otros economistas anteriores, como Wicksell, fueron neomalthusianos militantes). La mayoría de los gobiernos comunistas permitieron la libertad de la contracepción y el aborto, con excepciones como la de Rumania, pero a la vez destacaron la crítica de Marx contra las teorías reaccionarias de Malthus. Marx también contó con un argumento económico contra Malthus: en la producción agrícola no existían rendimientos decrecientes, más bien, como ya demostraba la experiencia británica entre 1850 y 1870, las cosechas aumentaban y simultáneamente el insumo de mano de obra rural disminuía debido a la migración hacia las ciudades. Marx no fue un economista ecológico. La Economía Ecológica critica cómo los economistas miden la productividad agrícola por razones que Marx realmente nunca incorporó en su análisis (a pesar de sus comentarios sobre la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes).
En relación con el feminismo, el lazo entre los «derechos reproductivos» de las mujeres y la conciencia de la presión de la población sobre el medio ambiente no es una preocupación que surgió por primera vez en la Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo, en 1994, sino hace más de cien años. El neomalthusianismo radical y feminista de Europa y Estados Unidos, contra la iglesia católica y el estado, ya reivindicaba en 1900 los derechos reproductivos al insistir en la libertad de las mujeres para decidir sobre el número de niños que deseaban. Así es como Emma Goldmann (1869 -1940), la anarquista y feminista estadounidense, participó en la primera conferencia neomalthusiana celebrada en París en 1900. De hecho, la conferencia se convirtió en una pequeña reunión auspiciada por el anarquista catalán Francisco Ferrer Guardia. Asistieron Paul Robin, pedagogo y masón que creía en la coeducación, bakuninista exmiembro de La Internacional y el mayor impulsor del movimiento neomalthusiano francés; el Dr. George Drysdale (1825-1904) quien en 1854 publicó en Inglaterra un famoso libro neomaltusiano Elements of Social Science (Los Elementos de la Ciencia Social) y el Dr. Rutgers de Holanda, editor de Het Gelukkig Huisgezin (la familia feliz). Hubo expresiones anteriores del neomalthusianismo como los folletos publicados en Inglaterra en la década de 1820 por Francis Place y Robert Owen, y el famoso juicio contra Annie Besant en Londres, en 1877, tras publicar y vender abiertamente el libro neomalthusiano Fruits of Philosophy (Los Frutos de la Filosofía) (primera edición, 1833) del Dr. Charles Knowlton de Boston (Ronsin, 1980, Masjuan, 2000).
¿Pero cómo es que una famosa feminista radical y anarquista como Emma Goldmann asistió a una conferencia neomalthusiana? Claramente requiere una explicación, porque Malthus fue un verdadero reaccionario contra la Revolución Francesa. Para Malthus mejorar la situación de los pobres era tiempo y trabajo perdidos, porque el incremento de la población absorbería de inmediato cualquier mejora. La población tendía a incrementarse en progresión geométrica y sólo se frenaría por falta de alimentos (cuyo aumento estaba sujeto a rendimientos decrecientes en la agricultura), o en el mejor de los casos por los límites morales de la castidad y los matrimonios tardíos. Los neomalthusianos de 1900 tomaron de Malthus su interés por la relación entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de alimentos. Frecuentemente discutieron sobre la capacidad de carga de la Tierra, como otros autores de ese entonces (Martínez Alier con Schlüpmann, 1987, capítulos sobre Pfaundler y Ballod-Atlanticus; Cohen, 1995) formulando la pregunta así: «¿cuánta población mundial se podría alimentar?» Las respuestas no eran concluyentes, variaron de 6.000 millones a 200.000 millones. Por ejemplo, el yerno de Paul Robin, Gabriel Giroud, escribió un libro pesimista con el título Population et Subsistances, publicado en París en 1904. Hoy en día se debe plantear la pregunta de otra manera: ¿qué tamaño de población humana puede ser alimentada y vivir de forma sostenible con un nivel de vida aceptable, manteniendo el 40% (o 60 u 80%) de la producción de biomasa fuera del uso humano y disponible para otras especies silvestres?
Hace cien años hubo fuertes desacuerdos entre los anarquistas neomalthusianos (como Sebastian Faure) y los anarquistas antimalthusianos (como Kropotkin o Reclus, quienes eran optimistas tecnológicos). Kropotkin creía que se podía incrementar enormemente la disponibilidad de alimentos a través de la agricultura de invernaderos. Kropotkin no fue feminista, y Emma Goldmann sostuvo un debate fraterno con él sobre los derechos de la mujer. Los neomalthusianos de hace un siglo estuvieron de acuerdo con Malthus en un punto, los pobres tenían demasiados hijos. Pero no creyeron en la castidad ni en los matrimonios tardíos. Promovieron barreras preventivas más vigorosas que las que Malthus había previsto, exhortando a las poblaciones pobres de Europa y Estados Unidos a utilizar contraceptivos, y a separar el acto del amor de la concepción de los hijos y hasta del matrimonio. El movimiento puso cuidado en insistir en que sus partidarios eran neomalthusianos y no maltusianos, promotores de «la libertad sexual y la prudencia paterna» (Paul Robin, 1896, cf. Ronsin, 1980: 70). Primero en Francia y luego en España se publicaron sendas revistas tituladas Generación Consciente (es decir, procreación consciente). Las feministas activas en el neo malthusianismo francés hacia 1900 fueron por ejemplo Marie Huot (quien utilizó las palabras la grève des ventres, «la huelga de vientres») y Madeleine Pelletier, quien propuso no sólo el uso de contraceptivos sino también la legalización del aborto.
No sabemos si Malthus habría reivindicado derechos de propiedad intelectual sobre el uso de la palabra «malthusianismo». Muchos clérigos de 1900 consideraban pecaminosas las ideas y prácticas neomalthusianas. Muchos estadistas las consideraban subversivas. Los neomalthusianos instaban a las mujeres y hombres a que ayudaran a convertir la curva exponencial de Malthus en una curva logística: la verdadera ley de la población. La demografía humana se volvió socialmente auto reflexiva en Europa y Estados Unidos, quizás más que en otras sociedades (salvo en algunos grupos «primitivos» que controlaban estrictamente la reproducción). De aquí la participación activa de Emma Goldmann en la conferencia neomalthusiana en París en 1900, y su papel como propagandista de esta causa. Goldmann publicó Mother Earth (Madre Tierra) entre 1906 y 1917. Ecologistas de Estados Unidos de los años sesenta y setenta resucitaron el título de su revista. Ella fue activa como feminista neomalthusiana antes de Margaret Sanger (1879-1966), quien también perteneció al mismo grupo radical de Greenwich Village, de Nueva York, y a quien se le reconoce con razón como la activista principal para la aceptación social y legal de la contracepción en Estados Unidos. Los contraceptivos estaban prohibidos por la Ley Comstock de 1873. Sanger fue una de las organizadoras del sindicato International Workers of the World, IWW (Trabajadores Internacionales del Mundo) y por tanto conocía las ideas anarquistas. Aprendió sobre las técnicas para el control de la natalidad en Francia y después de su regreso a Estados Unidos empezó a publicar The Woman Rebel (La Mujer Rebelde) que apoyó el socialismo, el feminismo y la contracepción. Fue acusada de violar la Ley Comstock. Sanger ya no utilizaba el término «neomalthusianismo», que (paradójicamente) se había vuelto políticamente demasiado radical y en cambio utilizaba «control de la natalidad», enfatizando la prevención de abortos, que luego sería sustituido por otro término aún más suave, «planificación familiar» o «paternidad planificada». Margaret Sanger empujó exitosamente una puerta ya medio abierta. En Europa y Estados Unidos sólo personas de fuerte radicalidad en sus planteamientos se atrevían predicar la contracepción a finales del siglo XIX e inicios del XX. En América Latina ocurrió lo mismo. La principal figura neomalthusiana en Brasil fue la feminista y anarquista María Lacerda de Moura quien escribió varios libros en las décadas de los veinte y los treinta, uno de ellos titulado Amaos más y no os multipliquéis. (Gordon, 1976, Ronsin, 1980, Morton, 1992, Masjuan, 2000, 2003). El declive de la natalidad en Brasil entre 1970 y 1985, se dio sin el apoyo del estado —más bien, en contra del estado que tenía entonces un gobierno militar (Martine et al., 1998).
Los historiadores debaten si la propaganda neomalthusiana influyó en la transición demográfica, o si la causalidad corre en dirección opuesta, en el sentido de que la práctica social del control de la natalidad hizo aceptable el neomalthusianismo a pesar de los juicios y el decomiso de folletos. En Francia la natalidad empezó a decrecer décadas antes de que existiera el movimiento neomalthusiano, aunque la tasa de decrecimiento se aceleró a finales del siglo XIX. En otros países el movimiento neomalthusiano precedió al declive de la tasa de natalidad. Este fue (creo yo) el caso de Holanda, Alemania y de parte de España, siendo una excepción Cataluña donde el movimiento neomaltusiano organizado, inició sus actividades en 1904 (liderado por Luis Bulffi, quien estuvo en 1900 en la conferencia de París) y donde la natalidad ya estaba en declive. Muchas revistas y folletos se publicaron en Barcelona y difundieron a otros puntos de España y también a algunos países latinoamericanos (Masjuan, 2000). Entre los métodos contraconceptivos recomendados por el movimiento neomalthusiano en Europa y Estados Unidos, algunos estuvieron dirigidos a las mujeres, pero los condones fueron muy populares. Se empezó a proponer las vasectomías en los círculos anarquistas de Francia a inicios de los años treinta; la respuesta del estado fue una denuncia ante el juez (Ronsin, 1980: 202). Sin embargo, entre 1920 y 1930, a pesar de las políticas poblacionistas estatales, el debate social en Europa sobre la libertad de escoger el número de hijos ya estaba resuelto a favor de los neomalthusianos (Véase también pp. 350-351).
En conclusión, la presión de la población sigue siendo un factor de importancia en el conflicto entre economía y medio ambiente. El declive de la fertilidad humana en todo el mundo significa que el sobreconsumo es hoy y cada vez más el factor principal. Recordemos que cuando se «descubrió» América en 1492, Europa y América contaban con poblaciones aproximadamente iguales. Es bien sabido que la población indígena de América se desplomó durante los siglos siguientes como sucedió también, por el contacto europeo, en Australia y las islas del Pacífico. La población europea aumentó considerablemente en el siglo XIX, enviando al exterior un gran número de emigrantes. Afortunadamente para Europa y el resto del mundo, nuestras tasas de fertilidad declinaron después rápidamente. El rol de las feministas neomalthusianas de hace cien años merece ser reconocido. Imaginemos la Europa de hoy con un incremento demográfico de un 400% entre 1900 y 2000, como ha tenido el mundo en general. ¿Por qué no volver a combinar los temas de la libertad de las mujeres, los derechos reproductivos (incluyendo la elección del aborto cuando han fracasado otros métodos), y la presión de la población sobre el medio ambiente? Este vínculo pronto será una de las doctrinas explícitas del ecofeminismo. Como ya lo fue el de Françoise d’Eaubonne cuando en 1973 introdujo el término «ecofeminismo».
1. Cada año cientos de africanos, la mayoría jóvenes, mueren en el intento de cruzar el estrecho de Gibraltar en botes pequeños hacia Andalucía; no hay estadísticas oficiales exactas, sus nombres no son anotados en ningún registro.