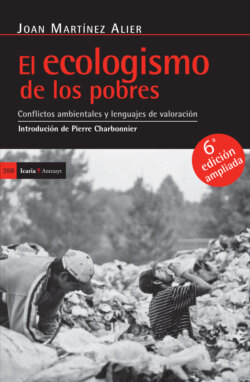Читать книгу El ecologismo de los pobres - Joan Martínez Alier - Страница 9
ОглавлениеI. CORRIENTES DEL ECOLOGISMO 1
Este libro trata del crecimiento del movimiento ecologista o ambientalista, una explosión de activismo que hace recordar el inicio del movimiento socialista y la Primera Internacional, hace casi un siglo y medio. Esta vez, en la sociedad de redes (como la llama Manuel Castells), afortunadamente no hay un comité ejecutivo.
El ecologismo o ambientalismo crece como reacción al crecimiento económico. No todos los ambientalistas se oponen al crecimiento económico. Algunos hasta pueden apoyarlo por las promesas tecnológicas que acarrea. De hecho, no todos los ecologistas piensan y actúan igual. Distingo entre tres corrientes principales que pertenecen todas al movimiento ambientalista y tienen mucho en común: el «culto a lo silvestre», el «evangelio de la ecoeficiencia», y «el ecologismo de los pobres», que son como canales de un solo río, ramas de un gran árbol o variedades de una misma especie agrícola (Guha y Martínez Alier, 1999, 2000). Los antiecologistas se oponen a esas tres ramas del ecologismo, las desprecian o desconocen e invisibilizan. Aquí daré una explicación de esas tres corrientes del ambientalismo, subrayando las diferencias entre ellas. Una característica distintiva de cada una, enfatizada aquí, es su relación con las diferentes ciencias ambientales, tales como la Biología de la Conservación, la Ecología Industrial y otras. Sus relaciones con el feminismo, el poder del estado o la religión, los intereses empresariales, o con otros movimientos sociales, no son menos importantes como rasgos que las definen.
El culto de la vida silvestre
En términos cronológicos, de autoconciencia y de organización, la primera corriente es la de la defensa de la naturaleza inmaculada, el amor a los bosques primarios y a los ríos prístinos, el «culto a lo silvestre» que fue representado hace ya más de cien años por John Muir y el Sierra Club de Estados Unidos. Hace unos cincuenta años, La Ética de la Tierra de Aldo Leopold llamó la atención no sólo hacia la belleza del medio ambiente sino también a la ciencia de la ecología. Leopold se formó como ingeniero forestal. Más tarde, utilizó la biogeografía y la ecología de sistemas, así como sus dones literarios y su aguda observación de la vida silvestre, para mostrar que los bosques tenían varias funciones: el uso económico y la preservación de la naturaleza (es decir, tanto la producción de madera como la vida silvestre) (Leopold, 1970) .
El «culto a lo silvestre» no ataca el crecimiento económico como tal, admite la derrota en la mayor parte del mundo industrializado pero pone en juego una «acción de retaguardia», en palabras de Leopold, para preservar y mantener lo que queda de los espacios naturales prístinos fuera del mercado.2 Surge del amor a los bellos paisajes y de valores profundos, no de intereses materiales. La biología de la conservación, en desarrollo desde 1960, proporciona la base científica para esta primera corriente ambientalista. Entre sus logros están el Convenio sobre Biodiversidad en Río de Janeiro en 1992 (desgraciadamente todavía sin la ratificación de EE UU) y la notable Ley de Especies en Peligro de Extinción en Estados Unidos, cuya retórica apela a los valores utilitaristas pero que claramente prioriza la preservación por encima del uso mercantil. Aquí no necesitamos responder, ni siquiera preguntar, sobre cómo se da el paso de la biología descriptiva a la conservación normativa o en otras palabras, si no sería coherente que los biólogos dejen que la evolución siga su curso hacia una sexta gran extinción de la biodiversidad (Daly, 1999). De hecho, los biólogos de la conservación cuentan con conceptos y teorías (hot spots, especies cruciales) que muestran que la pérdida de la biodiversidad avanza a saltos. Los indicadores de la presión humana sobre el medio ambiente como la HANPP (apropiación humana de la producción primaria neta de biomasa —ver capítulo III) muestran que cada vez menos biomasa está disponible para especies que no sean los humanos o las asociadas con los humanos. Sin embargo, en bastantes países europeos (Haberl, 1997) las áreas de bosque están en aumento, pero esto se debe a la sustitución de biomasa por combustibles fósiles a partir de 1950 y también a la creciente importación de alimentos para el ganado. En cualquier caso, Europa occidental y central es pequeña y pobre en biodiversidad. Lo que importa es si el continuo incremento de la HANPP en Brasil, México, Colombia, Perú, Madagascar, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Filipinas e India, por nombrar algunos de los países con megadiversidad, conducirá a la creciente desaparición de la vida silvestre.
Si no existieran razones científicas, hay sin duda motivos estéticos y hasta utilitarios (especies comestibles y medicinas del futuro), para preservar la naturaleza. Otro motivo podría ser el supuesto instinto de la «biofilia» humana (Kellert y Wilson, 1993, Kellert, 1997). Además, algunos argumentan que otras especies tienen el derecho de vivir: que no tenemos ningún derecho a liquidarlas. A veces este corriente ambientalista apela a la religión como suele suceder en la vida política de Estados Unidos. Puede apelar al panteísmo o a religiones orientales menos antropocéntricas que el cristianismo o el judaísmo, o escoger eventos bíblicos apropiados como el Arca de Noé, que fue un caso notable de conservación ex situ. También existe en la tradición cristiana el caso excepcional de San Francisco de Asís, quien se preocupó por los pobres y algunos animales (Boff, 1998). Más razonable es en América del Norte o del Sur apelar a una realidad más próxima: el valor sagrado de la naturaleza en las creencias indígenas que sobrevivieron a la conquista europea. Por último, siempre hay la posibilidad de inventar nuevas religiones.
La sacralidad de la naturaleza (o de partes de la naturaleza) se toma muy en serio en este libro por dos razones, primero, porque lo sagrado existe realmente en algunas culturas y segundo, porque ayuda a aclarar un tema central de la Economía Ecológica, a saber, la inconmensurabilidad de los valores. No sólo lo sagrado, también otros valores son inconmensurables con lo económico, pero cuando lo sagrado interviene en la sociedad del mercado el conflicto es inevitable, como cuando, en el sentido opuesto, los mercaderes invadían el templo o se vendía indulgencias en la iglesia. Durante los últimos treinta años, el «culto a lo sagrado» ha sido representado en el activismo occidental por el movimiento de la «ecología profunda» (Devall y Sessions, 1985) que propugna una actitud «biocéntrica» ante la naturaleza, a diferencia de una actitud antropocéntrica «superficial».3 A los ecologistas profundos no les gusta la agricultura, sea tradicional o moderna, porque la agricultura ha crecido en desmedro de la vida silvestre. La principal propuesta política de esta corriente del ambientalismo consiste en mantener reservas naturales, llámense parques nacionales o naturales o algo parecido, libres de la interferencia humana. Existen gradaciones en cuanto a la cantidad de presencia humana que los territorios protegidos toleran, desde la exclusión total hasta el manejo conjunto con poblaciones locales. Los fundamentalistas de lo silvestre piensan que la gestión conjunta no es más que una manera de convertir la impotencia en virtud, su ideal es la exclusión. Una reserva natural puede admitir visitantes pero no habitantes humanos.
El índice HANPP podría volverse políticamente relevante una vez que exista una masa crítica de investigación y un consenso en torno a los métodos de cálculo, y se elucide su relación más exacta con la pérdida de biodiversidad. En este caso un país o región podría decidir reducir su HANPP, digamos del 50 al 20% en un cierto período de tiempo, y también se podría establecer objetivos mundiales, de la misma manera que ahora se establecen o discuten a distintas escalas los límites y cuotas para las emisiones de clorofluorocarbonos (CFC), dióxido de azufre, dióxido de carbono, o la pesca de algunas especies.
Los biólogos y filósofos ambientales son activos en esta primera corriente ambientalista, que irradia sus poderosas doctrinas desde capitales del Norte como Washington y Ginebra hacia África, Asia y América Latina a través de organismos bien organizados como la International Union for the Conservation of Nature (IUCN), el Worldwide Fund for Nature (WWF) y Nature Conservancy. Hoy en día en Estados Unidos no sólo se preserva la vida silvestre, también la restauran a través de la desactivación de algunas represas, la recuperación de los Everglades de la Florida y la reintroducción de lobos en el Parque Yellowstone. Lo silvestre restaurado realmente equivale a una naturaleza domesticada, que tal vez finalmente se convertirá en parques temáticos silvestres virtuales.
Desde finales de los años setenta, el incremento del aprecio por la vida silvestre ha sido interpretado por el politólogo Ronald Inglehart (1977, 1990, 1995) en términos de «posmaterialismo», es decir, como un cambio cultural hacia nuevos valores sociales que implica, entre otras cosas, un mayor aprecio por la naturaleza a medida que la urgencia de las necesidades materiales disminuye debido a que ya son satisfechas. Es así que la más prestigiosa revista de sociología ambiental de Estados Unidos, Society and Natural Resources, salió de un grupo de estudios sobre el ocio, que entendían el medio ambiente como si fuera un lujo y no una necesidad cotidiana. La membresía del Sierra Club, de la Audubon Society, del WWF y organizaciones similares, se incrementó considerablemente en los años setenta, así que tal vez existió un cambio cultural hacia un mayor aprecio por la naturaleza en una parte de la población de Estados Unidos y otros países ricos. Sin embargo, el término «posmaterialismo» es terriblemente equivocado (Martínez Alier y Hershberg, 1992; Guha y Martínez Alier, 1997) en sociedades como la de Estados Unidos, la Unión Europea, o Japón, cuya prosperidad económica depende del uso per cápita de una cantidad muy grande de energía y materiales, y de la libre disponibilidad de sumideros y depósitos temporales para su dióxido de carbono.
Según las encuestas, la población de Holanda se encuentra en la posición más alta de la escala de valores sociales llamados «posmaterialistas» (Inglehart, 1995), pero la economía de Holanda depende de un gran consumo per cápita de energía y materiales (World Resources Institute, et al., 1997). Al contrario de Inglehart, yo planteo que el ambientalismo occidental no creció en los años setenta debido a que las economías hubieran alcanzado una etapa «posmaterialista», sino precisamente por lo contrario, es decir, por las preocupaciones muy materiales sobre la creciente contaminación química y los riesgos o incertidumbres nucleares. Esta perspectiva materialista y conflictiva del ambientalismo ha sido propuesta desde los años setenta por sociólogos estadounidenses como Fred Buttel y Allan Schnaiberg.
La organización Amigos de la Tierra nació hacia 1969, cuando el director del Sierra Club, David Brower, se molestó por la falta de oposición del Sierra Club a la energía nuclear (Wapner, 1996: 121). Amigos de la Tierra tomó su nombre de unas frases de John Muir: «La Tierra puede sobrevivir bien sin amigos, pero los humanos, si quieren sobrevivir, deben aprender a ser amigos de la Tierra». La resistencia a la hidroelectricidad en el oeste de Estados Unidos, tal como la ejercía el Sierra Club, iba de la mano de la defensa de bellos paisajes y espacios silvestres en famosas luchas en defensa de los ríos Snake, Columbia y Colorado. La resistencia a la energía nuclear se iba a basar, en los años setenta, en los peligros de la radiación, la preocupación por los desechos nucleares y los vínculos entre los usos militar y civil de la tecnología nuclear. Hoy, el problema de los depósitos de desechos nucleares es cada vez más importante dentro de Estados Unidos (Kuletz, 1998). Ahora, con ya más de treinta años a sus espaldas, Amigos de la Tierra es una confederación de diversos grupos de distintos países. Algunos se orientan a la vida silvestre, otros se preocupan por la ecología industrial, otros están involucrados sobre todo en los conflictos ambientales y de derechos humanos provocados por las empresas transnacionales en el Tercer Mundo.
Amigos de la Tierra de Holanda logró un reconocimiento importante a inicios de los años noventa debido a sus cálculos sobre el «espacio ambiental», demostrando que este país estaba utilizando recursos ambientales y servicios mucho más allá de su propio territorio (Hille, 1997), y un concepto como la «deuda ecológica» (ver el capítulo X) se incorporó a finales de los noventa a los programas y campañas internacionales de Amigos de la Tierra. Estamos lejos del «posmaterialismo».
El evangelio de la ecoeficiencia
Aunque las corrientes del ecologismo están entrelazadas, el hecho es que la primera corriente, la del «culto a lo silvestre», ha sido desafiada durante mucho tiempo por una segunda corriente preocupada por los efectos del crecimiento económico, no sólo en las áreas prístinas sino también en la economía industrial, agrícola y urbana, una corriente bautizada aquí como «el credo (o evangelio) de la ecoeficiencia», que dirige su atención a los impactos ambientales y los riesgos para la salud de las actividades industriales, la urbanización y también la agricultura moderna. Esta segunda corriente del movimiento ecologista se preocupa por la economía en su totalidad. Muchas veces defiende el crecimiento económico, aunque no a cualquier coste. Cree en el «desarrollo sostenible» y la «modernización ecológica», en el «buen uso» de los recursos. Se preocupa por los impactos de la producción de bienes y por el manejo sostenible de los recursos naturales, y no tanto por la pérdida de los atractivos de la naturaleza o de sus valores intrínsecos. Los representantes de esta segunda corriente apenas utilizan la palabra «naturaleza», más bien hablan de «recursos naturales» o hasta de «capital natural» o «servicios ambientales». La pérdida de aves, ranas o mariposas «bioindica» algún problema, como así lo hacía la muerte de canarios en los cascos de los mineros de carbón, pero esas especies, como tales, no tienen un derecho indiscutible a vivir. Éste es hoy un movimiento de ingenieros y economistas, una religión de la utilidad y la eficiencia técnica sin una noción de lo sagrado. Su templo más importante en Europa en los años noventa ha sido el Instituto Wuppertal, ubicado en medio de un feo paisaje industrial. A esta corriente se la llama aquí el «evangelio de la ecoeficiencia» en homenaje a la descripción de Samuel Hays del «Movimiento Progresista por la Conservación» de Estados Unidos entre los años 1890 y 1920 como el «evangelio de la eficiencia» (Hays, 1959). Hace un siglo, el personaje más conocido de este movimiento en Estados Unidos fue Gifford Pinchot, formado en los métodos europeos del manejo científico forestal; pero esta corriente también tiene raíces fuera de lo forestal, en los muchos estudios realizados en Europa desde mediados del siglo XIX sobre el uso eficiente de la energía y sobre la química agrícola (los ciclos de nutrientes), por ejemplo cuando en 1840 Liebig advirtió sobre la dependencia del guano importado, o cuando en 1865 Jevons escribió su libro sobre el carbón, señalando que una mayor eficiencia de las máquinas de vapor podría, paradójicamente, conducir a un mayor uso de carbón al abaratarlo dentro de los costes de producción. Otras raíces de esta corriente pueden encontrarse en los numerosos debates del siglo XIX entre ingenieros y expertos en salud pública en torno a la contaminación industrial y urbana.
Hoy, en Estados Unidos y más aún en la sobrepoblada Europa donde queda poca naturaleza prístina, el credo de la «ecoeficiencia» domina los debates ambientales tanto sociales como políticos. Los conceptos claves son las «Curvas Ambientales de Kuznets» (el incremento de ingresos lleva en primer lugar a un incremento en la contaminación, pero al final conduce a su reducción), el «Desarrollo Sostenible» interpretado como crecimiento económico sostenible, la búsqueda de soluciones «ganancia económica y ganancia ecológica» (win-win), y la «modernización ecológica» (un término inventado por Martin Jaenicke, 1993, y por Arthur Mol, quien estudió la industria química holandesa (Mol, 1995, Mol y Sonnenfeld, 2000, Mol y Spargaren, 2000). La modernización ecológica camina sobre dos piernas: una económica, ecoimpuestos y mercados de permisos de emisiones; la otra tecnológica, apoyo a los cambios que llevan a ahorrar energía y materiales. Científicamente, esta corriente descansa en la economía ambiental (cuyo mensaje es resumido en «lograr precios correctos» a través de «internalizar las externalidades») y en la nueva disciplina de la Ecología Industrial que estudia el «metabolismo industrial», que se desarrolló tanto en Europa (Ayres y Ayres, 1996, 2001) como en Estados Unidos (precisamente la Escuela Forestal y de Estudios Ambientales de la Universidad de Yale, fundada bajo el auspicio de Gifford Pinchot, edita el excelente Journal of Industrial Ecology).
Así, la ecología se convierte en una ciencia gerencial para limpiar o remediar la degradación causada por la industrialización (Visvanathan, 1997: 37). Los ingenieros químicos están particularmente activos en esta corriente. Los biotecnólogos intentaron entrar en ella con sus promesas de semillas diseñadas que prescindirían de los plaguicidas y a lo mejor sintetizarían nitrógeno de la atmósfera, aunque ya encontraron una resistencia pública a los organismos genéticamente modificados (OGM). Indicadores e índices como el uso de materiales por unidad de servicio (MIPS en inglés) y la demanda directa y total de materiales (DMR/TMR) (ver el capítulo III) miden el progreso hacia la «desmaterialización» en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) o incluso en términos absolutos. Las mejoras en ecoeficiencia a nivel de una empresa son evaluadas a través del análisis del ciclo de vida de productos y procesos, y de la auditoría ambiental. Efectivamente, la «ecoeficiencia» ha sido descrita como «el vínculo empresarial con el desarrollo sostenible». Más allá de sus múltiples usos para el «lavado verde», la ecoeficiencia lleva a un muy valioso programa de investigación de relevancia mundial sobre el gasto de materiales y energía en la economía y sobre las posibilidades de desvincular el crecimiento económico de su base material. Tal investigación sobre el metabolismo social tiene una larga historia (Fischer-Kowalski, 1998, Haberl, 2001). Hay un lado optimista y un lado pesimista (Cleveland y Ruth, 1998) en el «gran debate sobre la desmaterialización» que ahora se está iniciando.
La clasificación de las corrientes de un movimiento, como proponemos en este capítulo, tiende a molestar a la gente que intenta nadar en sus torbellinos. No obstante, una reciente historia del ambientalismo estadounidense (Shabecoff, 2000) empieza así: «Hace un siglo, en medio de una tormenta en las alturas de Sierra Nevada, un hombre flaco y barbudo ascendió a la cima de una conífera que oscilaba fuertemente para, según explicó, disfrutar del placer de cabalgar el viento. Unos pocos años más tarde, el primer jefe del servicio forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, un patricio ingeniero forestal formado en Europa, andaba a caballo por el parque Rock Creek, de Washington D. C., cuando repentinamente se le ocurrió una idea. Se percató de que la salud y la vitalidad de la nación dependían de la salud y vitalidad de los recursos naturales» (Shabecoff, 2000:1) Es fácil adivinar que los dos personajes descritos son John Muir y Gifford Pinchot, y es usual que se explique así la diferencia entre ellos: en el primer caso, una reverencia trascendental hacia la naturaleza, en el segundo caso, la gestión científica de los recursos naturales para lograr su uso permanente. Resulta más polémica la inclusión por Shabecoff de un tercer personaje en el nacimiento del ambientalismo en Estados Unidos, un partidario de Pinchot, a saber, el presidente Teodoro Roosevelt, un hombre que distó mucho de ser un ecopacifista. A esta lista de tres, se suele añadir otros grandes precursores (G. P. Marsh) y grandes sucesores (Aldo Leopold, Rachel Carson, Barry Commoner). Aunque hay que reclamar que se incluya a Lewis Mumford, y hay que destacar otras tradiciones del ambientalismo, incluyendo la imponente figura en las Américas de Alexander von Humboldt hace dos siglos, la genealogía del ambientalismo estadounidense está muy bien establecida y difícilmente se va a modificar. Han sido dos, pues, las corrientes principales: el «culto a lo silvestre» (John Muir) y el «credo de la ecoeficiencia» (Gifford Pinchot).
La historia de la preocupación por el medio ambiente es más complicada de lo que he relatado hasta aquí. Alrededor de 1900, Estados Unidos, como el resto de la sociedad occidental, asumió un compromiso con la idea del progreso, dominaba el utilitarismo. La civilización estadounidense emergía de su mentalidad fronteriza, en la cual parecía normal disparar contra cualquier cosa viviente. Por ejemplo, el ornitólogo Frank Chapman instituyó el conteo navideño de aves en 1905 para despertar a la opinión pública contra las competencias de tiro en el Año Nuevo que todavía eran comunes, de la misma manera que las matanzas anuales de serpientes cascabel siguen siendo un deporte local en el sudoeste. Hubo también quejas de pescadores deportivos contra la contaminación de los arroyos y contra las represas, y también se criticó la deforestación y el exterminio del bisonte. Nació el movimiento Audubon (1896), que resultó más influyente que el Sierra Club en esa época.4 Por lo tanto la simplificación del combate «John Muir vs. Gifford Pinchot» no hace justicia a la riqueza del ambientalismo de Estados Unidos, deja de lado una parte de la historia. Por ejemplo, tanto en Europa como en Estados Unidos existieron críticos ecológicos de la economía desde mediados del siglo XIX en adelante, a los cuales dediqué un libro entero hace quince años. ¿Por qué no citar de nuevo, entre los autores estadounidenses, al economista Henry Carey que se lamentaba de la pérdida de fertilidad agrícola? ¿Por qué no citar la «Carta a los Profesores de Historia de Estados Unidos» de Henry Adams con su discusión (de segunda mano) sobre entropía y economía? ¿Por qué no citar el «imperativo energético» del mentor de Henry Adams, Wilhelm Ostwald?: «No desperdicies ninguna energía, aprovéchala» (Martínez Alier y Schlupmann, 1991).
En el contexto colonial europeo, Richard Grove explicó los intentos de los franceses e ingleses para preservar los bosques que se remontan a finales del siglo XVIII en algunas pequeñas islas azucareras como Mauricio donde parece que la receta fue de nueve porciones de caña de azúcar por cada porción de bosque preservado —una proporción mejor que los españoles en el occidente de la Cuba colonial o los estadounidenses en la Cuba oriental poscolonial a principios del siglo XX. Tal como Richard Grove cuenta la historia, la creencia en la teoría francesa de «desecación» que señalaba la deforestación como la causa del descenso de lluvia condujo a que ya en 1791 se aprobara en la isla caribeña de San Vicente, una legislación para preservar algunos bosques «para atraer la lluvia».5 Esta política ambiental, también practicada en otras islas como Santa Elena bajo la doctrina de Pierre Poivre y otros observadores y administradores coloniales, se implementó 120 años antes de que Gifford Pinchot ingresara en Yale. En el Brasil, José Augusto Padua (2000) explica la conciencia explícita que existió desde los inicios del siglo XIX en autores y políticos (relativamente fracasados) como José Bonifacio sobre los vínculos entre la esclavitud, la minería y la agricultura de plantaciones que arruinó la selva de la costa atlántica. Sin embargo, a pesar de todos estos precedentes, pese a los muchos autores de fuera de Europa y Estados Unidos, a pesar también de las complejidades de la preocupación ambiental dentro de Estados Unidos, para los propósitos de este libro reitero la opinión de que las dos corrientes ecologistas que dominan no sólo en Estados Unidos sino en el escenario mundial son «el culto a lo silvestre» y «el credo de la ecoeficiencia» (este último con mucho aporte europeo en las dos últimas décadas). Los verdes alemanes, que eran internacionalistas, se unieron al movimiento europeo de la ecoeficiencia. En 1998, el director ejecutivo de la Agencia Ambiental Europea, mi amigo Domingo Jiménez Beltrán, dio un discurso en el Instituto Wuppertal titulado «Ecoeficiencia, la respuesta europea al desafío de la sustentabilidad». Le contesté diciéndole que yo escribiría un libro sobre «Ecojusticia, la respuesta del Tercer Mundo al desafío de la sustentabilidad». Éste es el libro.
Según Cronon, «durante décadas la idea de lo silvestre ha sido un principio fundamental —de hecho, una pasión— del movimiento ambiental, en particular de Estados Unidos» (Cronon 1996: 69). Parece existir una afinidad entre «lo silvestre» y la mentalidad estadounidense (Nash, 1982). Sabemos, sin embargo, que en lo silvestre hay mucho que es poco «natural». En este sentido, como Cronon muestra (también Mallarach, 1995), los «parques nacionales» se establecieron después del desplazamiento o eliminación de los pueblos nativos que vivían en estos territorios. El parque Yellowstone no fue el resultado de una concepción inmaculada. No obstante, la relación entre sociedad y naturaleza en Estados Unidos ha sido vista en términos, no de una cambiante y dialéctica historia socioecológica, sino de una reverencia profunda y permanente por «lo silvestre». Yo creo, más bien, en la tesis de Trevelyan, de que el aprecio por la naturaleza creció en forma proporcional a la destrucción de los paisajes provocada por el crecimiento económico (Guha y Martínez Alier, 1997: XII).
También se ha argumentado no sin razones que en Estados Unidos, la segunda corriente, la de la conservación y uso eficiente de los recursos naturales, precede a la primera corriente, preocupada por la preservación de (partes de) la naturaleza, una cronología plausible debido a la rápida industrialización de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Así, Beinart y Coates (1995: 46) en su breve historia ambiental comparativa de Estados Unidos y Sudáfrica, consideran la preservación de lo silvestre como una idea más reciente que la corriente de la ecoeficiencia. Escriben lo siguiente: «cuando la ética utilitarista (de Pinchot) dominaba, ese otro pequeño afluente preservacionista, no más que un arroyuelo en ese entonces, merecía atención porque se convertiría en el canal principal del ambientalismo moderno». Samuel Hays, experto en la historia de problemas urbanos y de salud en Estados Unidos, concuerda con lo anterior (Hays, 1998: 336-337).
Sea cual sea la primera, esas dos corrientes de ambientalismo («el culto de lo silvestre» y «el credo de la ecoeficiencia») viven hoy en día simultáneamente, cruzándose a veces. En este sentido, vemos que la búsqueda utilitarista de la eficiencia en el manejo de los bosques podría enfrentarse con los derechos de los animales. O en el sentido opuesto, los mercados reales o ficticios de recursos genéticos o de paisajes naturales podrían ser vistos como instrumentos eficientes para su preservación. La idea de establecer contratos de bioprospección fue promovida primero en Costa Rica por un biólogo de la conservación, Daniel Janzen, quien evolucionó hacia la economía de los recursos naturales. El Convenio de Biodiversidad de 1992 promueve el acceso mercantil a los recursos genéticos como el principal instrumento para la conservación (ver capítulo VI). Sin embargo, la comercialización de la biodiversidad es un instrumento peligroso para la conservación. Los horizontes temporales de las empresas farmacéuticas son cortos (40 o 50 años máximo), mientras la conservación y coevolución de la biodiversidad es asunto de decenas de miles de años. Si las rentas provenientes de la conservación a corto plazo resultan bajas, y si la lógica de conservación se torna meramente económica, la amenaza a la conservación será más fuerte que nunca. Efectivamente, otros biólogos de la conservación de Estados Unidos (por ejemplo, Michael Soulé) se quejan de que la preservación de la naturaleza pierde su fundamento deontológico porque los economistas con su filosofía utilitarista están controlando cada vez más el movimiento ambientalista. En otras palabras, Michael Soulé piensa que recientemente ocurrió un cambio lamentable dentro del movimiento ambiental; la idea del desarrollo sostenible se ha impuesto frente a la reverencia por lo silvestre. Esta cronología de ideas es plausible si se considera el «desarrollo sostenible» como una auténtica novedad, pero es más dudosa si vemos el desarrollo sostenible como lo que es, un hermano gemelo de la «modernización ecológica» y una reencarnación de la ecoeficiencia de Pinchot.
A veces, aquellos cuyo interés en el ambiente pertenece exclusivamente a la esfera de la preservación de lo silvestre exageran la facilidad con la que puede desmaterializarse la economía, y se convierten en creyentes oportunistas en el evangelio de la ecoeficiencia. ¿Por qué? Porque al afirmar que el cambio tecnológico hará compatible la producción de bienes con la sustentabilidad ecológica, enfatizan la preservación de aquella parte de la naturaleza que todavía queda fuera de la economía. Entonces, el «culto a lo silvestre» y el «credo de la ecoeficiencia» a veces duermen juntos. Así vemos la asociación entre la Shell y el WWF para plantaciones de eucaliptos en algunos lugares del mundo, con el argumento de que esto disminuirá la presión sobre los bosques naturales y presumiblemente también aumentará la captación de carbono. El prefacio de una versión popular del libro de Aldo Leopold, A Sand County Almanac (1949), por su hijo Luna Leopold (1970), contiene una apelación escrita en 1966 contra la energía hidroeléctrica en Alaska y el Oeste, que inundaría áreas de crianza de aves acuáticas migratorias. La economía no debía ser el factor determinante, escribió Luna Leopold hace 35 años, y además las cuentas económicas estaban mal hechas porque «se pueden encontrar fuentes alternativas y factibles de energía eléctrica». Aquí encontramos juntos el argumento de la preservación de la naturaleza y la posición pronuclear. No todos los ambientalistas estadounidenses estarían de acuerdo. Años antes, en 1956, Lewis Mumford, quien se preocupaba más por la contaminación industrial y la expansión urbana que por la preservación de la naturaleza, ya había alertado sobre los usos de la energía nuclear en tiempos de paz: «apenas hemos empezado a resolver los problemas de la contaminación industrial cotidiana. Pero, sin ni siquiera realizar un análisis prudente, nuestros líderes políticos y empresariales ahora proponen crear energía atómica en una vasta escala sin tener ni la más mínima noción de cómo disponer de los desechos fisionados» (Mumford en Thomas et al., 1956: 1.147).
La justicia ambiental y el ecologismo de los pobres
Como se verá a lo largo de este libro pues es éste su tema principal, tanto la primera como la segunda corrientes ecologistas son desafiadas hoy en día por una tercera corriente, conocida como el ecologismo de los pobres, ecologismo popular, movimiento de la justicia ambiental. También ha sido llamada el ecologismo de la livelihood, del sustento y supervivencia humanas (Garí, 2000), y hasta la ecología de la liberación (Peet y Watts, 1996). Esta tercera corriente señala que desgraciadamente el crecimiento económico implica mayores impactos en el medio ambiente, y llama la atención al desplazamiento geográfico de fuentes de recursos y de sumideros de residuos. En este sentido vemos que los países industrializados dependen de las importaciones provenientes del Sur para una parte creciente de sus demandas cada vez mayores de materias primas o de bienes de consumo. Estados Unidos importa la mitad del petróleo que consume. La Unión Europea importa casi cuatro veces más toneladas de materiales (incluidos energéticos) que las que exporta, mientras la América latina exporta seis veces más toneladas de materiales (incluidos energéticos) que las que importa. El continente que es el principal socio comercial de España, no en dinero sino en el tonelaje que importamos, es África. El resultado a nivel global es que la frontera del petróleo y gas, la frontera del aluminio, la frontera del cobre, las fronteras del eucalipto y de la palma de aceite, la frontera del camarón, la frontera del oro, la frontera de la soja transgénica... avanzan hacia nuevos territorios. Esto crea impactos que no son resueltos por políticas económicas o cambios en la tecnología, y por tanto caen desproporcionadamente sobre algunos grupos sociales que muchas veces protestan y resisten (aunque tales grupos no suelen llamarse ecologistas). Algunos grupos amenazados apelan a los derechos territoriales indígenas y también a la sacralidad de la naturaleza para defender y asegurar su sustento. Efectivamente, existen largas tradiciones en algunos países (documentadas en la India por Madhav Gadgil) de dejar áreas para conservación, como arboledas o bosques sagrados. No obstante, el eje principal de esta tercera corriente no es una reverencia sagrada a la naturaleza sino un interés material por el medio ambiente como fuente y condición para el sustento; no tanto una preocupación por los derechos de las demás especies y las generaciones futuras humanas sino por los humanos pobres de hoy. No cuenta con los mismos fundamentos éticos (ni estéticos) del culto de lo silvestre. Su ética nace de una demanda de justicia social contemporánea entre humanos. Considero esto a la vez como un factor positivo y como una debilidad.
Esta tercera corriente señala que muchas veces los grupos indígenas y campesinos han coevolucionado sustentablemente con la naturaleza. Han asegurado la conservación de la biodiversidad. Las organizaciones que representan grupos de campesinos muestran un creciente orgullo agroecológico por sus complejos sistemas agrícolas y variedades de semillas. No es un orgullo meramente retrospectivo, hoy en día existen muchos inventores e innovadores, como lo ha demostrado la Honey Bee Network en India (Gupta, 1996). El debate iniciado por la Organización de NN UU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre los llamados «derechos de los agricultores» ayuda a esta tendencia de defensa de los agricultores, hoy organizada en la Vía Campesina y apoyada por ONG globales como ETCGroup (anteriormente RAFI) y GRAIN (Genetic Resources Action International). Mientras las empresas químicas y de semillas exigen que se les pague por sus semillas mejoradas y sus plaguicidas y demandan que se respeten sus derechos de propiedad intelectual a través de los acuerdos comerciales, ocurre que el conocimiento tradicional sobre semillas, plaguicidas y hierbas medicinales ha sido explotado gratis sin reconocimiento. Esto se llama «biopiratería» (ver el capítulo VI para una discusión detallada).
El movimiento en Estados Unidos por la Justicia Ambiental es un movimiento social organizado contra casos locales de «racismo ambiental» (ver capítulo VIII). Tiene fuertes vínculos con el movimiento de derechos civiles de Martin Luther King de los años sesenta. Se puede decir que, aun más que el culto a lo silvestre, este movimiento por la justicia ambiental es un producto de la mentalidad estadounidense, en cuanto ésta está obsesionada por el racismo y antirracismo. Muchos proyectos sociales en los centros de las ciudades y áreas industriales en varias partes del país han llamado la atención sobre la contaminación del aire, la pintura con plomo, las estaciones de transferencia de la basura municipal, los desechos tóxicos y otros peligros ambientales que se concentran en barrios pobres y de minorías raciales (Purdy, 2000: 6). Hasta muy recientemente, la Justicia Ambiental como movimiento organizado ha estado limitado a su país de origen, mientras el ecologismo popular o ecologismo de los pobres son nombres aplicados a movimientos del Tercer Mundo que luchan contra los impactos ambientales que amenazan a los pobres, que conforman la mayoría de la población en muchos países. Estos incluyen movimientos de campesinos cuyos campos o tierras de pastos han sido destruidos por minas o canteras, movimientos de pescadores artesanales contra los barcos de alta tecnología u otras formas de pesca industrial (Kurien, 1992, McGrath et al., 1993) que destruyen su sustento al tiempo que agotan las pesquerías, y movimientos contra minas o fábricas por comunidades afectadas por la contaminación del aire o que viven río abajo. Esta tercera corriente recibe apoyo de la Agroecología, la Etnoecología, la Ecología Política, y en alguna medida de la Ecología Urbana y la Economía Ecológica. También ha sido apoyada por algunos sociólogos ambientales.
Esta tercera corriente está creciendo a nivel mundial por los inevitables conflictos ecológicos distributivos. Al incrementarse la escala de la economía, se producen más desechos, se dañan los sistemas naturales, se menoscaban los derechos de las futuras generaciones, se pierde el conocimiento de los recursos genéticos, algunos grupos de la generación actual son privados del acceso a recursos y servicios ambientales y sufren una cantidad desproporcionada de contaminación. Las nuevas tecnologías pueden tal vez reducir la intensidad energética y material de la economía, pero sólo después de que se haya causado mucho daño, y de hecho pueden desencadenar el «efecto Jevons». Además, las nuevas tecnologías muchas veces implican «sorpresas» (analizadas en el capítulo II bajo la rúbrica de «ciencia posnormal»). Así pues, las nuevas tecnologías no necesariamente representan una solución al conflicto entre la economía y el medio ambiente. Por el contrario, los peligros desconocidos de las nuevas tecnologías muchas veces incrementan los conflictos de justicia ambiental. Por ejemplo, sobre la ubicación de incineradoras que pueden producir dioxinas, la ubicación de sitios para almacenar desechos nucleares, o el uso de las semillas transgénicas. El movimiento por la justicia ambiental ha dado ejemplos de ciencia participativa, bajo el nombre de «epidemiología popular». En el Tercer Mundo, la combinación de la ciencia formal y la informal, la idea de «la ciencia con la gente» antes que «la ciencia sin la gente» o incluso «la ciencia para la gente», caracteriza a la defensa de la agroecología tradicional de los grupos campesinos e indígenas, de los cuales hay mucho que aprender en un verdadero diálogo de saberes.
El movimiento por la justicia ambiental de Estados Unidos tomó conciencia de sí mismo a inicios de los años ochenta. Su «historia oficial» coloca su primera aparición en 1982, y los primeros discursos académicos a inicios de los años noventa. La noción de un ecologismo de los pobres también cuenta con una historia de veinte años. Ramachandra Guha identificó las dos principales corrientes ambientales como wilderness thinking (lo que ahora llamamos «el culto de lo silvestre») y scientific industrialism, que ahora llamamos «el credo de la ecoeficiencia», «la modernización ecológica», «el desarrollo sostenible». La tercera corriente fue identificada a partir de 1985 como el «agrarismo ecologista» (Guha y Martínez Alier, 1997: cap. IV), parecido al «narodnismo ecológico» (Martínez Alier y Schlupmann, 1987), implicando un vínculo entre los movimientos campesinos de resistencia y la crítica ecológica para enfrentarse tanto a la modernización agrícola como a la silvicultura «científica» (véase la historia del movimiento Chipko: Guha, 1989, ed. rev. 2000).
En 1988 mi amigo el historiador peruano Alberto Flores Galindo, quien tenía personalmente un gran interés por los Narodniki del siglo XIX y principios del XX de Europa del Este y Rusia, se quejó de que la expresión «econarodnismo» demandaba un conocimiento histórico que no estaba a disposición del público en general, y sugirió usar en su lugar la expresión «el ecologismo de los pobres». La revista Cambio, de Lima, publicó en enero de 1989 una larga entrevista conmigo, bajo el título «El Ecologismo de los Pobres».6 Con el auspicio del «Social Sciences Research Council» (Nueva York), Ramachandra Guha y yo mismo organizamos tres reuniones internacionales a inicios de los años noventa sobre las diversas variedades del ambientalismo y el ecologismo de los pobres (Martínez Alier y Hershberg, 1992). Como se explica en el capítulo IV, hubo mucha investigación de Ecología Política durante los años noventa en esta línea.
La convergencia entre la noción rural tercermundista del ecologismo de los pobres y la noción urbana de la justicia ambiental como es utilizada en Estados Unidos, fue sugerida por Guha y Martínez Alier (1997: caps. I y II). Una de las tareas del presente libro es precisamente comparar el movimiento por la justicia ambiental en Estados Unidos con el ecologismo de los pobres, más difuso y más extendido a nivel mundial, para mostrar que se pueden entender como una sola corriente. En Estados Unidos, un libro sobre el movimiento para la justicia ambiental, podría fácilmente ser titulado o subtitulado «El ecologismo de los pobres y las minorías», porque este movimiento lucha por los grupos minoritarios y contra el racismo ambiental en Estados Unidos, mientras que el presente libro se preocupa de la mayoría de la humanidad, de aquellos que ocupan relativamente poco espacio ambiental, que han manejado sistemas agrícolas y agroforestales sustentables, que aprovechan prudentemente los depósitos temporales y sumideros de carbono, cuyo sustento está amenazado por minas, pozos petroleros, represas, deforestación y plantaciones forestales para alimentar el creciente uso de energía y materiales dentro o fuera de sus propios países. ¿Cómo investigar acerca de los miles de conflictos ecológicos locales, que muchas veces ni se reportan en los periódicos regionales y que aún no han sido o nunca fueron asumidos como propios por grupos ambientalistas locales y por redes ambientales internacionales? ¿En qué archivos encontrarán los historiadores los materiales para reconstruir la historia del ecologismo de los pobres?
Lo que sean las minorías y las mayorías depende del contexto. Estados Unidos cuenta con una población creciente que representa menos del 5% de la población mundial. De la población de Estados Unidos, las «minorías» conforman aproximadamente la tercera parte. A nivel mundial, la mayoría de los países que en su conjunto constituyen la mayoría de la humanidad, cuentan con poblaciones que en el contexto de Estados Unidos se clasificarían como minorías. El movimiento Chipko o la lucha de Chico Mendes en los años 1970 y 1980 eran conflictos por la justicia ambiental, pero no es necesario ni útil interpretarlos en términos de racismo ambiental. El movimiento por la justicia ambiental es potencialmente de gran importancia, siempre y cuando aprenda a hablar a nombre no sólo de las minorías dentro de Estados Unidos sino de las mayorías fuera de Estados Unidos (que no siempre se definen en términos raciales) y que se involucre en asuntos como la biopiratería y bioseguridad y el cambio climático, más allá de los problemas locales de contaminación. Lo que el movimiento de la justicia ambiental hereda del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos también tiene valor a nivel mundial debido a su contribución a formas gandhianas de lucha no violenta.
Por lo tanto, en resumen, existen tres corrientes de preocupación y activismo ambientales:
• El «culto a lo silvestre», preocupado por la preservación de la naturaleza silvestre pero sin decir nada sobre la industria o la urbanización, indiferente u opuesto al crecimiento económico, muy preocupado por el crecimiento poblacional, respaldado científicamente por la biología de la conservación.
• El «evangelio de la ecoeficiencia», preocupado por el manejo sustentable o «uso prudente» de los recursos naturales y por el control de la contaminación no sólo en contextos industriales sino en la agricultura, la pesca y la silvicultura, descansando en la creencia de que las nuevas tecnologías y la «internalización de las externalidades» son instrumentos decisivos de la modernización ecológica. Está respaldado por la ecología industrial y la economía ambiental.
• El movimiento por la justicia ambiental, el ecologismo popular, el ecologismo de los pobres, nacidos de los conflictos ambientales a nivel local, regional, nacional y global causados por el crecimiento económico y la desigualdad social. Ejemplos son los conflictos por el uso del agua, el acceso a los bosques, sobre las cargas de contaminación y el comercio ecológicamente desigual, que están siendo estudiados por la Ecología Política. Los actores de tales conflictos muchas veces no utilizan un lenguaje ambiental, y ésta es una de las razones por la cual esta tercera corriente del ecologismo no se identificó hasta los años ochenta. Este libro analiza injusticias ambientales de hace un siglo y también de hace apenas pocos meses.
Hay puntos de contacto y puntos de desacuerdo entre estos tres tipos de ambientalismo. Notamos que una misma organización puede pertenecer a más de uno. Incluso el Sierra Club ha publicado libros sobre justicia ambiental, aunque ha trabajado sobre todo en la preservación de la naturaleza. Greenpeace se fundó hace treinta años como organización preocupada por las pruebas nucleares militares, y también por la preservación de unas especies de ballenas en peligro de extinción. Ha participado también en conflictos de justicia ambiental. Tuvo un gran papel en el Convenio de Basilea que prohibe la exportación de desechos tóxicos a África y otros lugares. Ha respaldado y capacitado a comunidades urbanas pobres en su lucha contra el riesgo de las dioxinas provenientes de las incineradoras. Ha apoyado a las comunidades del manglar en su lucha contra la industria camaronera. A veces Greenpeace también ha jugado el rol de promotor de la ecoeficiencia, por ejemplo al recomendar una nevera en Alemania que no sólo no utiliza CFC sino que es eficiente en el uso de energía. Una cosa une a todos los ambientalistas. Existe un poderoso lobby antiecologista, tal vez más fuerte en el Sur que en el Norte. En el Sur, los ambientalistas son atacados muchas veces por los empresarios y por el gobierno (y por los remanentes de la vieja izquierda) como siervos de extranjeros que buscan parar el desarrollo económico. En la India, los activistas antinucleares son considerados contrarios a la patria y al desarrollo. En la Argentina, los escasos activistas antitransgénicos también han sido considerados traidores a la patria por los exportadores agrícolas.
1. Las palabras ambientalismo y ecologismo se emplean aquí indistintamente. Los usos varían: en Colombia el ambientalismo es más radical que el ecologismo, en Chile o España ocurre lo contrario.
2. O, más bien se debe decir fuera de la economía industrializada porque la protección de la naturaleza en la forma de una red de reservas naturales científicas, zapovedniki, también existió en Rusía bajo el régimen soviético (WEINER, 1988, 1999).
3. Ver CALLICOTT y NELSON (1988) sobre el gran debate sobre lo silvestre en Estados Unidos, iniciado por Ramachandra Guha (1989) con su «Crítica desde el Tercer Mundo» a los «ecologístas profundos» y a los biólogos de la conservación
4. Agradezco los comentarios escritos de Roland C. Clements, 28 enero 2000.
5. Presentación en la Escuela de Forestería y estudios Ambientales de la Universidad de Yale, 4 de febrero 2000, tambien Grove (1994).
6. «El ecologismo de los pobres» apareció también en los libros de MARTÍNEZ ALIER (1992) GADGIL y GUHA (1995: cap IV) y GUHA y MARTÍMEZ ALIER (1997: cap. I). Probablemente, se uso por primera vez en inglés (el equivalente académico de un permiso de trabajp para un sans papiers) en MARTÍNEZ ALIER (1991)