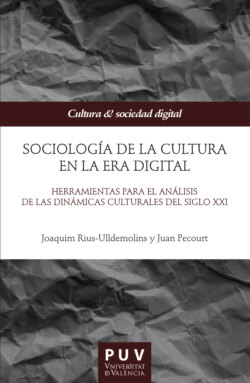Читать книгу Sociología de la cultura en la Era digital - Joaquim Rius-Ulldemolins - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеDesde los orígenes de la sociología, la cultura ha tenido una presencia constante en las diferentes corrientes de análisis, en muchas ocasiones no reconocida. Por una parte, la sociología marxista, aunque se centró en el estudio de la dimensión productiva de la sociedad, proporcionó una concepción de la ideología muy influyente en las formas posteriores de analizar las relaciones entre cultura y poder. Por otra parte, la sociología weberiana, centrada en la dimensión simbólica de la sociedad, analizó los procesos de racionalización social y la aparición de las diferentes esferas sociales especializadas, entre ellas la esfera cultural, regidas por sus propios sistemas normativos. Finalmente, la sociología de Durkheim también se centró en la dimensión simbólica de la sociedad, incidiendo en la esfera moral como elemento constitutivo del comportamiento humano. Aunque los autores clásicos de la sociología no desarrollaron una sociología de la cultura propiamente dicha, sí proporcionaron las herramientas de base que han servido para construir esta disciplina científica.
Durante el siglo XX, la progresiva especialización de la sociología llevó a la constitución de la sociología de la cultura como espacio de investigación específico. Este ámbito científico analiza las relaciones entre las acciones individuales y las estructuras simbólicas (culturales, en el sentido amplio del término), así como las que existen entre las estructuras simbólicas y otras estructuras sociales (políticas, económicas, etc.). En otras palabras, estudia los espacios especializados de la cultura, identificados en su día por Max Weber, así como el mundo de las ideas y los valores, que penetra en el resto de esferas sociales. De todos modos, no conforma un espacio de investigación homogéneo, más bien al contrario, es un ámbito muy diverso en el que conviven diferentes tradiciones intelectuales y donde también son muy influyentes los diversos contextos nacionales. Una de las grandes dificultades de presentar una visión coherente y clarificadora de la sociología de la cultura (en su etapa actual) es precisamente la de organizar esta diversidad, tanto intelectual como nacional. En este sentido, identificamos (de forma inevitablemente esquemática) dos corrientes fundamentales: a) una corriente anglosajona y b) una corriente francesa, que trataremos con cierto detalle a lo largo del texto. A ello habría que añadir la forma específica en que la academia española ha incorporado estos debates.
En primer lugar, un ámbito de investigación muy influyente es la sociología de la cultura anglosajona, que presenta características diferenciales respecto a la continental (Alemania, Francia) y tiene una gran influencia global. La sociología de la cultura anglosajona muestra influencias europeas (sobre todo francesas, alemanas e italianas), pero tiende a reinterpretarlas y adaptarlas. Esta reinterpretación también funciona como filtro selectivo: algunos autores, como Pierre Bourdieu, adquieren una gran visibilidad, mientras que otros, como Jean-Michel Menger, pasan relativamente desapercibidos. En la tradición anglosajona, sobre todo la británica, existe gran porosidad entre la sociología de la cultura y los estudios culturales, entendidos como una aproximación multidisciplinar al estudio de la cultura. El sociólogo británico Raymond Williams es un ejemplo paradigmático de esta síntesis entre ambas disciplinas. En su libro The long revolution (1961) proporciona una definición de cultura como «estilo de vida» y «estructura emocional» que ha sido muy influyente en el desarrollo de los estudios culturales y en la propia sociología de la cultura. Apoyándose en los postulados de Marx y Gramsci, esta perspectiva suele tener una intencionalidad política al reivindicar la producción cultural de los grupos marginados de la sociedad –suele centrarse sobre todo en el análisis de la cultura popular–, dejando en un plano secundario las expresiones culturales de las élites.
Actualmente, la sociología de la cultura (versión anglosajona) se difunde a través de editoriales como Routledge, SAGE o Polity Press, y de revistas como Cultural Sociology, Theory, Culture and Society o Poetics. En el año 2015, la editorial SAGE publicó The SAGE Handbook of Cultural Sociology (ed. Anna-Mari Almila y David Inglis), donde se presenta una panorámica completa de los debates de la sociología de la cultura anglosajona (escuelas, metodologías y temáticas) que actualiza la tradición culturalista de Raymond Williams. Ese mismo año, la editorial Routledge publicaba el International Handbook of the Sociology of Art and Culture (ed. Laurie Hanquinet y Mike Savage), un volumen que, partiendo de la tradición británica, dialoga con la sociología francesa de las artes. Las implicaciones empíricas de esta perspectiva pueden observarse en múltiples obras recientes como Culture is Bad for You: Inequalities in the Cultural and Creative Industries (Orian Brook, Dave O’Brien y Mark Taylor, 2020) o Class, Culture, Distinction (Tony Bennett et al., 2009). Dentro del terreno de los cultural studies, existen diversas revisiones generales, entre las que destaca la obra clásica British Cultural Studies: an Introduction, de Graeme Turner (1990).
En el ámbito anglosajón hay una diferencia entre la sociología de la cultura británica, influida por los estudios culturales, y la sociología cultural norteamericana, que nace del trabajo precursor de Jeffrey Alexander, profesor de la Universidad de Yale. Una plataforma importante de difusión de esta perspectiva es el American Journal of Cultural Sociology. Se trata de una sociología muy influida por las ideas de Weber y Durkheim, pero que evita las perspectivas más críticas de Marx y Gramsci, muy presentes en la variante británica. El objetivo es analizar la esfera cultural como un campo relativamente autónomo, además de realizar estudios eminentemente empíricos. Alexander es un referente central de esta tradición, con obras como Sociología cultural: clasificación en sociedades complejas (2000), pero también cuenta con otros teóricos de referencia como Phillip Smith, que hace unos años editó el volumen The New American Cultural Sociology (2010). Recientemente, Lyn Spillman ha publicado una obra que sintetiza las aportaciones de esta perspectiva analítica: What is Cultural Sociology? (2019).
En segundo lugar, la perspectiva de la sociología de las artes francesa, enmarcada en un programa de investigación sobre la educación, el consumo cultural y la estructuración social, encabezado por Pierre Bourdieu, pero en el que participan destacados sociólogos como Jean Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron, Luc Boltanski, Claude Grignon, Monique de Saint-Martin e Yvette Delsaut. Al libro seminal de La distinction: critique sociale du jugement (1979), que plantea el análisis del consumo cultural como campo de lucha simbólica y de diferenciación de grupos sociales, debemos añadir las aportaciones aparecidas en Actes de la recherche en Sciences sociales, que marcarán profundamente la forma de analizar las artes con la noción de campo artístico. Esta primera generación convirtió la sociología de la cultura y las artes en un elemento central para comprender la creación de identidades sociales y estilos de vida en la sociedad contemporánea. Luego se añadieron otros autores centrados en los medios de comunicación, como Patrick Champagne, o en la sociología del consumo cultural, bien desde posiciones bourdinianas, como Gérard Mauger, o bien desde posiciones más heterodoxas, como las de Bernard Lahire.
Sin embargo, de forma paralela a esta escuela de corte más estructuralista –y desde una posición crítica a sus análisis de corte externo y de tendencia determinista–, surgió otra más orientada a la sociología de las profesiones artísticas fundada por la socióloga Raymonde Moulin. En un primer momento, esta corriente se centró en las artes visuales, con obras como Le marché de la peinture en France (1962), seguida de diversos trabajos que actualizan esta perspectiva e inciden en la importancia de la política cultural o la globalización artística. Con una aproximación empírica más abierta al mercado y la dimensión profesional del mundo del arte, encaja con la lógica de la sociología interaccionista desarrollada por el sociólogo estadounidense Howard Becker en su influyente libro The Art Worlds (1984). Así, en el Centre de Sociologie des Arts de la École des Hautes Études en Sciences Sociales fundado por Moulin, destaca la figura de Pierre-Michel Menger, que la sucedió en la dirección del centro. Autores como Menger impulsan un marco de análisis de las profesiones artísticas donde el estudio de la creatividad y sus bases sociales se combina con análisis de la influencia de factores socioeconómicos y de marcos de interacción de la trayectoria artística.
Y, en tercer lugar, es necesario aludir a la situación de la sociología de la cultura en España. El desarrollo de esta ha sido más lento que en otros países. La Guerra Civil y el Franquismo frenaron el desarrollo del pensamiento sociológico, y la primera generación que retomó esta tarea en los años sesenta y setenta, generalmente después de realizar estudios en Estados Unidos, no se centró en el análisis de la esfera cultural. Sin duda, algunos autores hicieron referencias puntuales a los fenómenos culturales, por ejemplo, Salvador Giner en La sociedad masa (1979) o Amando de Miguel con El poder de la palabra (1978), pero el interés central de la generación de sociólogos de la Transición se centró en las esferas política y económica (en un momento de gran influencia de la sociología marxista). Dadas las circunstancias históricas, no es sorprendente que la sociología de la cultura tuviera un papel secundario.
Realmente, hay que esperar hasta los años noventa para que empiece a articularse un espacio de investigación relevante sobre la sociología de la cultura. En esta década se publican libros importantes que introducen los debates internacionales sobre esta, tanto anglosajones como franceses. Los primeros aparecen en obras como La sociología de la cultura: la constitución simbólica de la sociedad (1997), de Antonio Ariño, y Cultura y modernidad: seducciones y desengaños de la cultura moderna (1999), de Josep Picó. Ambas obras inciden en algunos debates ya conocidos en el ámbito español, como por ejemplo la teoría de la industria cultural de la Escuela de Frankfurt (trabajado a fondo por Blanca Muñoz en Teoría de la pseudo-cultura [1995]), pero también introducen otros debates más novedosos, como la sociología cultural de Raymond Williams, las teorías de la posmodernidad, la sociología cultural de Pierre Bourdieu, el multiculturalismo, la globalización cultural, etc. Por otro lado, Arturo Rodríguez Morató inicia los debates más vinculados a la sociología francesa de las artes en obras como Sociología de los creadores artísticos (1996), en la que aplica y adapta al contexto español la sociología de las profesiones creativas desarrollada por Pierre-Michel Menger (2009).
El nuevo milenio ha traído el asentamiento y diversificación de la producción científica. Antonio Ariño y Arturo Rodríguez Morató se han convertido en los primeros catedráticos de Sociología de la Cultura. El primero ha seguido produciendo obras relevantes, que desarrollan ideas para el debate sobre la función crítica de la cultura, como Culturas abiertas, culturas críticas (2018), y estudios acerca del consumo y la participación cultural; el segundo ha promovido obras colectivas como La sociedad de la cultura (2007) o La nueva sociología de las artes (2019), donde se combinan diferentes reflexiones sobre el lugar cambiante de las artes en la sociedad posfordista. Además, aparecen otras perspectivas, como la de Juan Antonio Roche Cárcel y sus análisis de la posmodernidad cultural en La sociedad evanescente (2009). Desde una perspectiva más divulgativa, Jordi Busquet ha publicado revisiones de la sociología de la cultura en el contexto actual, como Los nuevos escenarios de la cultura en la era digital (2017).
Tradicionalmente, la indiferenciación de la sociología de la cultura respecto a otras ramas sociológicas se mostraba en el hecho de que no existiera una revista especializada que difundiera sus hallazgos; estos se publicaban en revistas sociológicas de referencia como la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, la Revista Española de Sociología, Papers. Revista de Sociología, Política y Sociedad o la Revista Internacional de Sociología. Recientemente, la reorientación de la revista Debats. Revista de Cultura, Poder i Societat ha supuesto la aparición de una plataforma específica para la difusión de la sociología de la cultura. En definitiva, la situación actual muestra un campo dinámico y diversificado, con líneas de investigación en el ámbito de las políticas culturales, las prácticas culturales, la cultura urbana, la cultura popular, las instituciones culturales, los intelectuales, la cultura festiva, la música, la literatura o la danza. Este desarrollo puede verse reflejado en la fundación del Centre d’Estudis sobre Cultura, Poder i Identitats (CEPCI) de la Universitat de València, al que pertenecemos, y se expresa en el progresivo dinamismo del Comité de Sociología de la Cultura y las Artes de la Federación Española de Sociología.
Teniendo en cuenta las cuestiones que hemos mencionado, el objetivo de este libro es elaborar una síntesis exhaustiva de las diferentes tradiciones existentes. No conocemos ningún trabajo, en el ámbito español o internacional, que haya sintetizado las perspectivas que acabamos de mostrar. Existen múltiples introducciones a la sociología de la cultura y los estudios culturales en el ámbito anglosajón, así como diversas aproximaciones panorámicas a la sociología de la cultura y las artes en el ámbito francés, pero no conocemos ninguna obra que sintetice ambas perspectivas y muestre una visión global de la sociología de la cultura contemporánea teniendo en cuenta sus diferentes dimensiones y corrientes. Las dos corrientes fundamentales que hemos identificado tienen fortalezas indudables: por un lado, estamos de acuerdo en la relación entre la producción cultural y el poder, tal como se señala desde la sociología de la cultura británica, pero por otro, también creemos que los campos culturales funcionan de acuerdo con dinámicas complejas y variables que han sido bien documentadas en el ámbito de la sociología de las artes. La combinación de ambas perspectivas, más allá de los elementos actuales de intersección, como el análisis cultural de Bourdieu, puede servir para impulsar la disciplina en una nueva etapa histórica marcada por el proceso de digitalización.
A este respecto, el presente trabajo incide en un aspecto que ha sido arrinconado por la sociología cultural: el impacto de digitalización en la estructura, los agentes y las dinámicas que conforman los distintos campos culturales. Actualmente, creemos que, para realizar investigaciones empíricas significativas, tenemos que considerar las transformaciones digitales y su impacto en el campo cultural. Se trata de una dimensión analizada en otras subdisciplinas sociológicas, como la sociología de la comunicación y la de las redes sociales, pero que pasa relativamente desapercibida en la sociología de la cultura, imbuida aún en paradigmas y temáticas predigitales. Consideramos que los debates clásicos de la sociología de la cultura siguen siendo válidos (en este libro dedicamos un espacio importante a su valoración), pero también creemos que los debates predigitales, que abarcan desde Marx Weber a Pierre Bourdieu, hay que complementarlos con las nuevas herramientas teóricas y metodológicas generadas en el ámbito de la sociología digital. Este libro constituye un intento de abordar ese nuevo espacio de investigación y plantear, dentro del marco general de la sociología de la cultura, nuevas temáticas y nuevos objetos asociados a la digitalización inevitable de la sociedad. Incorporar estos debates tiene dificultades innegables debido a la tendencia del ciberutopismo a ignorar muchos de los hallazgos de la sociología de la cultura sobre el funcionamiento y las dinámicas de las comunidades creativas, pero si pretendemos la renovación de la sociología de la cultura y que no acabe convirtiéndose en una disciplina científica residual, es fundamental entrar en ellos.
Finalmente, queremos acabar esta introducción incluyendo varios agradecimientos. Desde la sociología, sabemos que toda creación es una acción social y colectiva. Este libro no es una excepción: se trata de la colaboración entre dos autores, pero además es el resultado de una trayectoria investigadora de casi dos décadas que se ha enriquecido con múltiples interacciones y aprendizajes. Entendemos la sociología de la cultura como una tradición de pensamiento y un espacio de intercambio. En este sentido, queremos agradecer a las personas que nos transmitieron este conocimiento y nos apoyaron a lo largo de nuestro itinerario. Especialmente, queremos agradecer y reconocer el papel que tuvieron los profesores Antonio Ariño, Josep Picó, John Thompson y Pierre-Michel Menger, guías y orientadores en las distintas etapas de nuestra trayectoria académica. Su perspectiva sociológica, su estilo académico y su forma de trabajar han sido un modelo a seguir. Sin ellos nuestra vocación sociológica no se habría desarrollado y este libro no se habría escrito.