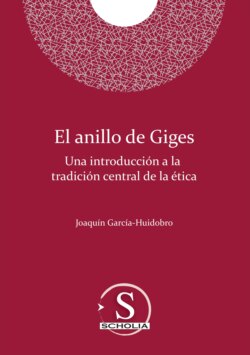Читать книгу El anillo de Giges - Joaquín Luis García-Huidobro Correa - Страница 5
ОглавлениеIntroducción
En La República de Platón se cuenta la historia de Giges, un pastor que servía al rey de Lidia.
Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo.1
Al poco rato descubrió que, al mover el anillo de determinada manera, su portador se tornaba invisible, de modo que sus compañeros hablaban de él como si no estuviese presente en la conversación, porque no podían verlo. No tardó en advertir el poder que le otorgaba la capacidad de volverse invisible. Se introdujo en la corte, sedujo a la reina, mató al rey con su ayuda y terminó por transformarse en tirano.2
Esta historia no está recogida por casualidad. Si Giges es un modelo envidiable, la ética está de más, o es únicamente un pretexto para mantener a raya a los fuertes. En el fondo, sólo se necesitaría una buena cantidad de leyes y policías, además de la confianza en que nadie encuentre un anillo semejante, porque todo hombre sería un Giges frustrado. En cambio, si la actuación de ese personaje no es razonable, si tenemos buenos argumentos para no usar el anillo de esa forma, aunque lo encontremos, entonces hay lugar para la ética. Y podremos pensar, por tanto, que hombres como Giges pueden hacer muchas cosas, menos la más importante: lograr que su vida tenga sentido.
Es probable que todo lo fundamental que había que decir acerca de la ética se haya escrito hace ya muchos siglos, en la Ética a Nicómaco. Allí explica Aristóteles que sus lecciones tienen por destinatarias a personas razonables, es decir, a la gente que procura comportarse bien. Pero ese tipo de hombres son precisamente los que no necesitan acudir a clases de ética. Son otros los individuos que deberían asistir: aquellos que suelen encontrarse en lugares de mala muerte y no en un curso de filosofía de la moral. Con todo, Aristóteles, que era muy consciente del problema, dictó de hecho esas lecciones, y lo hizo ante ese público de ciudadanos virtuosos. Al hacerlo, nos mostró que su interés no era tanto evitar que la gente se comportara mal, sino más bien producir una reflexión acerca de la excelencia humana, cosa que sí interesa a ese público de buenas personas.
Aunque, como señalé, en la Ética a Nicómaco ya se ha escrito lo más importante, los profesores siempre creemos que puede ser de utilidad para los alumnos contar con una introducción a estos temas. Quienes hayan intentado escribir una, se habrán dado cuenta de que quizá eso no sea verdad. En todo caso, lo que me movió a escribir estas páginas es que había algunos libros introductorios muy buenos (como el de Lorda), pero que, por diversas razones, no tocaban algunas materias importantes. El lector advertirá que si aquí se tratan esos temas, es en la misma medida en que no se abordan otros. No todos tenemos las mismas ideas acerca de qué es importante, y es bueno que así sea, de lo contrario no necesitaríamos del diálogo.
Existen muchas éticas. En las páginas que siguen se muestra una de ellas. En sentido amplio, podríamos decir que es aquella representada por la Tradición Central de Occidente. Prefiero no darle ningún nombre determinado, aunque el título “Tradición Central” no sea muy atractivo en estos tiempos y varios lectores del manuscrito hayan sugerido cambiarlo.3 En todo caso, este es un libro escrito por lo que C. S. Lewis llamaba “an old Western man”, es decir, por un hombre que piensa que la herencia ética de Occidente es importante y no resulta sensato dejarla a un lado, menos cuando ni siquiera se la conoce, como sucede con muchos que la consideran superada. Si nuestros contemporáneos leyeran a Chesterton, aparte de gozar con una pluma ingeniosa, podrían descubrir que el ideal democrático de nuestros tiempos no excluye, sino que exige, tomarse muy en serio la tradición, que “no es más que la democracia proyectada en el tiempo”:4
Aceptar la tradición tanto es como conceder derecho de voto a la más oscura de las clases sociales: la de nuestros antepasados; no es más que la democracia de la muerte. La tradición se rehúsa a someterse a la pequeña y arrogante oligarquía de aquellos que, sólo por casualidad, andan todavía por la tierra. Todos los demócratas niegan que el hombre quede excluido de los derechos humanos generales por los accidentes del nacimiento; y bien, la tradición niega que el hombre quede excluido de semejantes derechos por el accidente de la muerte. Nos enseña la democracia a no desdeñar la opinión de un hombre honrado, así sea nuestro caballerizo; y la democracia también debe exigirnos que no desdeñemos la opinión de un hombre honrado, cuando ese hombre sea nuestro padre. Me es de todo punto imposible separar estas dos ideas: democracia y tradición. Me parece evidente que son una sola y misma idea.5
No siempre resulta fácil decir quién pertenece y quién resulta ajeno a esta tradición. Pero todos estamos de acuerdo en que Aristóteles, Cicerón y Tomás de Aquino están en el tronco de ella, mientras que Hume, Marx o Freud pretenden romper con esa herencia intelectual. Hay casos más difíciles de definir. Sin embargo, pienso que Kant, por ejemplo, mantiene sus tesis fundamentales, particularmente en filosofía moral, no obstante recurrir a fundamentaciones muy diferentes de las que hasta entonces había utilizado la filosofía clásica. En todo caso, esto daría para un análisis que es ajeno a este texto.
Por más que aquí sólo se muestre un modo de entender la ética, hay en muchos casos implícita una discusión con otras posturas, aunque no se mencionen. El objetivo que se persigue es poner de relieve ciertos problemas, más que información acerca de autores y corrientes filosóficas. En efecto, si no se tienen presentes los problemas que mueven a filosofar, la filosofía misma se entenderá como una sucesión de refutaciones. Y no es así: espero haber aprendido al menos eso de mis maestros. La filosofía se parece mucho más a una conversación sobre ciertos grandes temas, donde las diferencias normalmente se refieren a matices. Lo que ocurre es que en la filosofía los matices son muy importantes. A veces, son todo.
El plan del libro es muy sencillo: se ocupa de los que, a mi juicio, son los temas fundamentales de la ética: el fin del hombre, las virtudes, la ley, la conciencia, y otros. Aunque no siempre se diga, lo hace de la mano de algunas grandes obras y se refiere constantemente a ciertas creaciones artísticas, particularmente literarias. No es sólo un motivo pedagógico el que me llevó a elegir este estilo de presentar los argumentos, sino que responde a ciertas convicciones filosóficas, que no es el caso desarrollar aquí.
En buena medida, este libro pretende ser una respuesta al relativismo. Pienso que, al menos desde Platón, toda la ética occidental tiene ese mismo carácter. Pero no se agota ahí: también es el esfuerzo por mostrar un ideal de excelencia humana que permita entender que el hombre es un ser esencialmente moral y que la moral, lejos de coartarlo, es condición de su plenitud. En este sentido, este libro no sólo tiene enfrente a los relativistas, sino también a otro género de personas: los que sueñan con un mundo en el que la noción de deber esté ausente, donde no exista nada que limite el propio querer. Pienso que esta situación no sólo es utópica, sino también indeseable. Si por un accidente los hombres perdieran la conciencia de alguno de los diez mandamientos y, por tanto, pudieran transgredirlos de buena fe, su existencia no sería mejor. Más bien sería bastante desgraciada. Chesterton dice algo parecido:
El tono de las sentencias de las hadas es siempre este: “puedes vivir en un palacio de oro y de zafiro si no pronuncias la palabra vaca”; o bien: “vivirás feliz con la hija del rey si no le enseñas nunca una cebolla”. La visión depende siempre de un veto. Todas las cosas enormes y delicadas que se te conceden dependen de una sola y diminuta cosa que se te prohíbe.6
Hay que agregar, sin embargo, que esa condición no es caprichosa: aunque no todos lo sepan, las prohibiciones morales son una salvaguardia de los aspectos básicos del desarrollo humano. Pensar que viviríamos mejor sin este o aquel mandamiento implica que no se conoce suficientemente lo que es el hombre y lo que le hace bien. Por eso un autor ha caracterizado la moral simplemente como el “arte de vivir”.7 De ordinario, las señales de la ruta sólo incomodan a quien no tiene interés de llegar vivo a destino alguno. Pero aunque las prohibiciones tengan un sentido y sean importantes para tutelar el bien humano, apenas constituyen una pequeña parte de la ética. Un papel mucho más destacado lo ocupan, por ejemplo, las virtudes, es decir, las diversas manifestaciones de la excelencia humana.
El lector echará en falta algunos temas, como el análisis detallado del acto humano o de la libertad, que son muy importantes, pues constituyen el fundamento de la ética, pero que, a mi juicio, es mejor tratar de modo sistemático en un libro de teoría de la acción o de antropología filosófica. Esta decisión es, naturalmente, muy discutible. Tanto como la contraria.
Entre la antropología filosófica y la ética hay estrechas relaciones. De una parte, si sabemos cómo es el hombre, entenderemos mejor cómo debe comportarse y cuáles son las maneras adecuadas de tratarlo. Pero al hombre no lo conocemos como se accede a un objeto inerte, que está simplemente situado frente a nosotros. El ser del hombre se muestra en la acción. Por eso, desde otra perspectiva, la ética también se halla antes que la antropología y ayuda a su constitución. El hombre es un ser activo, y lo conocemos en la medida en que lo vemos actuar.
Este libro está dirigido, en primer lugar, a los alumnos universitarios y a otras personas que deseen acercarse a los temas fundamentales de la ética. Sin embargo, aunque casi no se señalen autores y discusiones especializadas, también quiere ser una conversación con los estudiosos de la filosofía práctica. Probablemente no sea una buena costumbre el conversar con dos tipos de interlocutores al mismo tiempo, pero a veces no hay más remedio que hacerlo. En todo caso, los especialistas notarán que evito entrar en debates propios de entendidos, porque me interesa presentar el tronco de la Tradición Central y no describir cada una de sus ramas.
1 La República, II 359d-e, Madrid, Gredos, 1988.
2 La República, II 359e-360b.
3 Sobre el uso de esta expresión, tomada de I. Berlin. Cf. R. P. George, Making Men Moral. Civil Liberties and Public Morality, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 19, nota 2.
4 G. K. Chesterton, Ortodoxia, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 88.
5 G. K. Chesterton, Ortodoxia, pp. 89-90.
6 G. K. Chesterton, op. cit., p. 105.
7 J. L. Lorda, Moral: el arte de vivir, Madrid, Palabra, 1996.