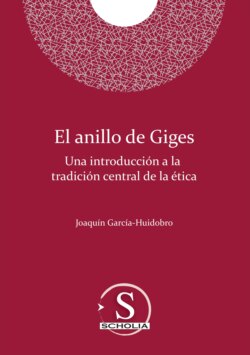Читать книгу El anillo de Giges - Joaquín Luis García-Huidobro Correa - Страница 7
Оглавлениеii
El conocimiento en la ética
A la naturaleza le gusta ocultarse.
Heráclito
El emotivismo
§ 16. La difusión del relativismo ético va acompañada de algunas actitudes y propuestas filosóficas que le sirven de fundamento. Una de ellas es el emotivismo ético. No se trata de una teoría más en la historia del pensamiento, sino que tiene gran importancia en la actualidad. En efecto, mientras en otras épocas los hombres estaban convencidos de la capacidad de la razón para alcanzar la verdad, los nuestros son tiempos escépticos. El problema que está detrás del emotivismo ético es el saber si los juicios morales son (o pueden ser) juicios racionales. También podríamos plantearlo preguntándonos si cabe encontrar una verdad en el campo moral. La cuestión es importante, porque todos hacemos muchas veces juicios de alabanza y de reproche; decimos que hay cosas que están bien y otras que están mal; afirmamos que ciertas conductas deben ser permitidas; que otras deben ser exigidas y otras prohibidas. ¿Qué fundamento tienen estas afirmaciones?
Algunos autores piensan que los juicios morales no son juicios racionales, sino sólo emotivos. Es decir, cuando afirmamos que “la tortura es mala” en realidad lo que estamos diciendo es “no me gusta, me desagrada la tortura”. ¿Por qué empleamos esa forma de hablar? Según ellos, la respuesta es muy sencilla: porque, dotadas de universalidad, nuestras afirmaciones tienen más peso persuasivo. Esto se ve en la vida diaria, en materias como la comida, la música o el deporte. En vez de decir “no me gustan las berenjenas” el niño prefiere afirmar “las berenjenas son malas”. Puede que ocasionalmente estén mal preparadas, pero él emplea esa expresión aun en los casos en que están bien cocinadas, ¿por qué? porque cuando dice que ese plato no le gusta todos pensaremos que es un caprichoso, mientras que en el segundo caso hará recaer la responsabilidad sobre su madre, que las preparó. El traducir las afirmaciones de gusto en afirmaciones universales, dicen los emotivistas, es un recurso retórico muy útil cuando se trata de persuadir, pero no parece tener un fundamento racional. Por eso, dicen, deberíamos ser precavidos y, cuando escuchamos afirmaciones del tipo “esto es malo”, tendríamos que traducirlas por “a ese sujeto no le gusta esa cosa”. Con todo, el emotivismo nos enseña que tenemos que tener esa precaución no solo cuando una persona habla de comida o de música, sino siempre que utilice un lenguaje práctico, es decir, cada vez que se refiera a acciones que pueden o deben ser realizadas u omitidas, como el caso de la tortura señalado más arriba. Como dice Spinoza, todos tenemos la experiencia de que no hay menos diferencia entre los cerebros que entre los paladares, lo que muestra que no es la comprensión racional la que fundamenta nuestros juicios morales, como sucede en las matemáticas, sino simplemente nuestra fantasía.1
§ 17. La propuesta del emotivismo es sugerente. Se apoya básicamente en la tesis de David Hume según la cual la razón no cumple una función práctica, sino sólo científica, o sea, teórico-especulativa. Esta razón es capaz de constatar cómo son las cosas, por ejemplo, en la astronomía, o realizar cálculos matemáticos u operaciones lógicas, pero no tiene nada que decir en el mundo de la acción, en el campo del deber. Por lo mismo, la razón es incapaz de percibir la distinción entre el vicio y la virtud, puesto que, según esta postura, no son propiamente objetos de su conocimiento. En efecto, en ninguna parte del mundo que nos rodea vemos algo así como un vicio: nuestra mirada nos muestra árboles, nubes, casas o montañas; también nos hace ver gente que se lleva a la boca y traga ciertos objetos en mayor o menor cantidad, pero en ningún caso nos hace ver un objeto llamado “vicio” o “virtud”, glotonería o templanza. ¿O es que alguien ha encontrado un vicio en un laboratorio o con un telescopio? Lo dice Hume con toda claridad, cuando trata de probar que “la moralidad no es objeto de la razón”:
Pero ¿es que puede existir dificultad alguna en probar que la virtud y el vicio no son cuestiones de hecho cuya existencia podamos inferir mediante la razón? Sea el caso de una acción reconocidamente viciosa: el asesinato intencionado, por ejemplo. Examinadlo desde todos los puntos de vista posibles, a ver si podéis encontrar esa cuestión de hecho o existencia a que llamáis vicio. Desde cualquier punto que lo miréis, lo único que encontraréis serán ciertas pasiones, motivos, voliciones y pensamientos. No existe ninguna otra cuestión de hecho incluida en esta acción. Mientras os dediquéis a considerar el objeto, el vicio se os escapará completamente. Nunca podréis descubrirlo hasta el momento en que dirijáis la reflexión a vuestro pecho y encontréis allí un sentimiento de desaprobación que en vosotros se levanta contra esa acción. He aquí una cuestión de hecho: pero es objeto del sentimiento, no de la razón. Está en vosotros mismos, no en el objeto.2
De ahí a la radicalización de la distinción, propia del relativismo, entre juicios de hecho (los relativos a objetos externos) y juicios de valor (referidos a nuestras reacciones sobre determinadas cosas o conjunto de cosas) no hay más que un paso. El excluir del quehacer científico las afirmaciones relativas al campo de la libertad, el emotivismo parece permitir que nuestro lenguaje sea mucho más preciso, aun a costa de que renunciemos a las pretensiones de alcanzar una verdad en el ámbito de la ética. Según esta postura, en el terreno práctico, la actividad de nuestra razón se limita a poner los medios para conseguir determinados fines que no son racionales: es la esclava de las pasiones. Sin embargo, si se admite esa propuesta las consecuencias son particularmente inquietantes. Vamos por partes.
Cuando alguien dice que las berenjenas son malas en vez de decir que no le gustan, no nos preocupamos demasiado. Del hecho de que diga una cosa semejante no se deriva nada de gran importancia. Procuraremos no ofrecerle ese plato cuando venga a nuestra casa; quizá nos dejemos llevar por su ejemplo y no compremos esas verduras, en fin, nada excesivamente grave. A nadie se le ocurriría prohibir las berenjenas porque alguno o muchos sostengan que son malas. Sin embargo, en el terreno moral parece que el panorama es distinto. En muchos casos, cuando decimos que un acto (por ejemplo, la explotación de menores) es malo, lo que estamos intentando, además de transmitir una información, es que, en casos especialmente graves, se prohíba ese tipo de acciones o, al menos, que no se promueva como un modelo social deseable. Sin embargo, si los juicios morales fueran sólo juicios emotivos, cuando decimos que la explotación de menores es mala lo que estaríamos diciendo es únicamente que no nos gusta o que nos repugna esa práctica. Podemos usar palabras todavía más fuertes y decir que nos horroriza e incluso afirmar que todas las personas que conocemos comparten esa opinión, pero siempre nos mantendremos en el terreno de los gustos y las emociones. Es decir, nuestros juicios sobre lo bueno y lo malo no tendrían un estatuto mayor que nuestros juicios sobre lo dulce y lo amargo. El problema está en que, si esto es así, nos quedamos sin título alguno para pretender que determinadas conductas sean exigidas o prohibidas en la sociedad. Sólo a un tirano se le ocurriría imponer una cuestión de gusto. ¿Con qué título podríamos nosotros pretender prohibir la explotación de menores u otras cosas semejantes? Si los juicios morales no son juicios racionales, no hay modo de salir de este atasco. Podríamos decir que esa prohibición se fundamenta en la ley y ésta, a su vez, es expresión de la mayoría, pero con eso no hacemos más que volver al problema de siempre: ¿y por qué tengo que hacer lo que quiere la mayoría? Probablemente haya que hacerlo en ciertos casos, pero la razón no puede ser “porque la mayoría así lo quiere” ya que incurriríamos en una petición de principio. Tampoco podemos decir “porque la mayoría tiene la fuerza para hacer cumplir su voluntad” porque en este caso no habría más obligación de obedecer a la mayoría que la de entregarle la billetera al asaltante que nos dice: “La billetera o la vida”. Del sólo hecho de que uno o muchos opinen algo no se deriva obligación alguna para el resto de los individuos. Otra solución consistiría en afirmar que es más eficiente y progresa más una sociedad donde los menores no son explotados, pero ¿por qué estamos obligados a ser eficientes y progresar? Como se ve, el problema sigue siendo el mismo y las respuestas de ese tipo son igualmente insatisfactorias.
§ 18. Si los juicios morales pueden llegar a ser juicios racionales la situación es muy distinta, pues en este caso no estaremos imponiendo simplemente nuestro gusto, sino aplicando un criterio que es aceptable por cualquier individuo razonable, y que se nos aplica también a nosotros mismos. Nótese que se han hecho dos precisiones importantes. La primera es que se dice que los juicios morales pueden ser juicios racionales. No significa que siempre lo sean: habrá que esforzarse para que adquieran ese carácter, lo que supone diálogo, experiencia, reflexión y estudio.3 Lo segundo es que se habla de la aceptabilidad de esos criterios por parte de un individuo razonable, es decir, de una persona que conduce su vida conforme a las exigencias de la razón, y no alguien que se limita a emplear esta facultad de manera puramente calculadora, como un instrumento para conseguir la pronta satisfacción de sus intereses, al estilo de Ronald Arthur Biggs, el jefe de la banda que en 1963 asaltó el tren postal de Glasgow-Londres en una operación que, por el monto de lo robado y su cuidadosa planificación, fue llamada “el robo del siglo”.
Lo dicho no significa que el criterio, de hecho, sea aceptado por todos: basta que la norma sea aceptable, es decir, que sea justificable racionalmente. En cambio, el mero recurso del consenso mayoritario no es suficiente como criterio de validación, ya que las normas pueden ser aprobadas por individuos abusadores, explotadores o especuladores. El criterio para medir la adecuación de una norma es, entonces, el juicio de un individuo razonable, no cualquier juicio. El consenso que aquí resulta relevante no es el de carácter fáctico, pues éste puede ser fruto del capricho o la manipulación, sino el consenso racional.4
Razón práctica
§ 19. Que los juicios morales sean juicios racionales depende del carácter mismo que se le reconozca a la razón. Si la razón humana se limita simplemente a constatar estados de cosas y a calcular, es decir, a realizar operaciones de adición y sustracción o a efectuar conexiones lógicas entre determinadas proposiciones, entonces la razón nada tiene que ver con la dirección de la acción humana para buscar la excelencia del sujeto que actúa; o sea, los juicios morales no pueden tener una fuente racional, porque el uso de la razón estaría restringido al campo teórico. Simplemente se limitaría a constatar cómo son las cosas. En esa línea, David Hume decía, como se señaló más arriba, que “la distinción entre vicio y virtud, ni está basada meramente en relaciones de objetos, ni es percibida por la razón”.5
Si la razón se ocupara de constatar sólo lo que es, la acción que nos disponemos a realizar le resultaría, en cierto modo, ajena. En efecto, nuestra acción no es una cosa dada, un objeto que puede contemplarse y describirse, sino algo por hacer. Tampoco es el resultado unívoco de un mero cálculo, sino que es el fruto de una elección precedida de razón. Ahora bien, si la razón, junto con esa función teórica o especulativa, puede guiar la conducta, es decir, puede referirse a lo bueno y lo malo, entonces desempeña un papel fundamental en la ética. En su famosa tesis xi sobre Feuerbach, Marx reprocha que “los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de diversas maneras: de lo que se trata es de transformarlo”. Esta acusación no es del todo aplicable al caso de Aristóteles quien, junto con una filosofía de carácter teórico o contemplativo, reconoce otra de índole práctica, dirigida precisamente a la transformación del mundo (aunque en un sentido muy distinto del esperado por Marx). Esta división del saber filosófico entre uno de carácter especulativo y otro de índole práctica, corre paralela, en el caso de Aristóteles, a la distinción entre la función teórica y la función práctica de la razón. La primera constata y su campo es el ser de las cosas. Es propia, por ejemplo, de la geometría o la astronomía. En efecto, un astrónomo estudia una galaxia no para cambiar las órbitas de sus planetas o modificarla de alguna otra forma, sino sólo por saber. En cambio, el campo de la razón práctica es el deber ser. Así, un juez investiga una causa no por mera curiosidad, sino para descubrir al delincuente y enviarlo a la cárcel.
§ 20. La discusión acerca de si los juicios morales son juicios racionales está relacionada, entonces, con la cuestión de si existe una razón práctica. Quienes sostienen su existencia no pretenden afirmar que el hombre tiene dos razones. Es la misma y única razón que en algunos casos se refiere, para decirlo en terminología actual, al mundo del ser y otros al del deber ser. Es decir, a veces formula juicios del tipo “A es B” (típicos de la física, la química, la metafísica o las matemáticas), y otros juicios del tipo “A debe ser buscado (o evitado)” o “hay que hacer A” (que son característicos de disciplinas como el derecho o la política). Los primeros son teóricos, los segundos prácticos. La razón práctica puede decir de la teórica lo que Lía de Raquel en La divina comedia: “Ella se satisface con mirar, yo con obrar”.6 Una dificultad que históricamente ha existido para aceptar una razón práctica es que ésta no tiene el grado de exactitud y precisión de la razón especulativa. Muchas veces tiene que contentarse con razonamientos probables o con proceder sobre la base de la experiencia o de los consejos ajenos. Por otra parte, al referirse a un objeto que es cambiante (en este caso el bien, o sea, lo que hay que hacer) debe conformarse con decir las cosas en general y dejar a cada sujeto la tarea de aplicar, con su propia razón, esos criterios generales al caso particular. Esto se ve claro en campos como el derecho o la política. Cuestiones como si en el Parlamento debe existir una o dos Cámaras, la determinación de qué casos pueden o deben ser conocidos por la Corte Suprema de un país, o el alcance de la propiedad intelectual, requieren decisiones de gran complejidad, en las que hay que sopesar muchas razones a favor y en contra, pero que tienen gran importancia, y admiten soluciones mejores o peores, y muchas veces permiten más de una solución legítima.
§ 21. Una de las características fundamentales de la razón que opera en el derecho, la política y la economía es la referencia a los fines. En cada decisión política subyace la idea de que hay un estado de cosas que se quiere conseguir o evitar, algo que se busca cambiar o preservar: cuando vamos a votar, buscamos deshacernos sin derramamiento de sangre del gobierno de turno, que nos parece malo, o mantenerlo en el poder por unos años más. Es decir, cada decisión política supone una valoración, una idea de lo mejor y lo peor. No existe una política neutral, desde el momento en que, en esas decisiones, se están persiguiendo como fines cosas que podrían ser de una u otra manera. Si se las busca, es porque se las considera mejores que sus contrarias, y se piensa que se pueden dar razones para justificar esa solución. Toda decisión de este tipo supone, entonces, “una idea acerca de lo bueno” y apunta a conseguirlo como un fin.7
Como la racionalidad muchas veces se identifica con la exactitud y certeza que parecen proporcionar los métodos de la ciencia, es comprensible que algunos hayan negado el carácter racional de esa dimensión práctica de la razón. Sin embargo, es muy importante mantener la posibilidad de que la razón se refiera no sólo al mundo cuantitativo sino también al cualitativo, a lo bueno y lo malo e, incluso, a lo hermoso y lo feo. En efecto, la decisión de si se instala una turbina en una catarata para producir electricidad es ciertamente una decisión racional. Pero no se toma simplemente calculando los litros por segundo y la energía que pueden producir. Aquí la última palabra la tiene la política, que bien podrá decidir (racionalmente) que es un disparate afear cierto paisaje para obtener electricidad. Si no cabe entablar una discusión racional sobre estas materias, entonces sólo cabe la imposición, que aunque no sea violenta no por eso deja de tener un carácter forzado. Por eso, la racionalidad puramente calculadora no es suficiente a la hora de configurar la vida humana: la química nos enseña cómo se prepara el cianuro, pero nada nos dice acerca de qué hacer con él una vez que lo tenemos en un frasco.
§ 22. La llamada Tradición Central de Occidente ha sostenido siempre la capacidad de la razón humana para conocer la verdad, incluso en el orden práctico. Es decir, considera que la actividad de la razón no se agota en la mera descripción de hechos, en los cálculos matemáticos o en las operaciones lógicas. También sostiene que el hombre puede vivir según la razón, es decir, que no se halla plenamente determinado por el ambiente, las pasiones u otros de los muchos factores que influyen sobre él.8 De otro modo, sería muy discutible la legitimidad de contar con un ordenamiento penal y de sancionar a los delincuentes. En efecto, poner a un criminal entre rejas es algo muy distinto a encerrar un perro agresivo en la perrera, pues envuelve un reproche a su conducta. Para encerrar por muchos años a una persona en una cárcel no basta con decir que no nos gusta lo que hizo. En la base de la convicción que posee esa tradición en orden a que somos capaces de someter nuestros actos a la guía de la razón, está la idea de que el hombre no es reducible a la materia, es decir, que de alguna forma es inmortal y que, además, está abierto a la trascendencia.
Si esto es así, entonces la razón humana puede incluso juzgar e imperar algo contrario a lo que resulta apetecible. El hombre que vive conforme a la razón puede hacer frente a la dificultad cuando todos huyen, puede vencer el miedo, la ira y la comodidad, porque piensa que ese comportamiento, aunque incómodo, es el más digno y adecuado. Es la situación de Tomás Moro en la Torre de Londres, que, ante la perspectiva de ser decapitado por seguir su conciencia, podía afirmar que nos hallábamos ante un caso en que un hombre puede perder la cabeza y no obstante no sufrir ningún daño.
Modo de decidir y modo de justificar
§ 23. Con todo, queda por señalar qué papel desempeña específicamente la razón en el ámbito de la praxis y de qué modo lo hace. Mostrar que en el campo teórico es necesario un ejercicio de la razón no es difícil. De hecho, nadie duda de que actividades como calcular, derivar y constatar son propias de esa facultad humana. Aristóteles hace un completo análisis del modo en que discurre la razón cuando presenta su célebre silogismo teórico (del griego syllogismós, razonamiento),9 entendiendo por éste el razonamiento en el cual, a partir de dos proposiciones que operan como premisas o antecedentes, se llega a una tercera proposición que es consecuencia de las otras dos. Así, por ejemplo, si digo que “todos los hombres son mortales” (premisa mayor) y luego que “Sócrates es un hombre“ (premisa menor), concluyo entonces que “Sócrates es mortal”. Pero, naturalmente, con esto se señala sólo el modo en que discurre el pensamiento, es decir, la racionalidad teórica, pero no apunta a la influencia que la razón ejerce sobre las acciones o, dicho de otro modo, cómo un juicio moral puede ser racional.
Decir que un juicio moral es un juicio racional, no significa que, de hecho, para su obtención se haya seguido explícitamente un silogismo demasiado complicado. Para que un juicio sea racional, basta con que proceda de principios racionales y se refiera a circunstancias fácticas que han sido bien comprendidas. Por eso, si bien en ocasiones, podrá seguirse un razonamiento silogístico para llegar a la formulación de un determinado juicio moral, en la mayoría de los casos, en cambio, se llega a la solución moral de modo mucho más directo e intuitivo. Sería, de hecho, inviable que antes de hacer cualquier cosa tuviésemos que detenernos a identificar unas premisas y concluir lógicamente algo a partir de ellas. El hombre que está moralmente bien dispuesto, simplemente “ve” lo que debe hacer aquí y ahora, y consiguientemente actúa. No obstante, una vez vista esa solución será posible justificarla racionalmente. De hecho, lo hacemos cuando, en algunas circunstancias, nos hallamos en la necesidad de dar cuenta de nuestros actos, explicando por qué actuamos de una determinada manera. En Un juez rural (1924), una novela de Pedro Prado, se cuenta la historia de Esteban Solaguren, un magistrado de enorme sabiduría, muy conocido por sus decisiones justas. En una noche de insomnio, en la que no acierta cómo resolver un caso donde hay razones para fallarlo en uno y otro sentido, el juez se cuestiona el valor del razonamiento silogístico para la actividad judicial. Él es consciente de que no es cuestión de derivar a partir de ciertas premisas, porque las premisas mismas deben ser elegidas, y según el material del que se parta, así será el resultado:
—Pensar, derivar, obtener una conclusión ¡oh! Sócrates... —murmuraba para sí Solaguren—. El pensamiento es como el agua: dame un ligero desnivel, y llevo el pensamiento donde tú quieras. Creemos juzgar por riguroso razonamiento lógico y no hacemos sino rellenar a posteriori el espacio que media entre el caso que se nos presenta a examen y nuestra intuición inmediata sobre él. Se engaña o miente quien cree construir razonamientos como algo ajeno a la conclusión espontánea que entrevió desde el primer instante. No por quedar oculta a los que no saben observarse, desde el primer momento, ella deja de estar menos presente. Después, para fingir una aparente continuidad que dé vigor a lo que decimos, o que nos libre de culpa por las consecuencias al parecer deducidas, rellenamos el espacio en blanco con huecas trabazones lógicas.10
Puede que este juez exagere, pero en todo caso conviene tener presente que no hay que confundir el modo en el que tomamos racionalmente una decisión con el modo de su justificación. La exigencia de proceder a partir de premisas verdaderas y de circunstancias de hecho adecuadamente conocidas, siguiendo uno o varios silogismos bien realizados, es necesaria en el orden de la justificación. Pensar, en cambio, que todo conocimiento moral se adquiere silogísticamente es una pretensión que no parece corresponder a la realidad de nuestra diaria actuación moral. Parte importante de nuestras elecciones buenas no están precedidas de un proceso explícito de deliberación: las hacemos porque estamos habituados a realizarlas. Si alguien nos pregunta por qué pagamos en la caja del supermercado el queso que minutos antes hemos tomado de un estante, nos sorprenderíamos un poco ante esa pregunta, pues no se nos ha pasado por la mente otra posibilidad. Esto no impide que posteriormente seamos capaces de dar argumentos que expliquen nuestro proceder, en el hipotético caso de que alguien nos pregunte por las razones que nos movieron a pagar el queso que habíamos decidido comprar. Pero una señal de que una persona ha alcanzado cierto grado de excelencia moral consiste, precisamente, en que ya no necesitará grandes razonamientos para hacer lo bueno.
El silogismo práctico
§ 24. Para poder aplicar la noción de silogismo al campo moral, Aristóteles se vio forzado a realizar una profunda transformación de la misma, de la que salió la idea de un silogismo práctico. Ya vimos que, en el momento en que estamos inmersos en la acción, de poco nos sirven razonamientos del tipo “todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal”. Este tipo de silogismo puede ser útil para desarrollar la ciencia ética en general, en la medida en que nos permite razonar sin incurrir en contradicciones, pero no para dar origen a acciones concretas y determinadas. Esto porque las premisas que componen tal silogismo son de índole teórica, se limitan a constatar estados de cosas, pero en la vida moral no se trata de saber por saber, sino de saber para actuar.
El carácter práctico de esta otra forma de silogismo viene dado por la introducción de un factor nuevo, que no tiene que ver directamente con el conocimiento, sino con el deseo, ya que Aristóteles era muy consciente de que, para explicar la génesis de la acción intencional, no basta con señalar que el agente se encuentra persuadido de que debe actuar de una determinada forma. Si esas buenas razones no van acompañadas por el deseo, no tendrán una verdadera injerencia en la praxis. Así, en su De motu animalium,11 Aristóteles pone el siguiente ejemplo: Si, por un lado, “deseo beber” (premisa mayor), y, por otro, constato que “esto es agua” (premisa menor), se sigue, como conclusión, la “acción de beber”. Como se ve, lo peculiar de este silogismo es que la conclusión no consiste en un juicio, ni siquiera en un juicio sobre materias prácticas, sino en una acción.12 Por eso es práctico. Y puede serlo porque de las dos premisas sólo una, la menor, es teórica (“esto es agua”), mientras que la otra es desiderativa (“deseo beber”). La mayor se refiere al fin (beber) y está puesta por el apetito, la menor dice relación con los medios (el agua) y está puesta por la percepción, la representación o el intelecto, según dice Aristóteles.13 La intervención del deseo es lo que explica el movimiento que da origen a la acción, porque el intelecto, por sí solo, es incapaz de mover, a menos que se le presente un fin que está puesto por el deseo.14 Inversamente, el deseo por sí solo tampoco es capaz de mover, si no tiene la capacidad cognitiva al lado, que le informe que precisamente el objeto X puede satisfacer ese deseo. En suma, para que se dé la acción, debe haber una conjunción de la premisa mayor (que expresa el contenido del deseo, formulable en términos de un juicio normativo) y la menor, que es descriptiva y da información acerca de los medios conducentes al fin puesto por el deseo, o sea, del objeto capaz de satisfacer el deseo. En efecto, si el apetito dice “debes beber” pero el sujeto es incapaz de identificar algo como bebida, entonces el deseo no puede ser satisfecho y la acción de beber no se llevará a cabo. Así, mediante este esquema, Aristóteles expone el mecanismo motivacional de nuestras acciones.
Nada impide, por supuesto, que podamos justificar en términos más universales las acciones ya realizadas, propias o ajenas. En ese caso llegaríamos a establecer el o los principios que están detrás de ellas, cosa importante, pero eso no es lo mismo que determinar lo que mueve al agente en el caso concreto, a saber, la combinación entre un elemento desiderativo y uno cognoscitivo. En suma, la sola reflexión intelectual no basta para actuar: sin la intervención del deseo, como se dijo, la acción humana sería imposible. De ahí la importancia de la enseñanza aristotélica acerca del silogismo práctico, pues explicita el modo en que concurren los elementos racional y desiderativo, que hacen posible la acción. No es casual, entonces, que las personas que han tenido determinadas lesiones en la región lóbulo frontal del cerebro, donde está el fundamento orgánico de las emociones, se muestren incapaces de tomar decisiones, a pesar de que su razón funcione perfectamente y sean capaces de describir con detalle los cursos de acción que tienen ante sí. Su imposibilidad de involucrarse emocionalmente con una de las alternativas que se les presenta hace que queden sumidas en la perplejidad o tomen decisiones manifiestamente absurdas.15
El intelecto especulativo se hace práctico por su referencia a un fin que debe conseguir. Es decir, mientras la razón especulativa se refiere fundamentalmente al presente, la razón práctica está esencialmente abierta al futuro, apunta a conseguir un bien. Pero aquí el deseo de ese bien no es un deseo cualquiera, sino que ha de estar acompañado y dirigido por el intelecto, pues de lo contrario se contentaría con un bien aparente. Así, para muchas personas el solo hecho de conseguir lo que han deseado por largo tiempo (fama, riquezas) puede ser el comienzo de su ruina, porque hay formas racionales y formas no racionales del deseo. El mundo de la praxis, entonces, no es ajeno a la racionalidad. Por eso Aristóteles16 puede caracterizar a la elección del hombre como un “intelecto desiderante” o un “deseo intelectivamente mediado”.17
Como se dijo antes, la mayoría de las veces este silogismo no corresponde a un razonamiento que realizamos de modo explícito, reparando en cada una de sus premisas. Esto se debe a otro elemento con un papel trascendental en nuestra praxis y constituye una gran ayuda para actuar, a saber, los hábitos, que en el caso de ser buenos los llamamos “virtudes”. Debido a su importancia, más adelante serán analizados detalladamente.18 Pero aun en aquellas situaciones en las que decidimos, por así decirlo, intuitivamente, o sea, movidos por una virtud, estamos haciendo uso igualmente de nuestra racionalidad práctica. Es decir, esa acción es tanto o más racional que aquella que realizamos después de una detenida reflexión. Esta idea es expresada por Aristóteles con mucha claridad cuando dice que el virtuoso no actúa simplemente “según la recta razón”, sino “acompañado de recta razón”,19 porque lo que la virtud ha hecho en él es justamente enderezar el deseo de acuerdo con lo que la razón juzga como bueno, de modo que su deseo es ahora un “deseo racional” (boúlesis). Dicho de otro modo, en el caso del virtuoso existe una suerte de connaturalidad entre los elementos racional y desiderativo que concurren en la acción, una armonía entre cabeza y corazón que Aristóteles denomina “verdad práctica”,20 cuya posibilidad sería, lógicamente, inexistente si, como sostiene el emotivismo, la razón no tuviera una injerencia real en nuestra praxis.
Consecuencias pedagógicas
§ 25. Como corolario de lo anterior, podemos añadir que la cuestión de si existe un orden moral no creado por nosotros, capaz de actuar como punto de contraste de la validez de nuestras afirmaciones y actitudes no es poco importante, entre otros campos, por las consecuencias que tiene en el terreno de la educación. El grueso de la Tradición Central de Occidente, al admitir la existencia y cognoscibilidad de ciertos principios de justicia suprapositivos, es decir, criterios de conducta cuyo valor no depende de la ley o el consenso vigente, pensó siempre que era posible distinguir entre lo bueno y lo malo, y que esa distinción no estaba puesta sólo por la voluntad humana, aunque esa voluntad desempeñe un papel fundamental en la ética.
Cuando el que educa es una persona que reconoce la existencia de principios de justicia suprapositivos, cuyo valor no depende del acuerdo humano, no sólo está transmitiendo lo que considera mejor, sino que pone al alcance del alumno ciertos parámetros que le permiten evaluar la conducta del propio maestro. En este sentido, la actividad pedagógica así entendida es algo particularmente exigente.
¿Qué ocurre si no existen tales criterios, o qué pasa si el educador no los admite? C. S. Lewis, en La abolición del hombre, ha llamado la atención acerca de las consecuencias que derivan del relativismo ético en el campo pedagógico. Para decirlo brevemente, la principal es que la educación se transforma en manipulación. En efecto, la antigua educación formaba; la relativista simplemente condiciona.21 Inevitablemente, quien educa sobre una base relativista estará haciendo del otro alguien semejante a sus gustos o intereses, cosa que no sucedía en el caso de la Tradición Central, donde el maestro alcohólico puede dictar a sus alumnos una clase sobre la templanza, aunque eso signifique que sus estudiantes vayan a tener una pésima opinión sobre él. Así, quien educa sobre el trasfondo de la ley natural, entrega al alumno la posibilidad de contar con criterios de juicio que permitan dejar mal parado al maestro; al mismo tiempo, muchas veces transmitirá criterios que no coinciden con los gustos e “intereses” del educador. Podría pensarse que la educación relativista es plausible en la medida en que lo que se busca con ella es conseguir conductas que favorezcan el bien social; sin embargo, esta afirmación supone una obligación de perseguir ese bien, o una necesidad de adaptarse a las convenciones sociales, pero no parece que esa obligación y necesidad estén suficientemente justificadas desde posiciones relativistas.
El tema de la educación nos lleva también a otra distinción importante, la que se da entre la forma de adquirir un conocimiento y el fundamento del mismo. De ordinario adquirimos el conocimiento de las normas morales en el contexto de una comunidad educativa, como la familia o la escuela. El hecho de que hayamos debido aprenderlas de alguien en algún momento de nuestras vidas lleva a algunos a pensar que las normas morales mismas se fundamentan en ese proceso de aprendizaje, es decir, son un simple producto social y se fundan en el consenso. Pero, ¿no sucede lo mismo en otros terrenos? Así, también adquirimos las reglas matemáticas en la familia o en la escuela. Sin embargo, a nadie se le ocurriría afirmar que esas instituciones fundan las matemáticas. Ellas únicamente son relevantes a la hora de adquirir determinados conocimientos; la fundamentación de los mismos, en cambio, va por otro lado.
En suma, la superación del emotivismo exige entender que la razón, además de constatar, tiene una vertiente práctica. O sea, es capaz de guiar la acción humana hacia lo que plenifica al hombre. De este modo, cabe afirmar que los juicios morales son, o pueden ser, juicios racionales, y que, por tanto, la ética es posible.
1 Cf. B. Spinoza, “Ética”, en Obras completas. Ética y tratados menores, Madrid, Ediciones Ibéricas, 1971, pp. 130-131.
2 Cf. D. Hume, Tratado de la naturaleza humana, Madrid, Tecnos, 2002, pp. 632-633. Énfasis añadido.
3 Cf. § 13.
4 Cf. R. Spaemann, Crítica de las utopías políticas, Pamplona, eunsa, 1980, pp. 191 y ss
5 D. Hume, Tratado de la naturaleza humana, Madrid, Tecnos, 2002 (ed. de F. Duque), p. 634.
6 La divina comedia. Purgatorio, Canto XXVII.
7 Cf. L. Strauss, What is Political Philosophy? And Other Studies, Chicago, University of Chicago Press, 1959, p. 10.
8 Cf., por ejemplo, H.-G. Gadamer, “Problemas de la razón práctica”, en Verdad y método II, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1992, p. 314.
9 Cf. por ejemplo, Primeros analíticos, 24b18-22; Tópicos, 100a25-29.
10 Prado, Un juez rural, Santiago, Andrés Bello, 1983, pp. 25-26.
11 De motu animalium, 7, 701a32-33.
12 Para la importancia del silogismo práctico: A. Vigo, “Razón práctica y tiempo en Aristóteles. Futuro, incertidumbre y sentido”, en Estudios aristotélicos, Pamplona, eunsa, 2006, pp. 279-300, a quien sigo de muy cerca en todo este § 24.
13 De motu animalium, 701a35-37
14 Cf. Ética a Nicómaco, VI 2, 1139a35 s.
15 Cf. A. Damasio, El error de Descartes, Santiago, Andrés Bello, 1996, pp. 55 ss.
16 Ética a Nicómaco, VI 2, 1139b4 s.
17 Cf. A. Vigo, “Razón práctica...”, p. 291.
18 Vid. infra, capítulos VI y VII.
19 Ética a Nicómaco, VI 13, 1144b26-28.
20 Ética a Nicómaco, VI 2, 1139a22-31.
21 C. S. Lewis, La abolición del hombre, Madrid, Encuentro, 1990, p. 26.