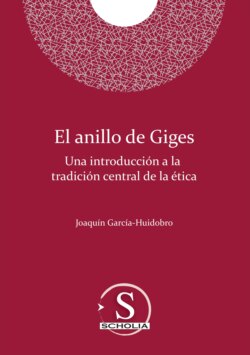Читать книгу El anillo de Giges - Joaquín Luis García-Huidobro Correa - Страница 6
Оглавлениеi
El desafío del relativismo
ético y el origen de
la filosofía moral
La nobleza y la justicia que la política considera
presentan tantas diferencias y desviaciones,
que parecen ser sólo por convención y no por naturaleza.
Aristóteles
§ 1. La generalidad de las personas comparte la idea de que la ética tiene que ver con los criterios acerca de lo bueno y lo malo. Pero este acuerdo, aunque importante, nos deja abiertas al menos dos cuestiones decisivas. La primera es que supone que a nosotros nos interesa distinguir entre lo bueno y lo malo. Con cierto cinismo podríamos preguntar: “¿y por qué ser bueno?” En un libro de Michael Ende, unos brujos cantan una canción aprendida en su infancia: “Cuando el niñito decapitó a la ranita, se sintió muy contento. Porque hacer el mal es mucho más bonito que el estúpido bien”.1 En el caso de estos brujos, entonces, resulta claro que ni siquiera se preguntan si conviene ser bueno. Vamos a dejar esta cuestión para más adelante,2 pero podemos anticipar algo si tenemos en cuenta que preguntar acerca de por qué ser bueno es otra forma de la pregunta: ¿para qué la ética?
La segunda cuestión que está detrás de ese aparente acuerdo acerca de qué cosa es la ética, se refiere a cómo obtenemos los criterios acerca de lo bueno y lo malo. Porque no obtenemos nada con querer ser buenos si no sabemos cómo serlo. Algunos piensan que no es posible obtener criterios absolutos, objetivos, independientes de las preferencias personales. Otros estiman que sí, al menos en cierta medida. Comencemos por la primera de esas cuestiones: ¿por qué es necesaria la ética? La segunda, es decir, cómo accedemos a esos criterios, la dejaremos para más adelante.3
La ética: búsqueda de los criterios de lo bueno
§ 2. A diferencia de los animales, los seres humanos no alcanzamos nuestros fines espontáneamente. Queramos o no, tenemos que proponernos ciertos objetivos y buscar los medios más adecuados para conseguirlos. Pero tanto en los fines como en los medios hay una variedad importante. No todos son equivalentes ni nos hacen incurrir en los mismos costos. En el hombre, entonces, existe un grado de ambigüedad que no se da entre los animales, que se limitan a seguir el instinto más fuerte. Esto hace que la vida humana esté llena de problemas y explica que algunos intenten simplificarla, hacerla más semejante a la existencia aparentemente plácida de los animales y nos inviten a seguir nuestros deseos, a hacer lo que queramos. Serrat plantea el problema, cuando le pregunta a su ejecutivo de película: “¿No le gustaría, acaso, vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos…?”. Y Lord Henry da la respuesta, cuando aconseja a Dorian Gray:
Se nos castiga por nuestros rechazos. Todos los impulsos que pretendemos estrangular permanecen en nuestra mente y nos envenenan […]. La única forma de librarse de una tentación es entregarse a ella. Si uno se resiste, el alma enferma al ansiar aquello que se ha prohibido a sí misma, deseando lo que sus monstruosas leyes han convertido en monstruoso e ilegítimo.4
Sin embargo, a pesar del consejo de ese noble libertino, no parece posible, y quizá ni siquiera deseable, escapar de esa complicación. Si nos invitan a dejarnos simplemente llevar por nuestras apetencias, nos estarán haciendo un flaco favor. ¿Sabemos siempre lo que apetecemos? Nuestros deseos no son unívocos. Deseamos muchas cosas a la vez y con frecuencia esos deseos son incompatibles entre sí. Hay deseos cuya consecución impide la satisfacción de otros o causan la ruina del hombre. Por algo decía Heráclito que “no es mejor para los hombres que se les dé lo que desean”.5 En ocasiones, ni siquiera podemos decir cuál es el deseo más fuerte. Es más, incluso para seguir ese deseo más fuerte tenemos que decidirnos a hacerlo, pues siempre está presente la posibilidad de actuar de otra manera. Y ese factor de decisión no proviene de aquellos deseos que compartimos con los animales. Le guste o no, el hombre está condenado a remitirse a una instancia superior a los deseos o impulsos. O, siguiendo una terminología más clásica, se hace necesario admitir algún tipo de deseo que no compartimos con los animales, un deseo racional.
Esa instancia superior de carácter racional tiene en cuenta los impulsos pero no está determinada por ellos. Si lo estuviese, no tendríamos ningún problema. Para algunos, esto sería una situación ideal: descubrir un día que, al igual que los animales, no tienen problemas. Pero, en realidad, lo que les interesa no es carecer de problemas, sino saber que no los tienen. Esto nos conduce de nuevo a esa instancia superior a los deseos, nos lleva a la razón. Si lo fundamental fuese no tener problemas, todos envidiarían a las personas que, como consecuencia de un accidente, han quedado en estado vegetal, con una vida sin conciencia. Con todo, los hombres prefieren una vida consciente, aunque no sea sencilla. Por eso, sólo de manera poética podía decir Rubén Darío:
Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ésa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente.6
La verdad es que ningún hombre en su sano juicio querría volverse piedra inanimada, pues sería algo todavía peor que la muerte.
Si no nos basta con dejarnos llevar por los deseos o impulsos, quiere decir entonces que debemos acudir a una instancia superior. Tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer y qué medios utilizaremos para llevarlo a cabo. Sin embargo, para elegir hay que recurrir a ciertos criterios, pues de lo contrario seguiríamos recluidos en el campo de la pura sensación. La búsqueda de esos criterios y la reflexión sobre los mismos tiene que ver con eso que llamamos “ética”. Probablemente haya éticas mejores y peores, más o menos profundas, pero no existe la posibilidad de prescindir de la ética, ya como disciplina sistemática, ya como un conjunto de conocimientos, sean intuitivos o elaborados, que se van transmitiendo de generación en generación. Incluso las personas sólo medianamente sensatas coinciden con John Stuart Mill cuando dice:
Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho; mejor ser un Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho. Y si el necio o el cerdo opinan de un modo distinto es a causa de que ellos sólo conocen una cara de la cuestión. El otro miembro de la comparación conoce ambas caras.7
Por su lado, el hecho de disponer de ciertos criterios de juicio, el tener delante ciertos modelos de conducta que se considera conveniente seguir, significa para el hombre un importante ahorro de tiempo. En efecto, a la hora de elegir, el ciudadano común no necesita realizar una larga deliberación para obtener los criterios de lo bueno y de lo malo. Le basta atender a lo que ha visto y le han enseñado sus mayores. Dicho con otras palabras: normalmente su reflexión se referirá más bien a cómo aplicar esos criterios al caso que enfrenta, pero no a determinar esos criterios, que le son provistos por la enseñanza de sus mayores. Esto, naturalmente, sólo vale para los casos habituales, pues hay situaciones en que el ser humano se ve enfrentado a la posibilidad o necesidad de poner en duda los criterios morales que ha recibido a través de la educación o de los modelos sociales, pues descubre o cree descubrir que no son acertados. Puede advertir, por ejemplo, que la práctica de la esclavitud no es tan buena como le parece a sus coetáneos. Que es buena para algunos pero no para todos. Entiende que, de poder elegir, nadie querría que una parte de los habitantes de su país fuesen esclavos, si no está seguro de si va a quedar él fuera de esa desgraciada condición. Es lo que le ocurrió a John Newton (1725-1807), un marino que se había dedicado largos años al tráfico de esclavos, cuando empezó a ponerse en el lugar de sus pobres pasajeros. Entonces se transformó en un activo promotor de la abolición de la esclavitud y se hizo famoso por su canción “Amazing grace”, donde expresa su pesar por su comportamiento anterior.
Aludir a una ética, implica aceptar la idea de una cierta igualdad entre los hombres, al menos proporcional. Es lo que hacemos cuando nos ponemos en el lugar del otro, como en el ejemplo del juicio que se formula sobre la esclavitud. No pretendemos que nos den lo mismo que al resto de los hombres en beneficios o cargas, pero sí que nos reconozcan lo que nos corresponde de acuerdo con nuestros méritos, función o necesidades.
Aunque la palabra “ética” está etimológicamente vinculada con el vocablo éthos, que en griego significa “costumbre”, vemos que en ella podemos descubrir algo más que costumbres. A primera vista, los hombres buenos son aquellos que siguen las costumbres de sus mayores. Pero esto no basta, porque a veces esas costumbres no son acertadas, como sucedía, por ejemplo, con la práctica de ofrecer sacrificios humanos. Con todo, en principio parece razonable aplicar una presunción en favor de la bondad de las costumbres de nuestros antepasados. Lo contrario llevaría, entre otros inconvenientes, a tener que rehacer la sociedad por entero en cada cambio generacional. Sin embargo, esa es una presunción que admite prueba en contrario. Y a veces, como en el caso de la esclavitud, una persona honrada debe rebelarse ante una determinada práctica social. Lo decisivo, entonces, no es la tradición, sino la verdad: “La tradición –decía Mahler– es la transmisión del fuego y no la adoración de las cenizas”.8
Además, tampoco basta con reducir la ética a las costumbres, porque estas distan de ser uniformes: dentro de una misma sociedad las hay mejores y peores. Por tanto, se hace necesario discernir entre unas y otras, y eso supone acudir a ciertos criterios que son distintos de las costumbres mismas. También podríamos responder que no se trata de seguir cualquier costumbre, sino sólo las de los hombres buenos. Esa es probablemente una buena respuesta, pero deja pendiente el problema de cómo determinar quiénes son esos hombres buenos.
¿Qué entendemos por ética?
§ 3. La reflexión objeto de este libro supone una mínima clarificación de lo que entendemos por “ética”. Se trata de una palabra que significa muchas cosas. Podemos decir, por ejemplo, que “no compartimos la ética de los esclavistas”, su modo de actuar. También podemos afirmar que “la esclavitud es una práctica éticamente reprobable”. Por último, podemos usar esa expresión en un sentido derivado, y preguntarnos, por ejemplo, “¿qué quieren decir los autores que, como Kant, piensan que la esclavitud implica tratar a un hombre simplemente como medio, es decir, desconocer su dignidad?”. En este caso, estamos reflexionando sobre una teoría ética; se trata de una reflexión acerca de una reflexión.
Tenemos, entonces, al menos tres sentidos en los que podemos usar la voz “ética”. En el primer caso, el de la ética de los esclavistas, se usa la palabra “ética” como sinónimo de “costumbres”. Este uso del lenguaje es muy antiguo y se ajusta a la etimología de la palabra: éthos, como queda dicho, en griego, significa costumbre, es decir una práctica social, y éthos (que deriva, según Aristóteles, de la palabra anterior) atiende al carácter de un sujeto. En esta primera acepción, habría éticas buenas y malas. Así, aunque suene a paradoja, podríamos decir, por ejemplo, que la ética de los terroristas es completamente inmoral.
Por otra parte, en el segundo caso, cuando afirmamos que la esclavitud es éticamente reprobable, entendemos por ética una reflexión racional y sistemática acerca de lo bueno y lo malo. De esta manera, podemos decir que la ética clásica considera que la mentira es siempre mala. Este uso de la palabra es el más importante en el contexto de este libro. Es lo que algunas veces se llama ética “prescriptiva” o “normativa”. En este sentido, la ética es una disciplina práctica, que tiene entre sus objetivos el evaluar la acción, ya sea para aprobarla o censurarla, ya se refiera a lo que se ha hecho o a lo que se va a hacer. Una ética puede ser normativa aunque utilice un lenguaje preponderantemente descriptivo, como sucede en la Ética a Nicómaco. Allí Aristóteles, aunque está lejos de establecer un conjunto de reglas morales, no se limita a recoger un catálogo de las prácticas de los hombres, sino que nos proporciona elementos que nos permiten discernir y estar en condiciones de juzgar si acaso unas costumbres son mejores que otras. Nos pone delante casos como el de Pericles, conocido por su prudencia,9 y Sardanápalo, famoso por sus excesos y vicios.10 Si bien no siempre lo dice expresamente, parte de la base de que sus oyentes, personas bien educadas, serán capaces de saber cuál de esos modelos es digno de ser seguido.
Por último, también podemos hablar de una “metaética”, es decir, de una disciplina que estudia las afirmaciones por medio de las cuales decimos que algo es bueno o malo, o, más precisamente, el lenguaje ético. Este tercer sentido es una reflexión acerca del sentido indicado en segundo lugar. Así, cuando estudiamos qué entiende Francisco de Vitoria por guerra justa, no estamos diciendo nada acerca de si nosotros somos pacifistas, belicistas o partidarios de la guerra justa. Simplemente estamos haciendo, como se dijo, una reflexión sobre una reflexión. Eso es metaética. Se puede referir no sólo al uso del lenguaje al interior de una teoría, sino también al sentido que se le da a las palabras de contenido ético en la conversación ordinaria de las personas. También es posible intentar una descripción de estas prácticas. Es lo que hacen los antropólogos con los usos de ciertos pueblos primitivos. El fruto de sus trabajos bien podría llamarse “ética descriptiva”, donde la palabra “ética” sigue siendo utilizada en este primer sentido.11 En este trabajo se usan como sinónimas las expresiones “ética” y “moral”. Hay buenas razones para hacerlo, comenzando por la etimología, pues la palabra mos (de la que deriva nuestra “moral”) significa en latín lo mismo que éthos en griego. Con todo, algunos autores prefieren distinguirlas, y reservan la voz “moral” para el primer nivel de significación que señalamos, es decir, la hacen sinónima de “costumbres”, y guardan el uso de la voz “ética” para referirse la llamada “filosofía moral”, que incluye el segundo e incluso el tercer sentido de la palabra “ética”.12
Con todo, aunque esas distinciones puedan tener cierta importancia, lo decisivo es saber lo siguiente: ¿estamos tan ligados a nuestras costumbres que somos incapaces de reflexionar críticamente acerca de ellas? ¿Toda comparación entre los comportamientos de diversas sociedades se hace sólo a partir de las categorías del propio sistema, de modo que nuestros juicios morales carecen de valor universal? O, por el contrario, somos capaces de establecer, con cierta base racional, que algunas conductas son dignas y presentan un mayor valor que otras. Dicho con otras palabras, ¿contamos con criterios racionales para trazar las fronteras entre lo humano y lo inhumano?
Una cierta relatividad acompaña a la ética
§ 4. Tenemos, entonces, que aunque no hemos dado una respuesta a la pregunta de por qué ser buenos, sí hemos dado algunas pistas para contestar una pregunta que está conectada con la anterior: ¿por qué necesitamos la ética? Puesto que nuestra conducta no está determinada por los instintos, requerimos ciertos criterios racionales para determinar lo bueno. Nos queda todavía la segunda cuestión: ¿cómo obtenemos esos criterios de lo bueno y de lo malo? Esta es una pregunta importante y difícil de responder. Por eso, nos limitaremos a tratar de contestar parcialmente esa pregunta, dejando su núcleo para más adelante.13 La parte que intentaremos abordar es si acaso los criterios de lo bueno y de lo malo son relativos. Esta cuestión ha motivado innumerables discusiones entre los estudiosos. Ya su sólo planteamiento suscita muchos problemas. Veamos, para comenzar, algunos de ellos, de índole terminológica, que hacen difícil llevar a cabo esta discusión.
Podríamos, en efecto, plantear la discusión diciendo que unos admiten una ética objetiva y otros, en cambio, una subjetiva. Sin embargo, toda ética tiene que tener una fuerte dimensión subjetiva: en efecto, si las normas o principios que la componen no están en el sujeto, ¿cómo podría ponerlos en práctica? Además, a diferencia de las leyes físicas, las normas morales deben ser adoptadas por cada sujeto, e incluso podríamos decir, con Popper, que uno responde de las normas morales por las que ha decidido guiar su conducta, lo que nuevamente refuerza el carácter subjetivo de la ética.14 Por último, la realización habitual de determinados actos de acuerdo con esos criterios origina un cierto modo de ser en el sujeto, unos estilos de conducta que tradicionalmente se han denominado “virtudes”. Pero éstas son esencialmente subjetivas, en cuanto no hay virtud que no esté en un hombre determinado. Cuando decimos que los alemanes son ordenados, lo que estamos diciendo es que en ese país hay muchas personas que dejan las cosas en su sitio, llegan a la hora y cumplen lo que han anunciado. Todo esto tiene que ver con características de los sujetos y no con una abstracta objetividad. Sin embargo, por otra parte, esas características no son caprichosas y, en ese sentido, podemos decir que tanto la ética como las virtudes son también objetivas. A nadie medianamente sensato se le ocurriría decir que son ordenados los hombres que no saben dónde están sus propias cosas, que agendan dos reuniones a la misma hora o que se demoran en encontrar en su armario un calcetín del mismo color del que tienen en la mano. En suma, en cuanto reside en un sujeto, la virtud del orden es subjetiva, pero qué significa ser ordenado parece ser algo ciertamente objetivo. Parte de la confusión deriva del hecho de que algunas personas piensan erróneamente que “subjetivo” es lo mismo que “relativo”, o incluso que es lo mismo que “caprichoso” o “arbitrario”. Dicho con otras palabras, el término “subjetivo” significa a veces “relativo al sujeto” y otras “fundado por el sujeto”, y no es acertado confundir ambos usos. Pero este es un problema de ciertas personas, y no tenemos por qué hacer nuestra esa confusión.
§ 5. Para evitar las dificultades que se producen cuando se discute si la ética es subjetiva u objetiva, algunos prefieren la disyuntiva que se da entre una ética absoluta y una relativa. Parece que esta división es un poco menos mala, pero dista de evitar numerosos inconvenientes. De partida, toda ética supone que sus criterios deben ser aplicados a los casos concretos. Y nadie o casi nadie pone en duda que los casos concretos son muy diferentes entre sí. Se hace necesario interpretar y aplicar los principios o criterios a la situación que se tiene enfrente. Pero como las situaciones son cambiantes, las respuestas también lo serán. Así, un principio se aplicará de una manera en una parte y de diferente forma en otra. Esto no sucede porque se haya malentendido el principio o porque haya cambiado, sino porque las circunstancias son distintas.15 Vemos entonces que hay una importante dosis de relatividad en la ética, aun en el caso de que se admita que los principios mismos no cambian.
Por otra parte, el término “absoluto” tampoco es muy afortunado. Es cierto que hay autores muy importantes que sostienen que existen normas morales de carácter absoluto, es decir que no admiten excepciones, pero esos autores enseñan al mismo tiempo que esas normas son muy pocas, de modo que incluso en el caso de los llamados absolutistas morales su absolutismo es bastante limitado y modesto. Jamás dirían que toda la ética es absoluta. Todo esto, aparte de la circunstancia retórica de que, en nuestra época, llamar a alguien “absolutista” puede ser muchas veces una forma de descalificarlo sin necesidad de utilizar argumentos. En suma, aunque todos los autores coinciden en reconocer a la ética una dimensión que es relativa, no todos pueden ser calificados de relativistas.
No faltan, por último, quienes prefieren distinguir las éticas, a grandes rasgos, entre autónomas y heterónomas. Las primeras ponen el origen y el valor de las normas morales en el propio sujeto. Las segundas lo colocan fuera de él, ya sea en un cierto orden cósmico, en la voluntad divina o en otra realidad que no depende de la voluntad individual. Nuevamente nos hallamos ante criterios de clasificación que no hacen justicia a la realidad de la ética. De una parte, una ética absolutamente autónoma parece ser una contradicción en los términos. Si el sujeto se obliga sólo porque él quiere y en la medida y por el tiempo que él quiera, sin más determinaciones, entonces no se está realmente obligando. Por su lado, una ética completamente heterónoma tampoco parece reunir las condiciones de una ética, que es tal precisamente porque pone en juego la libertad del hombre. Como se dijo, tanto el acoger como el seguir un principio ético son actos libres y, por tanto, también responsables. Pero el principio se reconoce, no se crea. El fundamento último del mismo no puede ser la voluntad y menos el capricho individual. Una ética acertada sólo podrá ser aquella que acoja, a la vez, la dimensión de autonomía y la de heteronomía.
El problema del relativismo es también complejo y muy interesante. Más que intentar ahora una caracterización exacta de las diversas posturas que pretenden explicar la naturaleza y permanencia de las normas éticas, vamos a hacer un poco de historia, confiando en que el recurso al pasado ayude a dar un poco más de luz sobre el problema de la real o supuesta relatividad de la ética, y a clarificar qué alcance tiene esa relatividad. O sea, vamos a ver cómo surge el problema del relativismo.
El relativismo
§ 6. Una de las épocas más interesantes de la historia es el siglo de Pericles (v a. C.). En una ciudad relativamente pequeña, Atenas, se produjo una notable conjunción de escultores, arquitectos, dramaturgos, filósofos, gobernantes y hombres de ciencia. Tuvo lugar entonces una discusión de gran riqueza, cuyos términos en buena medida han marcado la historia del pensamiento. El crecimiento económico y cultural de esa ciudad impulsó a muchos de sus ciudadanos a viajar y conocer otros pueblos y lugares. Al hacerlo, pudieron constatar las enormes diferencias que existían entre lo que los atenienses consideraban como bueno o malo, y los criterios que se seguían en otras partes.
El contraste entre las costumbres propias y ajenas es importante, y sólo se da cuando una sociedad se abre y entra en contacto con las demás. En efecto, mientras una sociedad se halla replegada en sí misma, la diferencia entre lo que se acostumbra y lo que es bueno resulta casi imperceptible. La razón por la que no se roban las gallinas del vecino parece ser casi la misma que la razón que lleva a saludarlo todas las mañanas al encontrarlo en el camino: siempre se ha hecho así. Dejar de saludar al vecino o quitarle las gallinas son dos maneras de ofenderlo. Por otra parte, las formas de saludar o de ofender están caracterizadas tradicionalmente, es decir, se actúa de acuerdo con lo que siempre se ha hecho, lo mismo que los criterios acerca de la propiedad y su adquisición. Sabemos que las gallinas son del vecino porque son descendientes de gallinas que eran suyas y admitimos que quien es dueño de lo principal, la gallina, se hace dueño de lo accesorio, los pollos. También sabemos que se saluda diciendo “buenos días”, quitándose el sombrero o dando la mano. Ambos criterios de conducta se hallan en el mismo terreno de lo acostumbrado. En El violinista en el tejado, llevada al cine por Norman Jewison en 1971, Tevye, el lechero protagonista central de la obra, explica que todas las conductas de su comunidad se apoyan en tradiciones cuyo origen muchas veces resulta desconocido: “Tradiciones, tradiciones... gracias a nuestras tradiciones hemos podido guardar el equilibrio durante años y años”. Las tradiciones constituyen para este hombre sencillo una fuente de identidad: “gracias a nuestras tradiciones cada quien aquí sabe lo que es y lo que Dios espera de él”.
El conocer las costumbres de otras sociedades, lleva a reflexionar de inmediato acerca del valor de las propias prácticas. Se plantea entonces si acaso todas las normas que se siguen en una sociedad tienen simplemente el valor de aquella que indica que se saluda dando la mano derecha, es decir, si todas las normas son meramente convencionales. Bien podemos concebir un pueblo en donde se salude con la mano izquierda, o no con las manos, sino haciendo una reverencia, como los japoneses. ¿Sucede lo mismo con el resto de las normas? Además, se presenta el problema de cómo podemos juzgar si las costumbres de los otros pueblos son mejores o peores. Naturalmente, no podemos tomar como criterio de juicio nuestras propias costumbres. Los atenienses no pueden decir que las costumbres funerarias de los egipcios son peores porque no corresponden a las que se practican en Atenas, eso sería una gran ingenuidad. Otro tanto, con los modos de adquirir la propiedad o de llevar a cabo la guerra.
Si las propias costumbres fueran el criterio último de juicio, entonces no habría posibilidad de entendimiento, pues bien podrían decir los otros pueblos exactamente lo contrario, o sea, sostener que son los otros los que están equivocados porque “no hacen las cosas como nosotros las hacemos”. El caso más típico es el que relata Swift en el viaje de Gulliver al país de los enanos. Allí se habla de la guerra que enfrentaba a Lilliput y Blefuscu, los grandes imperios del país de los enanos. La contienda versaba sobre el modo correcto de quebrar los huevos que se van a comer. Las palabras de su gran profeta Lustrog eran muy claras: “Que todo creyente verdadero quiebre los huevos por el extremo conveniente”. Ahora bien, en Blefuscu se quebraban por el extremo más ancho, mientras en Lilliput por el más estrecho, lo que había derivado en una guerra muy sangrienta.16 El argumento de los liliputenses era que en su reino se hacía así, que curiosamente coincidía con el modo de argumentar de sus enemigos.
Parece difícil encontrar unas costumbres que sirvan de criterio para todos, porque éstas no existen en abstracto, sino que siempre son las costumbres de un pueblo determinado. De ahí, entonces, que algunos piensen que tratar de encontrar cosas que son buenas o malas en sí mismas, y no sólo “buenas para mí” o “buenas para ti”, es tanto como intentar saltar sobre la propia sombra. No se puede. Las normas morales, entonces, dependerían radicalmente del lugar y la cultura en donde se halle el sujeto en cuestión. Esta es la conclusión a la que llegaron muchos de los que pertenecían a ese grupo de intelectuales que llamamos “sofistas”.
§ 7. Los sofistas eran los representantes más típicos de lo que se ha denominado la ilustración ateniense del siglo v a. C. Se caracterizaban por su confianza en la ciencia y la técnica, por su talante democrático e igualitarista, por sus concepciones evolucionistas en materias biológicas, y muy particularmente por su relativismo moral y por su rechazo a la religión tradicional. Varios de ellos pusieron de manifiesto una distinción que desde entonces sería patrimonio de toda la historia de la filosofía, a saber, la que se da entre naturaleza (phýsis) y convención (nómos). Sostuvieron que no cabría hablar de cosas justas o injustas por naturaleza, sino que, en el campo de la ética, todos los criterios son convencionales.
El desafío de los sofistas suscitó una reacción intelectual de gran envergadura, cuyas figuras más conocidas son Sócrates, Platón y Aristóteles. Desde distintos puntos de vista, estos autores procuraron desarrollar teorías éticas que no estuvieran afectadas por el relativismo. En particular, pensaron que existe una medida para juzgar entre las diversas culturas y prácticas humanas. Esa medida es la naturaleza (phýsis), pero sobre este tema volveremos más adelante.17
La comparación entre culturas
§ 8. El relativismo admite diversas formas. Una de ellas consiste en sostener que lo bueno y lo malo dependen completamente del sujeto. Cuando Glaucón relata a Sócrates la historia de Giges, el pastor que, gracias al anillo que lo torna invisible, se transforma en tirano, le pone delante el siguiente problema:
Si existiesen dos anillos de esta índole y se otorgara uno a un hombre justo y otro a uno injusto, según la opinión común no habría nadie tan íntegro que perseverara firmemente en la justicia y soportara el abstenerse de los bienes ajenos, sin tocarlos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del mercado, como, al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera, y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros, según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un dios entre los hombres. En esto el hombre justo no haría nada diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino. E incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo voluntariamente, sino forzado […]. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda muchas más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría.18
Esta es, por decirlo así, una forma extrema de relativismo, que piensa que el bien y el mal se determinan, en último término, de acuerdo con el capricho individual: lo bueno, en suma, es lo que a mí me parece bueno. Lo dice Trasímaco, en La República: “La injusticia, cuando llega a serlo suficientemente, es más fuerte, más libre y de mayor autoridad que la justicia; y como dije al comienzo, lo justo es lo que conviene al más fuerte, y lo injusto lo que aprovecha y conviene a uno mismo”.19
Son pocos los que sostienen este relativismo. Lo más habitual es una forma moderada, que afirma que los criterios morales dependen de la cultura, del medio social, de la época en que se vive o de otras causas semejantes. Como se ve, no es un relativismo radical, porque admite que, dentro del ámbito de que se trata, existen parámetros que son comunes para todos los que participan de ese ámbito (incluso podría considerarse como una forma de objetivismo, en la medida en que se aceptara la validez universal del principio “se debe seguir las prácticas de la propia sociedad”). No debe entenderse, entonces, como una consagración del capricho individual. Lo que niega es, simplemente, que existan principios morales de valor universal o supracultural. Además, muchas veces el relativismo se conecta con el empeño por mostrar que la diversidad supone un valor para la humanidad, es decir, algo positivo, y que los pueblos mantienen legítimamente costumbres muy distintas.
Hay que admitir, por tanto, que los relativistas ponen de relieve un hecho importante: no hay un modo unívoco de ser humanos. La excelencia personal conoce manifestaciones muy diversas. Sócrates, Tomás Moro, Juana Inés de la Cruz, Chesterton, Gertrud von Le Fort y Teresa de Calcuta son personas que alcanzaron un alto grado de excelencia humana, pero no cabe duda de que fueron muy distintas. Sin embargo, de allí derivan una conclusión muy discutible, el relativismo, es decir, la negación de la existencia de normas morales que posean un valor universal.
§ 9. Aunque importante, el tema de los principios supraculturales no es sencillo. De partida, si por “principios supraculturales” se entienden criterios de acción que no están incluidos en ninguna cultura, la conclusión obvia es que no existen tales principios. Pretender algo así sería como intentar que hubiese un lenguaje que no fuera ni castellano ni alemán, ni latín, sino lenguaje puro. Esto no es posible. El lenguaje vive en un idioma, aunque sea éste muy rudimentario. Algo parecido pasa con los principios morales. Resulta notorio que ellos siempre residen en una cultura determinada. La pregunta es si todo su valor deriva del hecho de que esa cultura los acepte o si, por el contrario, tienen una validez supracultural.
Quienes admiten esos principios supraculturales no sostienen, tampoco, que hay ciertos principios que de hecho son necesariamente reconocidos por todas las culturas. Puede que los haya, pero eso sólo implicaría una constatación fáctica, se trataría de la circunstancia meramente empírica de que una convicción o costumbre está muy extendida, y no afectaría ni a su validez ni a la obligación moral de seguir esos principios. Además, todos conocemos el caso de culturas que ignoran algunas cosas tan elementales como no hacer trabajar a los menores de edad en tareas que afectan su integridad física, o que los sacrificios humanos no son una manera adecuada de rendir culto a la divinidad. De hecho, las culturas presentan diferencias muy importantes. Ya lo vieron los sofistas, y es algo que está al alcance de nuestros ojos. La duda es si esas diferencias impiden realizar juicios acerca de determinadas prácticas que se dan en culturas distintas de la propia. De este modo, cuando decimos “los sacrificios humanos son malos”, sólo estamos diciendo: “Los aztecas realizan sacrificios humanos, nosotros no; mirados desde nuestra cultura los sacrificios humanos son inaceptables. Por tanto, si los aztecas quisieran incorporarse a nuestra cultura, no podrían continuar con esas prácticas”. Parece claro que queremos decir mucho más que eso. Pero si existen esos criterios universales de valoración, entonces podemos juzgar el valor de las prácticas vigentes en diversas sociedades, incluida la nuestra. De lo contrario tendríamos que limitarnos simplemente a constatar diferencias, como se constata que los loros son verdes y los cisnes, por lo general, blancos. Es preciso, además, tener en cuenta que en la tarea de comparar culturas hay que adentrarse en ellas. Salvo en el caso de prácticas muy chocantes y crueles, es posible que un juicio negativo sobre una cultura sea sólo la consecuencia de no conocer las razones que están detrás de ella. Así, cabe que dos prácticas a primera vista muy diferentes no sean más que aplicación de un mismo principio. Yendo atrás en la historia, el propio Heródoto, un relativista, se ocupa especialmente de hacer notar las divergencias de las costumbres de diversos pueblos respecto de las que practican los griegos. Así señala:
Si a todos los hombres se les diera a elegir entre todas las costumbres, invitándoles a escoger las más perfectas, cada cual, después de una detenida reflexión, escogería para sí las suyas; tan sumamente convencido está cada uno de que sus propias costumbres son las más perfectas. [...] Y que todas las personas tienen esa convicción a propósito de las costumbres, puede demostrarse, entre otros muchos ejemplos, en concreto por el siguiente: durante el reinado de Darío, este monarca convocó a los griegos que estaban en su corte y les preguntó que por cuánto dinero accederían a comerse los cadáveres de sus padres. Ellos respondieron que no lo harían a ningún precio. Acto seguido Darío convocó a los indios llamados Calatias, que devoraban a sus progenitores, y les preguntó, en presencia de los griegos, que seguían la conversación por medio de un intérprete, que por qué suma consentirían en quemar en una hoguera los restos mortales de sus padres; ellos entonces se pusieron a vociferar, rogándole que no blasfemara. Esta es, pues, la creencia general; y me parece que Píndaro hizo bien al decir que la costumbre es reina del mundo.20
Con esto parece mostrarse que no hay cosas que sean justas por naturaleza. Sin embargo, el ejemplo puesto por Heródoto cuando narra la historia del rey Darío y las diversas formas de tratar a los padres difuntos, no es suficiente para justificar el relativismo moral. Como lo ha señalado Guthrie, tanto quienes comían como quienes cremaban a sus progenitores “coincidían en el principio moral fundamental de que los padres deben ser honrados en vida y en muerte: la disputa giraba solamente en torno a los medios para realizarlo”.21 La historia que nos narra Heródoto es dramática no porque las dos partes estén en desacuerdo, sino precisamente porque están absolutamente de acuerdo en que existe el principio “hay que respetar a los muertos” y que éste tiene un carácter sagrado. El problema se da porque, en opinión de cada grupo étnico involucrado, este principio que ambos comparten resulta violado por el proceder del otro.
El ejemplo muestra que no es fácil emitir un juicio de comparación y que, junto con diferencias muy chocantes, hay también coincidencias de fondo entre las culturas. Además, nos hace ver que no basta con que las partes coincidan en aceptar el mismo principio, pues hay realizaciones de él que son mejores o más acertadas que otras. Es el caso de la superioridad que nos parece advertir entre expresar el respeto por medio de la cremación o mediante comerse los cadáveres. Pero esta materia entra ya en las cuestiones éticas particulares y, por tanto, va más allá de lo que estamos tratando.
§ 10. Por otra parte, sin pretender negar las diferencias, también es conveniente preguntarnos por el valor y alcance de dicha variedad, que quizá sea menor de lo que se piensa. En efecto, Robert Spaemann ha hecho ver que la alegada diversidad de opiniones éticas se funda en un equívoco. Es verdad que nos llaman la atención las diversas concepciones morales de los pueblos, como les sucedió, por ejemplo, a los españoles al ver que los aztecas ofrecían sacrificios humanos. Pero esa diversidad nos sorprende precisamente porque es excepcional. No nos llama la atención, en cambio, el amplio campo en que las diversas culturas convergen. En la generalidad de los pueblos se considera que los padres tienen ciertos deberes respecto de los hijos y que los hijos los tienen en relación con sus progenitores; todos están convencidos de que la valentía debe ser una cualidad del guerrero y la imparcialidad debe presidir las decisiones de un buen juez.22 Esto no significa negar que existan comportamientos divergentes, sino sólo reconocer que las personas razonables estarán de acuerdo en estimar que esas conductas son reprobables, si bien su acuerdo se referirá sólo a cosas fundamentales, como, por ejemplo, considerar que la traición no es buena o que no representa un ideal de vida el dedicar la propia existencia a la explotación de menores. Todo esto tiende a relativizar un tanto la alegada diversidad, a ponerla en su sitio y a no utilizarla como una premisa capaz de fundamentar conclusiones como la del completo relativismo moral.
Puntos débiles del relativismo
§ 11. Decíamos que el relativismo mitigado sostiene que los criterios morales dependen radicalmente de la cultura o el medio en que se vive. En esto hay mucho de verdad, porque la educación recibida y los ejemplos de los demás influyen en el hecho de que cumplamos o no con ciertas normas morales. Sin embargo, está lejos de solucionar el problema del alcance y valor de las normas éticas. Esto sucede, entre otras razones, porque las costumbres de una sociedad distan de ser uniformes, de modo que mal podrían decirnos que una persona correcta es la que guía sus actos por las pautas morales vigentes en su comunidad. Particularmente en nuestros días, resultaría una ingenuidad apelar a las prácticas o convicciones sociales cuando vemos que tenemos diferencias muy importantes en nuestros juicios acerca de lo que es la familia, de las obligaciones de padres e hijos, del papel de los padres y el Estado en la tarea educativa, del aborto, el divorcio y la eutanasia, etc. Por eso, si alguien dijese que en una materia hay que comportarse del modo que establece la sociedad o la cultura, uno de inmediato podría contestar: ¿a qué sociedad y a qué cultura se refiere?, ya que en los pisos de un mismo edificio o en un mismo curso de una universidad podemos encontrar actitudes y diferencias morales tan importantes como las que se daban entre las culturas (aparentemente más homogéneas) de la Antigüedad. Además, el recurso a los usos sociales o culturales deja en pie la cuestión de por qué estamos obligados a seguirlos. Es muy bueno que una cultura recoja ciertos principios morales, que los exprese en su arte y ponga como modelos sociales a quienes mejor los han encarnado, pero resulta difícil lograr una unidad de juicio en esas materias y, aunque se lograra, su fuerza obligatoria no parece derivar del simple hecho de que la mayoría, o los más influyentes, los proclamen. Si me dicen “usted debe seguir las normas vigentes en su sociedad porque la mayoría sostiene que usted debe seguir las normas que dicta la mayoría”, se estaría incurriendo en una petición de principio bastante elemental. El relativismo mitigado, entonces, no logra dar un fundamento suficiente para la existencia de las normas morales y su obligatoriedad.
§ 12. Aunque el relativismo extremo está menos difundido, es posible que tenga más fuerza desde el punto de vista intelectual. Al menos no se ve enfrentado a las múltiples objeciones que derivan del hecho de tener que seguir los criterios vigentes en una sociedad. Más coherente, entonces, resulta negar la existencia de esos principios intersubjetivos y decir que nuestras opiniones morales dependen simplemente de nuestros intereses. Es lo que hace el relativismo radical. A eso probablemente apunta Glaucón cuando, como vimos, tras narrarle a Sócrates la historia de Giges, le plantea la objeción que ha oído a los sofistas, que dice que nadie es justo de manera voluntaria, sino sólo por temor al castigo, y que de poseer el mágico anillo todos nos comportaríamos de la misma manera.23 Según esta postura, si apelamos a normas morales es porque, en ese momento, ellas resultan útiles para nuestra conveniencia. Dados ciertos intereses, elegimos o creamos los principios que los justifican. Pero los principios son solamente un disfraz que hace mejor parecidos a los intereses.
Este argumento tiene fuerza retórica, pero juega con un concepto unívoco de interés. Como, hagamos lo que hagamos, siempre tendremos un interés de por medio (de lo contrario no podríamos actuar), es fácil decir entonces que las acciones se llevan a cabo no por motivos morales, que en realidad no existen, sino por interés. Pero los intereses pueden ser tan distintos como alcanzar la vida eterna, servir a los desamparados o lograr el dominio político del planeta, y esta heterogeneidad de los motivos es tal que no basta con incluirlos bajo la genérica alusión al interés para dar por solucionado el problema.
La reducción de la moral al interés olvida el hecho de que nosotros muchas veces decidimos en contra de nuestros intereses, porque pensamos que no es justo satisfacerlos. Así, pagamos los impuestos o realizamos ciertas actividades de solidaridad, aunque nos quiten tiempo y dinero. Alguien podría decir que aunque sacrificamos nuestro interés económico, sin embargo estamos buscando otro interés, de naturaleza distinta. Pero esto parece que es jugar con las palabras, pues si realmente es tan distinto entonces no podemos decir simplemente que actuamos por interés. Tendríamos que emplear palabras distintas para designar esas motivaciones tan heterogéneas y, en esa misma medida, ya no cabría aplicar el principio general de que es el interés lo que nos mueve. Y si no son tan distintos, entonces es efectivo que sacrificamos nuestro interés por otras cosas que nos parecen más valiosas. Del hecho de que los hombres tengan intereses, que actúen con interés, no se puede deducir que actúen por interés. No se puede negar por principio la posibilidad de que los hombres actúen buscando primeramente el bien en sí y no el bien para sí mismos. La circunstancia de que piensen que la búsqueda del bien en sí pueda, a mediano o largo plazo, traer consigo un estado de bienestar mayor que el que se conseguiría con un modo de vida egoísta, no cambia el centro de la cuestión. Si los hombres están hechos para los grandes bienes, es razonable que su consecución traiga consigo un mayor desarrollo humano y consecuentemente una mayor felicidad. Pero esta felicidad viene por añadidura, de manera indirecta.
Supuestos del relativismo
§ 13. Detrás del relativismo moral parece haber dos afirmaciones que no son acertadas. La primera es que, del hecho de que las opiniones morales sean diferentes, cabe sostener que la moral es relativa. Sin embargo, no hay una relación estricta entre ambas cosas. Es perfectamente posible que las opiniones sean relativas y la moral no, ya que son dos cosas distintas, correspondientes, respectivamente, al campo del conocimiento y al del ser. Así pasa, por ejemplo, con las opiniones acerca de la astronomía (ámbito del conocimiento), que han cambiado mucho a lo largo de la historia, mientras que las órbitas de los planetas y su relación con el Sol han permanecido inalterables (ámbito del ser). Así, la cuestión de si existen o no distintas opiniones éticas se sitúa en el campo del conocimiento, mientras que la pregunta acerca de si los principios morales son o no relativos está en el orden del ser. No cabe pasar de uno a otro campo sin tomar ciertas precauciones. Alguien podría decir que el ejemplo de la astronomía no es adecuado, pues los juicios sobre esta disciplina son juicios de hecho, o sea, objetivos, mientras que los que se refieren a materias morales son juicios de valor y, por tanto, subjetivos y relativos. Pero, sin perjuicio de las limitaciones del ejemplo, esa radical diferencia de estatutos es precisamente lo que el relativismo debe demostrar, y no cabe darla a priori por probada.
La segunda convicción que subyace al relativismo es sorprendente. Consiste en suponer que la reflexión ética tiene que ser una tarea sencilla. En efecto, ¿cómo justificar que alguien se extrañe de la diversidad de opiniones éticas y derive de allí el relativismo? Sólo cabe explicarlo porque parte de la base inconsciente de que la ética debe ser algo sencillo, fácil de conocer y explicar. Al relativismo le sucede lo que a la zorra de la fábula, que como no puede alcanzar las uvas, termina por decretar que están verdes. Si partiera de un supuesto distinto, es decir, si pensara que el conocimiento de lo bueno y lo malo es una tarea lenta, laboriosa y que requiere el trabajo conjunto de muchos, entonces las variaciones le parecerían explicables.24 Es más, se sorprendería del hecho de que, a pesar de las notables dificultades de esa tarea intelectual, se produjeran tantas coincidencias.
Exigencias del diálogo
§ 14. Como se dijo antes, los animales no tienen el problema de poner límites a sus acciones. Las fronteras de lo que puede hacer un león están dadas sólo por el alcance de sus fuerzas, y por las circunstancias de hecho que lo rodean. Si fracasa en su intento de cazar una gacela, tampoco se reprocha nada. Aparte de la molestia de tener el estómago vacío, está en perfecta paz consigo mismo, porque carece de una instancia que le permita desdoblarse, observarse desde afuera y someterse al propio juicio o al de los demás para descubrir dónde estuvo la falla en su conducta. El león no se reprocha ni pide disculpas por sus fracasos en la caza ni se pregunta cómo podría haberlo hecho mejor. Los hombres, en cambio, requieren justificarse, ya sea ante los demás, ante Dios o ante sí mismos. Necesitan encontrar razones de por qué han hecho o van a hacer algo, y de ordinario no basta con que digan simplemente que eso es lo que quieren. Desde el momento mismo en que los hombres distinguen entre el bien y el mal, y reconocen que está a su alcance el hacer el primero y omitir el segundo, son conscientes también del carácter dialógico de la moral, es decir, de la necesidad de dar razones que sean aceptables para las otras personas.
Cada vez que los hombres dialogan están suponiendo que existe una fuente externa a sus deseos y preferencias que permite contrastar si lo que dicen es acertado o no.25 La misma actividad científica carecería de sentido si no se piensa que existe alguna verdad a la que podemos aproximarnos, aunque nunca lleguemos a poseerla plenamente. Sucede algo semejante al caso de la curva asintótica, que nunca llega a tocar la recta, pero sólo podemos llamarla así si sabemos que existe una recta a la que se aproxima gradualmente sin llegar a alcanzarla. Otro tanto sucede en materias morales. Si no se supone la existencia de una verdad, el diálogo carecería de sentido, sería mera propaganda para convencer a otro o, en el mejor de los casos, algo parecido a un recíproco análisis de las preferencias de cada uno, donde los interlocutores se limitan a señalar cuáles son las emociones o movimientos del espíritu que les parece que están experimentando en ese momento.
Por otra parte, los seres humanos no sentimos la necesidad de justificar cualquier cosa, sino sólo aquellas que nos parecen relevantes. No justificamos por qué nos pusimos primero el calcetín del pie izquierdo hoy en la mañana. Y lo relevante o irrelevante no lo determinamos nosotros caprichosamente, sino que depende de ciertas circunstancias externas, que constituyen como el horizonte donde nuestras acciones se observan y adquieren significado. Es posible que en algún caso sea relevante el ponerse primero el calcetín izquierdo, por ejemplo, porque es parte de una obra de teatro destinada a mostrar el papel del lado izquierdo en la vida de los hombres. Pero, nuevamente, eso no es algo que se determine caprichosamente o que dependa de cada individuo en particular. Si nosotros fuésemos capaces de dar, de modo pleno y absoluto, el significado último de nuestros actos y establecer su valoración definitiva, entonces el diálogo perdería toda su razón de ser. Es lo que le ocurre a Alicia, en su encuentro con Humpty Dumpty:
Cuando yo uso una palabra, dijo Humpty Dumpty en un tono bastante despectivo, significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos.
La cuestión es, dijo Alicia, si puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
La cuestión es, dijo Humpty Dumpty, quién es el amo, eso es todo.26
En este caso, las relaciones de comunicación se transforman en relaciones de dominación. Ya no hay auténtico diálogo.
§ 15. Cuando discutimos con otra persona porque nos ha hecho algo malo, no estamos diciendo simplemente que no nos gusta lo que hizo, sino que afirmamos que ha incumplido un principio que él mismo conoce (“no mentir”, “no robar” u otro por el estilo) y que, además, puede cumplir, pues no se reprochan acciones que están más allá de las fuerzas humanas. Y la respuesta de la otra persona normalmente no va en la dirección de negar la norma. Más bien, “casi siempre trata de demostrar que lo que ha estado haciendo no va contra la norma, o que, si lo hace, hay una excusa especial para ello”.27 Lo mismo sucede con experiencias como la indignación moral. Si no existen algunos criterios intersubjetivos de valoración, y si no admitimos la posibilidad de conocerlos, la indignación moral tiene tanto alcance como la decepción del veraneante cuando se levanta y ve que el día está nublado.
Es un hecho que no termina de sorprender el que, en nuestra época, muchas personas adhieran al relativismo moral y, al mismo tiempo, defiendan con ahínco la existencia de ciertos derechos que consideran inalienables o reprochen con todas sus fuerzas determinadas prácticas o situaciones que lesionan la dignidad humana. Esto muestra que, en el campo de la praxis, estamos suponiendo ciertos parámetros que no dependen de lo que diga la legalidad vigente o la voluntad de los poderosos. Cuando los hombres exigen un respeto absoluto para ciertos atributos o prerrogativas de la persona, no siempre son conscientes de que un respeto absoluto requiere, al mismo tiempo, de un fundamento que tenga el mismo carácter. Las razones por las que puede producirse esa disociación entre lo que se niega en teoría y lo que se admite en la práctica son muy variadas y no es del caso tratarlas aquí. Sin embargo, a buena hora se produce esa incoherencia, porque, aunque el reflexionar sobre el fundamento teórico de las acciones tiene importancia, lo decisivo en el campo de la ética es lo que se hace aquí y ahora.
En suma, aunque la difusión del relativismo sea explicable por diversos factores, entre los que se cuenta el desconcierto que produce la diversidad de opiniones éticas, hay buenas razones para no caer en él. Entre ellas, algunas de carácter negativo, como la dificultad del relativismo para fundamentar la obediencia a las leyes, y otras de índole positiva, como el hecho de que una serie de actividades nuestras, entre ellas el diálogo y la exigencia de un respeto absoluto de ciertos derechos humanos, suponen la existencia de una verdad a la que se trata de acceder.
1 M. Ende, Der satanarchaeoluegeniallkohoellische Wunschpunsch, Stuttgart, Thienemann, 1989, p. 173. Traducción mía. Para la versión castellana véase M. Ende, El ponche de los deseos, Madrid, SM, 1997, p. 126.
2 Cf. § 12.
3 Cf. §§ 4-15; 89-110.
4 O. Wilde, El retrato de Dorian Gray, Madrid, Anaya, 1989, p. 30.
5 B 110, Los filósofos presocráticos, Madrid, Gredos, 1981.
6 “Lo fatal”, en Poesía, Madrid, Alianza Editorial, 1977, pp. 94-95.
7 El utilitarismo, Madrid, Orbis, 1980, p. 141.
8 Citado en P. Bade, Gustav Klimt, Nueva York, Parkstone International, 2011, p. 72.
9 Ética a Nicómaco, VI 5, 1140b7-8.
10 Ética a Nicómaco, I 4, 1195b22.
11 Lo que se diga en el campo de la metaética podrá tener consecuencias en el terreno de la ética normativa. Si se analiza, por ejemplo, la ética emotivista y su tesis de que los juicios morales, como “el homicidio es malo”, en el fondo sólo significan cosas como “no me gusta el homicidio”, se puede sacar la conclusión, en el ámbito de la ética normativa, de que no cabe aceptar una fundamentación objetiva de la ética ni tampoco se admitirá la existencia de normas morales de carácter absoluto. También se da una relación entre los dos primeros sentidos de la palabra “ética”. Así, el hecho de que las costumbres de los pueblos sean muy diversas (constatación que hace la ética descriptiva) puede llevar a algunos a deducir de allí el relativismo moral, es decir, una determinada postura en el campo de la ética normativa.
12 Tampoco faltan autores que llaman “ética” a la reflexión acerca de lo bueno y lo malo que se realiza con las solas fuerzas de la razón, y “moral” a la que recurre no sólo a la razón humana, sino que se apoya también en la revelación divina. En fin, hay también autores que señalan otros criterios para distinguir ambos conceptos, pero no parece necesario detenerse más en este asunto.
13 Cf. Cap. VIII.
14 K. R. Popper, La sociedad abierta y su enemigos, Barcelona, Paidós, 1982, traducción de la segunda edición revisada, Londres, 1945, Cap. V.
15 Cf. § 102.
16 J. Swift, Gulliver’s Travels, vol. I, Londres, Jones & Co., 1826, pp. 48-50.
17 Cf. Cap. XII de este libro.
18 La República. II 360b-d.
19 La República. I, 344c.
20 Heródoto, Historia, III [Talía], 38, Madrid, Gredos, 2000, p. 87.
21 Heródoto, Historia, III [Talía], 38, Madrid, Gredos, 2000, p. 87.
22 Cf. R. Spaemann, “Was ist philosophische Ethik?”, en Ethik-Lesebuch. Von Platon bis heute, Munich, Piper, 1987, pp. 13 ss.
23 La República, II 360b-c.
24 Cf. § 98.
25 Para lo que sigue, Cf. Ch. Taylor, La ética de la autenticidad, Barcelona, Paidós, 1994, pp. 67-76.
26 L. Carrol, Through the looking-glass, and what Alice found there, Chicago, Homewood Publishing Company, 1902, p. 95.
27 C. S. Lewis, Mero cristianismo, Santiago, Andrés Bello, 1994, p. 17.