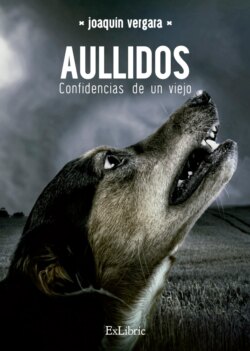Читать книгу Aullidos - Joaquín Vergara - Страница 10
Los parientes
ОглавлениеTengo entendido que, antiguamente, lo de formar parte de un linaje ilustre era importantísimo. La cúspide.
De los que pertenecían a la nobleza, unos eran verdaderamente nobles en todos los sentidos, además de serlo por sus apellidos. Otros, por desgracia, creo que exhibían los suyos con una satisfacción que solía tener más de soberbia, de un ancestral orgullo mal entendido, que de auténtica nobleza.
Creíamos que todo aquello había quedado atrás. Que lo del orgullo de raza —que formaba parte de uno de los defectos más enormes con que puede contar un ser humano, creerse superior a los demás— estaba más que superado.
Pero, mira por dónde, ahora, en pleno siglo xxi, resulta que aún quedan numerosos vestigios de esos delirios de grandeza, aunque hayan tomado distintos derroteros: que mucha gente, si no sigue empecinada en ostentar apellidos ilustres, pretende, al menos, ser pariente de gente importante. Eso les subyuga, les enloquece…
(Si pertenecen a la más rancia nobleza, aún mejor. Pero, como valor primordial, insustituible —muy propio de estos tiempos, tan materialistas—, que manejen las riendas del poder y el dinero. La cosa es estar cerca de gente de probada categoría, de influencia, de pro. Y es que aún hay muchos individuos que, pretendiendo ser “modernos”, en el fondo siguen viviendo de rancios residuos de los usos y costumbres del siglo xix, lo que me saca de quicio.)
En cualquier acontecimiento que reúna a una masa de personas, suele surgir la consabida frase:
—Hace tiempo que no nos veíamos. Por cierto, ¿te acuerdas de que tú y yo estamos emparentados? Creo que ya lo hablamos en otra ocasión.
Esto suele decirlo el que —al menos, ante el público— es de clase más humilde. El otro, el soberbio, el encumbrado, contesta:
—Pues, hijo, ¡yo no tengo ni idea de tal cosa…! —Luego, añade—: ¡Aseguraría que no; que, aun coincidiendo en el apellido, pertenecemos a ramas distintas!
Mientras dice esto, pone una cara muy despreciativa y displicente—hincha las aletas de la nariz, levanta una ceja, y tuerce la boca— dejando al pariente pobre hecho polvo, con el rabo entre piernas, molesto y picajoso.
Luego, cuando el orgulloso, que acaba de menospreciar a su familiar “de medio pelo”, pretende, a su vez, ser pariente de otro, mucho más importante, este último —creído, hinchado, rebosante de orgullo— no se digna ni a contestarle, o lo hace con el más absoluto desdén.
Y así sucesivamente.
Estas cosas suelen pasar en todas las clases sociales, formando una serie de estratos escalonados que no tiene fin.
Una absurda, estúpida escalada, la del que dedica su vida entera a subir a la cúspide, a alcanzar la cima más alta —aun a costa de tener que pisotear su propia dignidad— sin apenas fijarse en los valores de la gente normal y corriente que tiene a su alrededor. Aunque no estén en la cima.
En lo que respecta al deseo de ser parientes de gente de “rompe y rasga”, es como si dijeran: “Me interesa que sepa todo el mundo que soy primo —aunque algo lejano— de Fulano, que está en un lugar privilegiado. Eso me hará subir varios puestos en la escala social. ¡Pero, por Dios, que no se vayan a enterar de que, por otra parte, también estoy emparentado con Zutano, que, el pobre, se encuentra en el último escalón!”.
Yo, en semejantes “juegos malabares”, en este “quiero y no puedo”, no he entrado jamás. Nunca lo he hecho, ni jamás lo haré.
Ni aspiro a estar emparentado con gente encumbrada, ni, mucho menos, quiero sentirme víctima de sus desprecios —generalmente, inmotivados.
Si alguien me dice que es familiar mío —y no lo recuerdo en ese momento—, lo recibo entre palmas y olivos y me alegro, de verdad, de saberlo. Pero jamás ha partido de mí la pretensión de ser familia de gentes de ringorrango, que, muchas veces, no son mejores por el hecho de serlo. En multitud de ocasiones, todo lo contrario.
¡Qué cosa tan elástica y personal es el amor propio! ¡Qué distinta la forma de interpretarlo de unos y otros…! Tiene tantas facetas, es tan variopinto, que no sabemos a qué carta quedarnos. ¡Y qué vano y estúpido resulta cuando solo lo domina el orgullo!
Yo, de momento, me reservo el derecho de no aspirar a ser pariente de gente de alta alcurnia, que, para empezar, me dé la espalda. Prefiero ignorar el tema. (Mientras tanto, observo —entre irónico y divertido— cómo otros lo intentan.)
Jamás iría detrás de nadie, rogándole que me tuviera en cuenta a la hora de reconocer el parentesco. Puede que a algunos les parezca que mi orgullo, por esto mismo, es aún mayor que el de aquellos que buscan altos linajes. Pero no se trata de orgullo, sino de la más elemental dignidad.
Además, pertenezco a una familia normal y corriente, sin pergaminos ni blasones. Pero, eso sí, ¡me consta que llevo en mis venas sangre goda!
Algo es algo.
Me lo aseguró un oculista, al reconocer mis ojos. Y parece ser que los ojos no engañan (por lo menos, al oftalmólogo).
He de admitir que me gustó lo de mis parientes godos. Visigodos, probablemente: los que —como todos sabemos— se establecieron en España, entre otras razones, para que los niños, muchos siglos más tarde, nos viéramos obligados a memorizar aquella larga serie de nombres, tan raros y altisonantes.
Aunque ni en sueños se me ocurriría desenterrar los restos de Ataúlfo, Sigerico o Sisebuto —pongo por caso—, después de tanto tiempo, para que se hiciera evidente mi posible parentesco.
Además, ¿por qué iba a dar la coincidencia de que mis familiares fueran, precisamente, reyes y no vasallos, con lo humilde que me considero?
¡Y qué más da, después de todo!
Sin duda —al menos, para mí— el hecho de poseer unas gotas de sangre nórdica no está nada mal. Aunque, de ser cierto, podría estar emparentado, también, con los belicosos vikingos. Y, no sé…, no sé… A veces, tengo un genio tan iracundo como ellos, lo reconozco. Y ese defecto no me gusta nada.
Así que, de momento, los pasaré por alto. Además, ¡Dios me libre de colocarme un par de cuernos en la cabeza a estas alturas!
¡Era lo único que me faltaba…!
Y siguiendo con el tema de antes, dejémonos de esas pamplinas, propias del “año de la polka”, que consisten, entre otras cosas, en ir por el mundo buscando parentescos.
La dignidad es lo primero que cuenta, y está muy por encima de esas sandeces —tan, supuestamente, pasadas de moda—. En nuestro tiempo, debería saberlo cualquiera que tenga dos dedos de frente.
A propósito: yo otra cosa no tendré, ¡pero lo que es frente…!
Eso nadie me lo puede negar. Puesto que, aparte de poseer un exagerado frontal —posiblemente, también, de herencia nórdica—, mi hermosa calva va avanzando peligrosamente, conquistando terreno, avara y dominante, y me llega ya casi al cogote.
…Pero, después de todo, más vale así. Porque —por el tamaño de mi alopecia, unida a la frondosidad de mi vello torácico— de andrógenos, por lo menos, debo andar sobrado.
Algo es algo.