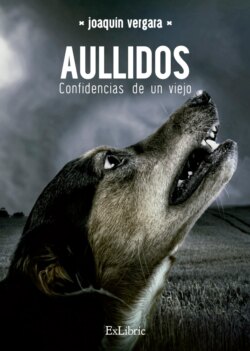Читать книгу Aullidos - Joaquín Vergara - Страница 9
Candilejas
ОглавлениеHe de confesaros una cosa, aunque me dé cierto pudor hacerlo: todavía, con lo mayor que soy, termino llorando cada vez que vuelvo a ver el final de la película Candilejas, esa inmortal obra de arte que nos dejó Charles Chaplin. Es, a estas alturas de mi vida, casi lo único que consigue arrancar lágrimas de mis ojos.
Ahora, en esta noche oscura y fría, al regresar de uno de los ensayos de La casa de Quirós, de Carlos Arniches, donde voy a representar, por tercera vez, el papel de don Benigno, un viejo cura —porque si hago de joven no se lo cree nadie—, venía pensando en lo hermoso que debe ser para un actor vocacional morir en escena, como le ocurrió al pobre Calvero, el viejo payaso, el entrañable protagonista de Candilejas.
Se me pone el vello de punta —no exagero— cada vez que veo las escenas finales de la película, en las que, apenas pasados unos minutos desde que Calvero exhaló su último suspiro, Thereza, la protagonista —Claire Bloom—, danza al compás de la hermosísima música, girando, de puntillas, una y otra vez, con una belleza y armonía impresionantes.
El payaso acaba de morir…
La vida continúa.
¡Ojalá, también, yo hubiera sido Payaso! (Fijaos que lo escribo con mayúscula.)
Lo digo en serio. De los que se ganan la vida ejerciendo esa hermosa profesión que es hacer reír a los demás —o, al menos, soñar— logrando que sean felices durante unas horas.
Los admiro.
Quizás esta hubiera sido una de mis verdaderas vocaciones. Aunque, posiblemente, mis aptitudes no me lo hubieran permitido.
Pero, al menos, ya que nunca logré tan bello sueño, he llegado a ser actor… aficionado. He tenido la inmensa satisfacción de pisar un escenario, encontrándome muy a gusto en él.
Hace mucho tiempo, en el colegio de María Inmaculada.
Ahora, ¡quién me lo iba a decir, a estas alturas!, he pasado a formar parte del Grupo de Teatro del Club de Leones.
(Algunos individuos, sarcásticos y mordaces, tal vez dirán: “¡Esas edades ya no son propias para ser comediante!”.
Pero yo, ni caso. ¡Feliz, pletórico y dichoso, pisando el escenario!…
Si encuentro un papel adecuado a mi edad y aptitudes. Porque, de lo contrario, prefiero permanecer entre bastidores, o incluso sentado en mi butaca, formando parte del público.)
No os podéis imaginar lo que significa para mí ese momento único, sublime, en que las luces de la Sala se apagan, mientras se ilumina el escenario y el telón comienza a subir. Es magia pura. Un sueño hecho realidad.
Hace un montón de años —estando recién llegado al mundo de la farándula— decía una amiga mía, cargada de razón, que cuando yo me encontraba en escena —ensayando o representando— se me notaba mucho más relajado, distendido y cómodo que en la vida real.
Y era la pura verdad. Porque allí, subido al escenario, me sentía más yo.
Ha sido muy positivo que, después de más de veinte años de inactividad escénica, haya vuelto a los escenarios. Me ha hecho muy feliz.
Sin duda, desde mi lejana infancia llevo en mis venas el amor —mejor dicho, la pasión— por el Teatro. Lo que ocurre es que, cuando yo era pequeño, a los ojos de los demás —que, aparentemente, me veían serio y callado— no resultaba el típico niño precoz, lleno de desparpajo, adecuado para incluirlo en un cuadro escénico.
Pero lo cierto es que encima de las tablas…, es curioso, ¡pierdo la vergüenza! ¡Lo digo así de claro!
“¡Con lo serio que parece…!”, seguro que dirá cualquier antequerano —o antequerana, como dicen los políticos, pretendiendo obtener más votos, mientras tratan de engañar a cuatro tontos— al verme subido al escenario, haciendo aspavientos y dando alaridos.
…Cierto es que la imagen que proyecta al exterior este hombre que, generalmente, va despistado por la calle —y que, a veces, ni se da cuenta de que se cruza con un conocido, a no ser que este le llame la atención—, el que los demás creen que soy, no tiene nada que ver con mi auténtico yo.
No me cuadra el personaje que me tocó vivir. ¡También es mala suerte! Ni siquiera me cae bien.
(He aquí una de las ventajas que tiene el llegar a ser viejo: la de decir verdades. Te entran tantas ganas de soltarlas que, si se te quedan dentro, puedes estallar. Antes, hace unos años, no me hubiera atrevido a hablar de cosas personales. Hoy lo hago con una facilidad pasmosa.)
Harto, pues, de representar en la vida real un papel que no es el que me corresponde, reconozco que los que hago en escena —por absurdo que parezca— son mucho más parecidos a mi verdadero yo.
Del mío —lo repito—, estoy ya, más que cansado, extenuado.
(Aparte de mi mujer y de mis hijos, pocos son los que han llegado a conocerme como realmente soy: el hombre que se levanta cantando, saludando al día que comienza, lleno de alegría… y al que ciertos sujetos se empeñan, cada dos por tres, en amargarle la vida. El que, después de unas horas bajas —generalmente, las del atardecer— vuelve a resurgir, dichoso y alegre de nuevo.)
Aunque siempre es hora de rectificar, de intentar mostrarme ante los demás tal como soy. Es cuestión de dar el salto.
En el escenario, donde parece que el trampolín no es tan alto, me cuesta menos. Lo consigo, aunque sea solamente en el momento de la representación. Como, por supuesto, en cada uno de los ensayos.
Y, tal vez —salvando la enorme, insalvable, distancia que separa a Charles Chaplin de mí—, guarde en el fondo de mi alma la anhelada pretensión de morir en escena —ojalá tarde muchos años en hacerlo; aunque, teniendo una edad tan avanzada, no me quede más remedio que representar El okapi, de Ana Diosdado— como le pasó a Calvero, el conmovedor, inmenso, único, payaso de Candilejas…
Pero dejando olvidados por un momento mis sueños de gloria, opino que la magia del Teatro sería aún mayor si de nuevo volvieran a brillar a lo largo del borde del escenario las antiguas candilejas, hoy en desuso.
Porque esas luces, casi mágicas, contribuían a añadirle un encanto más a la representación, señalando una especie de frontera, una cierta distancia —que considero necesaria— entre el público y los actores.
A mí, personalmente, no me gusta que se mezclen. Aunque ahora se lleve.
Y además de las candilejas, cada vez que piso un teatro —¡no lo puedo remediar!— sigo añorando con toda mi alma la desaparecida concha del apuntador. Constituía para mí un elemento esencial, imprescindible. Le tenía cariño.
Y aumentaba, además, la confianza en sí mismos de los actores desmemoriados. ¿Por qué no va a tener derecho un actor a padecer amnesia de cuando en cuando, como cualquier mortal?