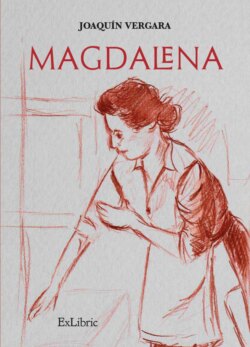Читать книгу Magdalena - Joaquín Vergara - Страница 10
Capítulo II
PEPONA RECIBE UNA CARTA
ОглавлениеDejando al maduro matrimonio formado por Magdalena y Julián arrullarse como dos tortolitos a raíz de su reconciliación matrimonial —supuestamente posmenopáusica—, cuando el hombre comprendió que casi treinta años de convivencia no se podían tirar por la borda así como así, ocupémonos de Pepona, su hija mayor.
Sin duda, la muchacha —como ya dijimos— era el prototipo de esa hija primogénita que solía trajinar en todas las casas antiguas de familias numerosas poco adineradas: la que compartía con su madre la responsabilidad de llevar a cabo las innumerables labores propias de una casa y los cuidados que requería la crianza de sus hermanos.
Pepona contaba ya veintisiete años. Hasta entonces, jamás había tenido novio ni ningún pretendiente. Cierto es que tampoco se esforzaba demasiado en conseguirlo. Además, como apenas salía de su casa debido a las múltiples obligaciones a las que debía atender, era lógico que así fuera.
Magdalena, «refranera» empedernida, solía decir tiempo atrás, mientras exhalaba un resoplido y se propinaba un fuerte manotazo en la cadera derecha:
—¡No te preocupes, niña! ¡Que el buen paño en el arca se vende! —Como si por el hecho de repetir, una vez más, el manido refrán acabara de descubrir América.
—¡Yo no me preocupo por eso, madre! —solía contestar Pepona, totalmente sincera.
Pero el paño seguía intacto, sin que nadie se acercara a comprarlo, por lo que aquella madre, a medida que pasaban los días, estaba empezando a plantearse la posibilidad de que su hija mayor se quedara para vestir santos, dado que en el pueblo la mayoría de las jóvenes solía contraer matrimonio a edades muy tempranas.
En aquellos tiempos, el hecho de quedarse soltera no era como ahora, que, a menudo, es elegido por las mismas mujeres. Entonces, a la mayoría de ellas no les importaba atarse de por vida a un hombre —del que, en muchos casos, ni siquiera estaban enamoradas— con tal de llegar al altar vestidas de blanco —si sus medios se lo permitían—, con un ramo de flores en la mano y el velo de «tul ilusión» cubriendo su rostro. Aunque supieran de antemano que la vida de casada no era ningún paraíso, según opinaba la mayoría de las mujeres que ya lo estaban.
—¡Que los hombres —decían las comadres del pueblo— dan mucho que hacer, por buenos que sean!
Pero a pesar de los inconvenientes que parecía traer consigo, la boda era lo más importante para la mayoría de ellas: el hecho de casarse. Y cuanto más joven se acercara la novia al altar, mayor resultaba el «triunfo»: algo así como el final feliz, casi obligado, de una película. Aunque, a la hora de la verdad, no dejara de ser el comienzo de una vida bastante más complicada.
Lo cierto es que Pepona, en ese aspecto, era un caso excepcional: no le preocupaba lo más mínimo el hecho de quedarse soltera. Es más, en el fondo estaba casi convencida de que jamás se casaría.
Pero he aquí que, justo en aquellos días de infidelidad paterna superada y posterior reconciliación, cuando menos lo esperaba, recibió una carta en la que un señor viudo de mediana edad, de lo mejorcito del pueblo —si por lo mejorcito se entiende que se trataba de un hombre «con posibles»—, le proponía matrimonio.
La joven, aunque muy halagada en el fondo, se quedó como si hubiera recibido un mazazo en la cabeza. Estaba tan aturdida, tan asombrada, que no sabía cómo reaccionar. Y, siendo de carácter reservado, no quiso comunicárselo a su familia hasta que ella misma hubiera tomado una decisión.
El hombre en cuestión se llamaba Gabriel, pero en el pueblo, desde siempre, todos le llamaban Grabiel o Grabielillo el de la señá Paca.
Era un cuarentón —más cerca de los cincuenta que de los cuarenta— que había enviudado unos años atrás: sin hijos, de estatura media, buena figura, rostro agradable, carácter simpático, siempre ataviado con excelente ropa, muy bien peinado y acicalado… Lo único que podía tener en contra era su fama de mujeriego. Pero como en aquellos tiempos lo de ser mujeriego parecía estar a la orden del día casi no se consideraba un defecto.
Pepona apenas pudo dormir en toda la noche. No paraba de dar vueltas en la cama, mientras que su cabeza era un caos. Jamás se le hubiera ocurrido que un hombre tan «riquito» como Grabiel pudiera interesarse por ella ni, menos aún, que la pretendiera.
Cierto era, y acababa de recordarlo, que en una ocasión sus hermanas le habían dicho, yendo por la calle:
—¡Cómo te mira Grabielillo el de la señá Paca…! ¡Parece que te quiere comer con los ojos!
Pepona, que se ruborizaba con mucha facilidad, sintió que sus mejillas ardían. Sabía que el viudo la había mirado con detenimiento, como recreándose en ella, por lo que no pudo evitar sonrojarse. Pero, sin querer darle importancia, les respondió:
—¡Tonterías! Ese hombre mira a todas, por lo que dicen. Creo que es muy mujeriego. Además, de fijarse en alguna con buenas intenciones se fijaría en una de su clase, no en mí.
Ahora, con la carta debajo de la almohada, pensaba en las caras de la gente cuando lo supieran y en las envidias que el posible casamiento podría suscitar.
—Pero todo eso es lo de menos, no puede influir en mí —se decía Pepona—. Lo importante es que yo esté convencida de que me gusta y de que puedo llegar a quererlo.
No sabía qué hacer. La verdad era que el hombre no le desagradaba, ni mucho menos, pero estaba como aturdida: porque le parecía «demasiado» para ella. Además, encontraba excesiva la diferencia de edad que existía entre los dos. Pero, por primera vez, trató de hacerse a la idea de lo que significaría compartir su vida con él.
Quería a toda costa dar sola el paso antes de tomar una decisión tan importante. Y, por supuesto, dejándose llevar por el corazón, no por el interés.
Bien conocía ella que en cuanto su madre se enterara le aconsejaría, una y mil veces, que se casara. Y que lo más probable era que, un poco más tarde, la satisfacción de ver a su hija mayor en tan buena posición se le subiera a la cabeza. De momento, empezaría a resoplar y a darse manotazos en las caderas, aunque esta vez de alegría… Pero ese era un asunto aparte.
Pepona —de mediana estatura, con el cabello de color castaño, ligeramente ondulado, ojos oscuros, hoyuelos en ambas mejillas y expresión bondadosa—, sin ser del todo guapa, era mucho más agraciada que su progenitora. Había salido a su abuela materna, que en sus tiempos, según decían, fue una mujer vistosa.
La muchacha, siendo adolescente, había estado enamorada —en secreto y durante mucho tiempo— de un pariente suyo; pero el joven, que jamás se interesó por ella, se prendó de una forastera, con la que se casó hacía ya algunos años, yéndose a vivir a otra ciudad.
A su pesar, la muchacha, hasta aquel momento, no había conseguido olvidarlo del todo. Y mientras limpiaba la casa, guisaba, planchaba, cosía o hacía labores de ganchillo se le escapaban, sin querer, hondos suspiros cada vez que lo recordaba.
Pepona se quedó dormida casi al amanecer, con un sueño profundo: como si le hubieran suministrado una fuerte dosis de anestesia.
Su hermana «Madalenita», que compartía cama con ella, intentaba despertarla, zarandeándola una y otra vez, extrañada del pesado sopor que la dominaba.
El sol entraba ya a raudales, en finísimos rayos esparcidos por los resquicios de la madera carcomida del ventanuco de su cuarto.
Por fin pudo reaccionar, y dijo:
—¡Qué apuro! ¡Se me ha hecho tarde!
De repente, al espabilarse del todo, la joven recordó la proposición matrimonial que había recibido la tarde anterior y, sin querer, al saltar rápidamente del lecho, se puso roja de vergüenza.