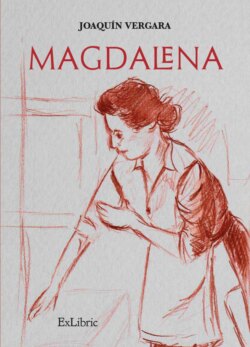Читать книгу Magdalena - Joaquín Vergara - Страница 9
Capítulo I
PROBLEMAS MATRIMONIALES
ОглавлениеMagdalena no era lo que se conoce como una mujer hermosa…, pero tenía muy buenos pechos.
Nunca aprendió a leer y a escribir, pero supo dar a luz a diez hijos, amamantarlos, cuidarlos, educarlos a su manera… y «quererlos más que ninguna madre del mundo», como ella solía decir. Con eso y con hacer juegos malabares para poder alimentarlos, vestirlos y calzarlos, un año y otro, se daba por muy satisfecha. Y no era para menos.
Poseía, además, una buena dosis de filosofía barata, de gramática parda y de refranes archisabidos: de los de toda la vida. Lo malo era que, a veces, no los decía a derechas.
Solía exhalar frecuentes resoplidos y se propinaba, cada dos por tres, algún que otro tortazo sobre sus redondeadas caderas. Era bastante supersticiosa —aunque no le gustaba reconocerlo—, aficionada a comprar, con lo poquísimo que le sobraba, alguna papeleta de lotería y muy adicta al café solo, muy cargado, junto con unos fortísimos analgésicos —que estaban por aquel entonces de última moda— para amortiguar sus frecuentes jaquecas. Nerviosa hasta el extremo y con tendencia a dramatizar, casi a diario, traía de cabeza a su familia con su parloteo incesante y sus exageraciones.
Julián, su esposo, bastante más feo que ella y desgarbado como él solo, apenas pudo asistir a la escuela cuando era niño, pero sabía leer y escribir, para defenderse, y «las cuatro reglas», como se decía entonces.
A él le bastaba con tener las manos encallecidas, la voz ronca, el pecho hirsuto, la barba pinchosa y unas bolsas hinchadas, como pequeñas talegas vacías, bajo sus oscuros ojos de hombre curtido por la vida y el trabajo.
Solía beber alcohol a diario —aguardiente por las mañanas y unas copas de vino al terminar el trabajo—, por lo que su circulación se resentía.
Fumaba como un carretero —lo que, por cierto, le iba como anillo al dedo, ya que había ejercido, entre otros muchos, este oficio— y su adicción al tabaco le provocaba que, aparte de tener las yemas de los dedos de un color amarillo tostado, casi ocre, tosiera como un condenado en las frías madrugadas de aquellos largos, interminables inviernos.
Además de todo esto, la mayoría de las veces le daba la impresión de que tenía la cintura partida de tanto trabajar.
Pepona, la hija mayor, la que ayudaba a su madre en los quehaceres de la casa, era una muchacha muy responsable y bondadosa, con un carácter «de pasta de almendras», que sabía fregar y barrer a conciencia, preparar sabrosos guisos, cuidar de los niños, planchar, repasar la ropa y hacer labores de ganchillo y bordado, hasta el punto de que sus cansadas espaldas amenazaban con empezar a encorvarse en plena juventud.
El abuelo, Manuel, algo cascarrabias, escuchimizado hasta el extremo y muy pequeño de estatura —con una prominente barriguilla, impropia de su cuerpo endeble—, ya vencido por los años, estaba completamente calvo y arrugado como una pasa, pero sabía liar un cigarrillo como nadie. Hablaba con frecuencia de cuando «sirvió al rey», allá por el año de Maricastaña, y era este uno de sus temas favoritos de conversación. Muy aficionado a la albañilería y a la carpintería, a veces, sentado a la puerta de su casa, muy ufano y repantigado —como un señorón, pensaba él—, a la hora del atardecer se fumaba uno de aquellos hermosos puros que el amo le regalaba a su yerno mientras entornaba sus pequeños ojillos de viejo zorro, inundando su cabeza de antiguos recuerdos, que desfilaban ante su mente como si de una vieja película, vista mil veces, se tratara.
El amo, don Eufrasio —nombre extraño, elegido por sus padres antes de su nacimiento para evitar posteriores apodos, tan propios de los pueblos—, era el hombre más rico del lugar: poseía muchas hectáreas de tierras calma y enormes plantaciones de olivar. Corrían por sus venas algunas gotas de sangre azul y era dueño de varios cortijos, uno de los cuales, hermosísimo, era el más famoso de los contornos.
El cortijo, ¡qué lástima!, aún no contaba con un baño en condiciones, aunque sí con agua corriente, pero atesoraba —aparte de la más moderna maquinaria de entonces y de los aperos necesarios para la labranza— muchos muebles antiguos, algunos carcomidos por los años; valiosos cuadros en los que la pátina del tiempo había hecho sus estragos, ennegreciéndolos; y, lo mejor de todo, contaba con una gran chimenea de campana dentro de la inmensa cocina de la planta baja, adornada con hermosos platos antiguos, curiosos objetos de cobre, hierro y latón y codiciados trofeos de caza.
Alrededor del hogar, algunos ancianos —antiguos sirvientes, ya jubilados, recogidos por el amo por carecer de familia— acostumbraban a contar cuentos o antiguas historias de tradición oral en las frías noches de invierno: leyendas de toda la vida, de las que se iban transmitiendo de generación en generación. Los hijos y nietos de los actuales trabajadores escuchaban aquellos estremecedores relatos —que otras veces, para contrastar, estaban salpicados de gracia— al amor de la lumbre, apretujados, atónitos, muy atentos, con los ojos como platos.
***
Magdalena vivía en una casa humilde, de dos plantas, a las afueras de Trigales Verdes —así se llamaba el pueblo—, que había sido edificada dentro de un patio grande, en el que contaban con tres o cuatro árboles frutales, un pequeño huertecillo, un abrevadero de tamaño medio —por si contaban alguna vez con una bestia de carga— y un «hornillón», por si se presentaba la ocasión de hacer una matanza.
La familia no gozaba de ningún lujo, pero, a menudo, Magdalena compensaba sus estrecheces haciendo unos bollos de aceite muy ricos —dorados, gruesos y crujientes, adornados con almendras y ajonjolí—, que eran famosos en todo el pueblo.
Julián, como es lógico, no prestaba la más mínima ayuda en las labores de la casa —eso, en aquellos tiempos, no hubiera estado bien visto en un hombre, aparte de que llegaba reventado del trabajo—, a no ser que se viera obligado a arreglar un grifo o un enchufe que se le resistiera al abuelo; pero era un campeón a la hora de jugar al dominó en alguno de los bares del pueblo. Además, sabía dejar preñada a su mujer con una facilidad asombrosa.
***
Este relato comienza en un momento harto difícil para aquel matrimonio: justo en el día en que Magdalena, que estaba a punto de entrar en la década de los cincuenta, creyó que le había llegado la esperada, inexorable —pero, en cierto modo, anhelada por ella— menopausia.
Julián, al enterarse de que su esposa había perdido «sus costumbres» —como por aquel entonces llamaban los lugareños a la menstruación—, lloró desolado porque su mujer se le hacía vieja —¡y a él le gustaban tanto las jóvenes…!—, consiguiendo que su nariz pareciera más caída; sus dientes, más amarillos; sus verrugas, más grandes; su papada, más colgante…
A partir de ese momento, y tras una disparatada discusión con su esposa por el espinoso asunto del climaterio, dejaron de compartir lecho y alcoba.
Él se buscó una «querida» para salir del paso —joven, vistosa y vulgar—, que le duró tres o cuatro semanas: porque Julián era muchos años mayor que ella, y la muchacha —tan fresca como una lechuga, tan ordinaria como hablar a gritos y con la cabeza llena de pájaros— pensó que no quería ataduras. Ni, menos aún, cuidar de un viejo en un futuro próximo: cuando, para colmo, él era más pobre que las ratas.
El hombre, por su parte, cansado a su vez de aquella mujerzuela caprichosa y vacía —que, aunque le proporcionaba «ciertas distracciones», no sabía escucharlo ni consolarlo en sus preocupaciones y que, para colmo, se podía haber quedado con los pocos ahorros que el hombre tenía—, volvió al redil como un humilde corderillo: cansado y lleno de desilusión, pero con la esperanza de recuperar el cariño de su mujer.
—No estoy ya para esos trotes —pensó—. Ahora comprendo que he sido un loco, un tarambana… ¡Cuánto más feliz era con mi esposa de toda la vida y con la compañía de mis hijos!
Magdalena —amorosa, benévola, enamorada… y fuerte como una roca, a pesar de lo que le pesaban sus recientes y descomunales cuernos y su presumible menopausia—, cuando lo vio llegar con tan mal aspecto —cansado, sucio, hecho polvo…, casi pidiendo perdón y sin atreverse a levantar la voz—, lo besó en una de sus mejillas, hirsuta, bastante flácida y algo hundida, como prueba evidente de que lo había perdonado, mientras le preparaba un baño caliente en el barreño antiguo.
En el fondo, ella estaba convencida de que su esposo volvería. Ahora tenía que cuidar de que al hombre no le hubieran contagiado ninguna enfermedad «esa clase de mujeres».
—Con un lavado a conciencia se desinfectará —pensó.
Julián parecía un pez muy grande y desangelado mientras chapoteaba dentro del barreño como un niño travieso, riendo por todo: muy satisfecho, en el fondo, de haber regresado al nido… mientras su peluda barriga asomaba por encima del agua jabonosa, que se iba oscureciendo poco a poco.
¡Todo un acontecimiento en la familia! ¡Llevaba el hombre tanto tiempo sin bañarse que fue feliz durante un buen rato aquella tarde!
Pero cuando Magdalena se dispuso a tirar el agua sucia donde su marido se había escamondado, faltó muy poco para que se atascaran del todo las gastadas y roñosas cañerías.
Menos mal que a Julián no se le daba mal la fontanería y les daría un apaño al día siguiente.
Mientras tanto, aquella misma noche volvieron a dormir juntos. Magdalena, cuando llegó la hora de acostarse, sentía latir su corazón con mucha fuerza: como si fuera, de nuevo, una doncella que se va a entregar a un hombre por primera vez. Casi con la misma desasosegada ilusión que había experimentado hacía muchos años… en su noche de bodas.
Y hay que reconocer que, a partir de aquel desagradable episodio de los devaneos extraconyugales de Julián, estaban ambos convencidos de que se querían mucho más que antes.