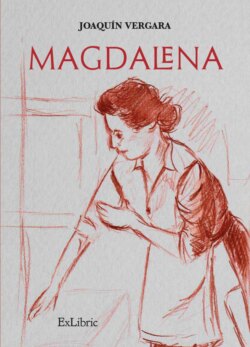Читать книгу Magdalena - Joaquín Vergara - Страница 11
Capítulo III
LOS PROLEGÓMENOS DE LA BODA DE PEPONA
ОглавлениеDespués de múltiples vacilaciones, de serias dudas, de noches enteras casi en blanco, Pepona tomó la decisión de contestar a la carta de Gabriel, aquel viudo, veinte años mayor que ella, que se había presentado en su vida de improviso y con el que jamás tuvo el menor trato, dejando aparte las miradas que le había lanzado aquella tarde, unos meses atrás.
La muchacha, un tanto atribulada, fue varias veces a hablar con don Elías, el párroco del pueblo, para que le aconsejara. Este tipo de consultas eran muy frecuentes en aquellos tiempos.
Don Elías era un hombre de mediana edad, baja estatura, complexión fuerte, cabello negro, abundante y rizado, cabeza de buen tamaño, cejas espesas y piel morena, muy prudente y bondadoso.
Cuando vio a la joven sumida en aquel mar de confusiones a causa de los problemas que le podría acarrear el matrimonio, le aconsejó, aparte de otras cosas, que hablara con su madre:
—Creo, hija mía, que es la que mejor te puede orientar en estos temas. Desahógate con ella, con toda confianza, si es que sientes algún tipo de reparo en… conocer a un hombre íntimamente. ¡Verás qué tranquila te quedas!
Pepona, a pesar de su larga experiencia en realizar los menesteres propios de una casa de familia numerosa, sabía muy poco del mundo y le tenía un profundo respeto a conocer el estado matrimonial, que para ella era como un intrincado laberinto, mezclado con una buena dosis de temor. Hasta aquel momento no se había preocupado de ello porque la hipotética vida de casada la consideraba como algo ajeno a su vida.
La inocentona Magdalena, que era como una niña grande, desde que se enteró del asunto no cabía en sí de gozo al pensar que su hija mayor se casaría con alguien «de lo mejor del pueblo».
Pepona esperaba esta lógica reacción materna; pero, en un momento tan crucial, hubiera deseado que su madre, en lugar de irse por las ramas, le supiera aconsejar, orientar, hablar con ella a fondo de la vida matrimonial antes de dar el sí a un hombre al que apenas conocía.
Pero a Magdalena, lógicamente, le daba vergüenza pormenorizarle a su hija ciertos detalles y optó por lo más cómodo, diciendo entrecortadamente:
—Mira, Pepona: esto del matrimonio —¿cómo te lo diría yo…?— es una cosa… muy natural. El cariño lo hace el roce, como dice el refrán. En tu caso, como el hombre que se quiere casar contigo sabe muchísimo más que tú de la vida, déjate llevar por él y verás como todo sale bien. Olvida esos temores. ¡No me gusta que vayas al casamiento como el que va al paredón, hija mía!
A continuación, de lo nerviosa y excitada que estaba —dándose tortazos en las caderas mientras resoplaba una y otra vez—, Magdalena empezó a soltar una sarta de refranes sin orden ni concierto, como una especie de retahíla inconexa:
—¡No por mucho madrugar amanece más temprano; a quien madruga Dios le ayuda; si te he visto no me acuerdo; quien más hace menos merece; no hay mal que por bien no venga; no es oro todo lo que reluce; de tal palo, tal astilla; como te quise te quiero…!
—¡Madre, por Dios —dijo Pepona, que, a pesar de la paciencia que solía tener, estaba a punto de estallar—, cállese usted de una vez, que parece loca! Además, Como te quise te quiero no es ningún refrán, sino el título de una película.
—¡Bueno, hija! ¡No seas tan exigente! Todo el que tiene boca se equivoca. ¡Piensa en la suerte tan grandísima que vas a tener si te casas con Grabielillo el de la señá Paca…, y déjate de pamplinas!
La muchacha la dejó por imposible y siguió con sus tareas. Al contrario de lo que opinaba el señor cura, no se quedó tranquila con las poco explícitas palabras de su madre, sino todo lo contrario: mucho más inquieta y desasosegada que antes.
Se veía a la legua que el espinoso tema de la educación sexual no era la especialidad de Magdalena.
***
Pepona, no demasiado convencida, autorizó a Gabriel para que fuera a hablar con ella. Le contestó por carta que, de momento, no se comprometía a nada serio y que le daría la respuesta definitiva cuando se fueran conociendo mejor.
Al estar el hombre viudo, a los padres de Pepona no les pareció adecuado que hablaran por la ventana, como todavía era la costumbre entre los novios del pueblo. En este caso, Julián permitió —loco de contento, por cierto— que el hombre visitara su casa y que, dentro de sus muros, hablara con su hija.
Gabriel se presentó a eso de las diez y media de la noche, muy bien vestido y repeinado, como tenía por costumbre. Olía desde una legua a jabón de baño, a fijador y a una colonia buenísima, de aquellas que costaban tan caras.
Los presuntos futuros esposos se sentaron muy cerca de la puerta de entrada, un poco apartados de los demás para poder hablar en voz baja. Los hijos pequeños ya se habían acostado. El abuelo Manuel, muy callado, miraba la escena con sus ojillos hundidos y pícaros —tan negros como el carbón y de arrugados y enrojecidos párpados— sin perderse detalle.
Pepona, al principio, permanecía en silencio con la cabeza baja, sin saber qué hacer ni qué decir.
—Voy a parecerle tonta —pensó—.
Pero Gabriel, un hombre con sobrada experiencia, con un matrimonio a sus espaldas y un montón de vivencias amorosas acumuladas, tras charlar de cosas triviales, supo encandilar a la muchacha hablándole con un lenguaje desconocido para ella, salpicado de palabras de amor que empezaron a embriagarla.
A la cuarta o quinta noche, al salir ella a despedirlo, ya dadas las doce y encontrándose ambos en el angosto zaguán, iluminado por una brillante luna en cuarto creciente, el pretendiente la obsequió con su primer beso, al tiempo que la apretujaba contra su cuerpo.
Pepona tembló, estremecida por aquella sensación nueva e inquietante. A punto estuvo de desmayarse —según pensaba ella, exagerando un poco—, pero supo disimular y, tal como su madre le había aconsejado, se dejó llevar.
Aquella misma noche, antes de que él se marchara, un poco mareada aún, le dio el sí.
Al día siguiente, la boda se planeó para dos meses después. Estando él viudo, no era normal un noviazgo largo.
Gabriel dijo que correría con todos los gastos, que sus futuros suegros no tenían que preocuparse de nada y que, incluso, costearía el vestido de novia de Pepona y su ajuar completo. No habría celebración numerosa, ni nada de eso, por ser él viudo. Ni hubiera estado bien visto en el pueblo ni a Gabriel le apetecía. Solo darían una comida familiar en la vivienda que el hombre compartía con su madre —una hermosa casona, muy antigua— y en la que pensaba continuar viviendo después de casado.
Julián y Magdalena querían que el padrino fuera el amo del cortijo, don Eufrasio. Les parecía a ellos que aquel padrinazgo sería el culmen de la categoría social y el broche de oro de la próxima boda. Pero don Eufrasio no quiso aceptar, pretextando que ese día estaba de viaje: una excusa manida, que solían emplear con frecuencia los grandes señores cuando no les apetecía ir a un evento. Además, el hombre andaba mal de la próstata —por lo que tenía que ir al baño con una frecuencia inusual— y temía comprometerse. Se lo confesó a Julián por lo bajito, teniendo cuidado de que Magdalena no le oyera. Le daba vergüenza hablar de ciertas intimidades delante de una mujer.
Pero, en el fondo, tampoco le apetecía lucirse por el pueblo en el papel de padrino, por mucho que Julián llevara tantos años trabajando para él; de modo que se limitaría a hacerles un buen regalo en efectivo —tampoco se excedería mucho, porque no era, precisamente, un hombre generoso—.
Y la cosa quedó así: el padrino sería Julián; y la madrina, la señá Paca, la madre del novio.
Esta última era una matrona de rompe y rasga, bastante chapada a la antigua en sus costumbres y forma de pensar, casi a la vieja usanza del siglo XIX —aunque contrastando sus rancias ideas con cierto modernismo, del que ella se jactaba a veces—, que, como era de esperar, se había puesto las manos en la cabeza al conocer la elección de su hijo. Incluso se vieron obligados a llamar a don José, el médico del pueblo, cuando se enteró, porque sufrió una fuerte subida de tensión a causa de la «terrible sorpresa» que se había llevado, aunque no tuviera más opción que transigir: no era Gabriel ningún chiquillo para poderlo manejar a su antojo. Y la señora comprendía, además, que si se oponía, en lugar de conseguir su objetivo, la perjudicada sería ella.
De modo que, como primera medida, doña Paca, con su tensión arterial ya más normalizada y asumiendo lo inevitable, estuvo comprobando —mientras rebuscaba en los cajones de una cómoda panzuda que tenía en su dormitorio— el estado de sus velos de lujo, los que reservaba para los días festivos y solemnidades importantes. Vio con satisfacción que estaban en perfecto estado. Se pondría uno muy bonito, grande, de finísimo encaje, el más lujoso de todos. Y vestiría de negro, como siempre.
Contaba con un vestido apropiado para la ocasión, que solo se había puesto una vez. Y como no le gustaba derrochar, lo llevaría en la boda.
Para lucir mantilla y peina se encontraba muy mayor; y, además, siendo su hijo viudo no le parecía apropiado.
La verdad es que, aunque jamás había poseído un rostro hermoso, la señá Paca conservaba aún una elegante figura e indudable prestancia. Y su cabello cano, con reflejos azulados, lo llevaba siempre muy bien peinado, distribuido en artísticas ondas.
Doña Francisca de Asís de Guzmán y de Posadillo, viuda de De Calvete, como a ella le gustaba que la llamaran —aunque los «de» y el «y» se los había sacado de la manga—, solía presumir entre la gente del pueblo de ser una dama de rancio abolengo, y hasta se jactaba de tener unos parientes de título. Ella los llamaba «mis primos», aunque daba la casualidad de que nadie los había visto jamás, ni se sabía dónde vivían, ni si el título del que hablaba era real o solo producto de su imaginación.