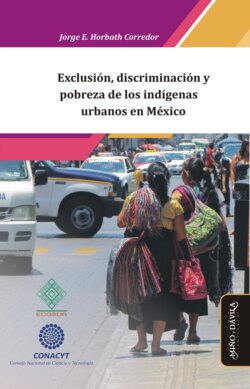Читать книгу Exclusión, discriminación y pobreza de los indígenas urbanos en México - Jorge Enrique Horbath Corredor - Страница 14
Primera etapa de la política indigenista
ОглавлениеEl primer momento de la política hacia los pueblos indígenas tuvo sus inicios en la Revolución Mexicana de 1910 con un proyecto de construcción de una “nación” que se enfrentaba a la existencia de las comunidades indígenas como un problema, generando la necesidad de estructurar una política que se empeñara en resolverlo. Así surgió la política indigenista que intentó capacitar a los indígenas para que pudieran resolver los problemas que les presentaba su incorporación a una sociedad compleja y pluricultural. De acuerdo a Warman (2003:34), este momento sobre todo se extiende hasta 1939 y se caracterizó por medio de estrategias educativas como la castellanización, que buscaban reemplazar la cultura de las comunidades indígenas por aquella considerada como nacional y propia. En esta etapa lo indígena se definía con el concepto de raza.
Algunos autores entienden esta etapa como el momento preinstitucional del indigenismo, aunque con cierto margen más amplio en la temporalidad (Sámano, 2004). En este periodo destacan tres figuras claves: Manuel Gamio, José Vasconcelos y Manuel Saenz.
El antropólogo Manuel Gamio puede ser pensado como la figura central de la cual surge la raíz del indigenismo moderno en México. En su obra titulada “Forjando Patria” (1916) discute por primera vez la inexistencia de una nación mexicana y la importancia de construir un proyecto nacional para incorporar al indio –categoría usada por Gamio- al grupo social hegemónico a fin de construir una verdadera nación.
“El problema no está pues, en evitar una ilusoria agresividad conjunta de tales agrupaciones indígenas, sino en encauzar sus poderosas energías hoy dispersas, atrayendo a sus individuos hacia el otro grupo social que siempre han considerado como enemigo, incorporándolos, fundiéndolos con él, tendiendo, en fin, a hacer coherente y homogénea la raza nacional, unificando el idioma y convergente la cultura” (Gamio, 1916:10).
La importancia del pensamiento de Gamio no sólo reside en términos de su aporte académico, sino también en el hecho de que a partir de sus propuestas empezaron a materializarse una serie de instancias gubernamentales específicamente dirigidas a la población indígena (Portal-Ariosa y Ramírez- Sánchez, 2010). Tal fue el caso del Departamento de Arqueología y Etnografía de la Secretaría de Agricultura y Fomento creado en 1917. Dicho departamento posteriormente se convertiría en 1919 en la Dirección de Antropología (Gamio fue su director hasta 1924).
Otra figura importante en indigenismo posrevolucionario fue José Vasconcelos. Como Gamio, Vasconcelos consideró que la heterogeneidad étnica en México era un “problema” que debía atenderse para construir una nación homogénea; en su caso la vía para esto fue la educación. Vasconcelos fue nombrado Ministro de Educación en el año de 1920 por el general Alvaro Obregón; al año siguiente se creó la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la que Vasconcelos estuvo a cargo desde octubre de 1921 hasta 1924 (cuando la dejó porque se exilió a Estados Unidos por problemas de índole político).
Entre 1921 y 1923, Vasconcelos procuró que la educación tuviera un sentido nacionalista y culturizante, sobre todo con miras a que la población indígena pudiera integrarse al desarrollo social; su principal meta fue transformar a los indígenas en mexicanos (Arreola Martínez, 2009). Para ello se crearon: la escuela rural, encargada de la campaña de alfabetización; la escuela de la comunidad, que cumplió con la tarea de organizar a las comunidades alrededor de las actividades económicas predominantes en cada región y las “misiones culturales” que buscaron el mejoramiento profesional del maestro rural y el progreso material de la comunidad (Lazarín, 2009). El pensamiento central de Vasconcelos fue que los indígenas no debían ser ni exterminados ni recluidos en reservaciones –como pasaba en Estados Unidos-, sino integrados al desarrollo social y a la nación mexicana.
La tercera figura importante, Moises Saenz, operó también a partir de la educación para incidir en las poblaciones indígenas. En Palabras del propio Saenz:
“Estamos tratando de integrar a México y de crear en nuestras clases campesinas un espíritu rural. Integrar a México. Atraer al seno de la familia mexicana a dos millones de indios; hacerlos sentir en español. Incorporarlos dentro del tipo de civilización que constituye la nacionalidad mexicana. Introducirlos dentro de esta comunidad de ideas y de emociones que es México. Integrar a los indios sin sacrificarlos” (Sáenz, 1926: 14).
Las tres figuras claves del inicio del indigenismo expresan que es necesaria una transformación del indígena y de sus comunidades para que éstos puedan formar parte de la nación mexicana; al mismo tiempo conciben que dicha transformación, era una tarea exclusiva del Estado.